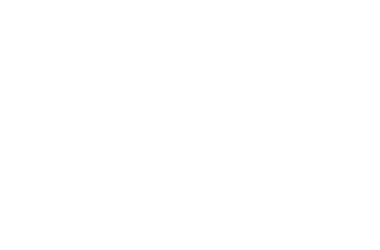Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas. (Mateo 7:12).
Todo se puede reducir a una palabra: el “yo”. Nuestro Señor lo dice afirmando que deberíamos amar al prójimo como a nosotros mismos (Mt. 19:19). Pero eso es lo que no hacemos, y no queremos hacerlo, porque amamos el yo demasiado y de una forma equivocada. No tratamos a los demás como nos gustaría que ellos nos trataran a nosotros porque siempre estamos pendientes solo de nosotros mismos, y nunca nos dedicamos a pensar en los demás. Es decir, la condición del hombre es el resultado de la Caída. Está totalmente centrado en sí mismo. No piensa en nada ni en nadie, sino en sí mismo; no se preocupa por nada sino por su propio bienestar. Esto no lo digo yo; es la verdad, la verdad simple y literal acerca de todos los que no son cristianos; y, lamentablemente, también se aplica a menudo aun a los cristianos. Por instinto, todos estamos centrados en el yo. Nos duele lo que se dice y se piensa de nosotros, pero parece que nunca caemos en la cuenta de que los demás también son así porque nunca se piensa en los demás. Todo el tiempo pensamos en el yo, y nos desagrada Dios porque Dios es alguien que interfiere con esta independencia y esta posición en que todo gire en torno al yo. Al hombre le gusta pensar que es completamente autónomo, pero hay Alguien que supone un desafío para esta idea, y al hombre por naturaleza le desagrada.
Por tanto, el fracaso del hombre en vivir según la regla de oro y cumplirla se debe al hecho de que está centrado en el yo. Esto, a su vez, conduce a la satisfacción del yo, la protección del yo, la preocupación del yo. El yo está siempre en primer plano, porque el hombre lo desea todo para sí. En último término, ¿no es esta la causa real de los problemas en las disputas laborales? En realidad todo se reduce a esto. Una parte dice: “Tengo derecho a recibir más”. La otra parte dice: “Bien, si el otro recibe más, yo tendré menos”. Y, en consecuencia, objetan los unos contra los otros y hay disputas, porque cada parte piensa solo en sí misma. No digo nada acerca de quién puede tener razón en disputas específicas. Ha habido casos en los que los obreros han tenido derecho a recibir más, pero siempre hay tensiones debido al pecado y al yo. Si fuéramos lo suficientemente sinceros como para analizar nuestra actitud respecto a todas estas situaciones, tanto políticas, como sociales, económicas, nacionales, o internacionales, encontraríamos que todo se reduce a esto. Se ve en las naciones. Dos naciones desean lo mismo, y por ello se vigilan mutuamente. Todas las naciones tratan de verse a sí mismas simplemente como las protectoras y salvaguardas de la paz general del mundo. Siempre hay un elemento de egoísmo en el patriotismo. Es “mi país”, “mi derecho”; y la otra nación dice lo mismo; y por estar todos tan centrados en sí mismos hay guerras. Todas las disputas y tensiones e infelicidades, tanto entre individuos como entre grupos sociales, o entre naciones o grupos de naciones, todo, a fin de cuentas, se reduce a esto. La solución para los problemas del mundo de hoy es esencialmente teológica. Todas las reuniones y todas las propuestas acerca del desarme y de todo lo demás resultarán infructuosas mientras el pecado en el corazón humano sea la fuerza dominante en individuos, grupos y naciones. El fracaso es poner en práctica la regla de oro se debe solamente a la Caída y al pecado.
Digámoslo ahora de forma positiva. ¿Cómo puede alguien poner en práctica esta regla de oro? La pregunta en realidad debería ser: ¿Cómo puede nuestra actitud y conducta conformarse a lo que nuestro Señor dice aquí? La respuesta del Evangelio es que hay que comenzar con Dios. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Es este: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente”. Y el segundo es semejante: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Mt. 22:37,39). Adviértase el orden. No se comienza con el prójimo, se comienza con Dios. Y las relaciones en este mundo nunca serán lo que deben ser, ni entre individuos ni entre grupos de naciones, hasta que todos comencemos con Dios. No podemos amar al prójimo como a nosotros mismos hasta que amemos a Dios. Nunca nos veremos a nosotros mismos o al prójimo rectamente hasta que los veamos primero a ambos a la luz de Dios. Tenemos que tomar estas cosas en el orden correcto. Debemos comenzar por Dios. Dios nos creó, y nos creó para Él, y solo podemos vivir de verdad en relación con Dios.
Empezamos por Dios. Nos apartamos de todas las disputas y disensiones de los problemas, y miramos Su rostro. Comenzamos a verlo en toda Su santidad y omnipotencia, y en todo Su poder como Creador, y nos humillamos delante de Él. Él es digno de ser alabado, y solo Él. Y, sabiendo que ante Él aun las naciones no son sino como langostas y como una mota de polvo en las balanzas (Is. 40:15,22), pronto comenzamos a caer en la cuenta de que toda la pompa y la gloria del hombre se convierte en nada cuando vemos verdaderamente a Dios. Y, además, comenzamos a vernos a nosotros mismos como pecadores. Nos vemos como pecadores tan viles que olvidamos que tenemos derechos. Ciertamente, vemos que no tenemos ningún derecho delante de Dios. Somos detestables, impuros y corruptos. Esto no es solo la enseñanza de la Biblia; la experiencia de todos los que han llegado a conocer a Dios en algún sentido verdadero lo confirma abundantemente. Es la experiencia de todos los santos, y, si no nos hemos visto a nosotros mismos como criaturas indignas, dudaría mucho de que seamos de verdad cristianos. Nadie puede realmente llegar a la presencia de Dios sin decir: “Soy impuro”. Todos somos impuros, el conocimiento de Dios nos humilla hasta el polvo; y en esa posición no es posible pensar en derechos y en dignidades. Ya no necesitamos más protegernos a nosotros mismos, porque nos sentimos indignos de todo.
Pero, a su vez, también nos ayuda a ver a los demás como debemos. Los vemos ya no como gente odiosa que trata de despojarnos de nuestros derechos, o que trata de derrotarnos en la carrera por el dinero, por la posición o la fama; los vemos como nos vemos a nosotros mismos, como víctimas del pecado y de Satanás, como víctimas del “dios de este mundo” (2 Co. 4:4), como criaturas semejantes a nosotros, que están bajo la ira de Dios y de camino al infierno. Tenemos una opinión completamente nueva de ellos. Vemos que son exactamente como nosotros mismos, y que todos nos hallamos en una situación terrible. Y nada podemos hacer; pero tanto ellos como nosotros debemos acudir a Cristo y servirnos de su maravillosa gracia. Comenzamos a disfrutarla juntos y deseamos compartirla. Así es como funciona. Es la única manera de poder hacer a los demás como quisiéramos que nos hicieran a nosotros. Cuando realmente amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos porque hemos sido liberados de la esclavitud del yo, entonces comenzamos a disfrutar la gloriosa libertad de los hijos de Dios (Ro. 8:21).
Y claro está, finalmente, funciona así. Cuando miramos a Dios y descubrimos algo de la verdad acerca de Él, y acerca de nosotros mismos en nuestra relación con Él, la única cosa de la que somos conscientes es de que Dios nunca nos trata según nuestros méritos. Ese no es su método. Esto es lo que nuestro Señor nos decía en los versículos anteriores: “¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?”. Este es el argumento. Dios no nos da lo que merecemos; Dios nos da buenas cosas, a pesar de ser lo que somos. No se limita a mirarnos como somos. Si lo hiciera, todos seríamos condenados. Si Dios nos viera solo como somos, todos nosotros estaríamos condenados para siempre sin remedio. Pero está interesado en nosotros a pesar de estas cosas externas; nos ve como Padre amoroso. Nos mira en su gracia y misericordia. Por ello no nos trata simplemente por lo que somos. Nos trata en gracia.
Por esto nuestro Señor retuvo este argumento para utilizarlo después de esa maravillosa oración. Así es como nos trata Dios. “Ahora – dice, de hecho – tratad del mismo modo a lo demás. Ved no solo lo ofensivo y lo difícil y lo feo. Ved más allá de todo esto”. Observemos, pues, a los seres humanos en su relación con Dios, destinados como están para la eternidad. Aprendamos a mirarlos de esta forma nueva, de esta forma divina. “Miradlos –dice Cristo – como yo os he mirado, y esto a la luz de lo que me ha traído del Cielo por vosotros, que es para dar mi vida por vosotros”. Mirémoslo así. Cuando lo hacemos, descubrimos que no es difícil cumplir la regla de oro, porque ya nos hallamos liberados del yo y de su terrible tiranía, y vemos a los hombres con ojos nuevos y de una forma diferente. Podremos decir con Pablo: “De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne” (2 Co. 5:16). Vemos a todos de una forma espiritual. Solo cuando llegamos a esto, después de comenzar por Dios y el pecado y el yo, podremos realmente cumplir esta síntesis sorprendente de la Ley y de los Profetas: “Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos”. A esto hemos sido llamados en Cristo Jesús. Tenemos que cumplirlo, tenemos que practicarlo, y, al hacerlo, mostraremos al mundo la única forma de poder resolver los problemas. Seremos al mismo tiempo misioneros y embajadores de Cristo.
—
Extracto del libro: «El sermón del monte» del Dr. Martyn Lloyd-Jones