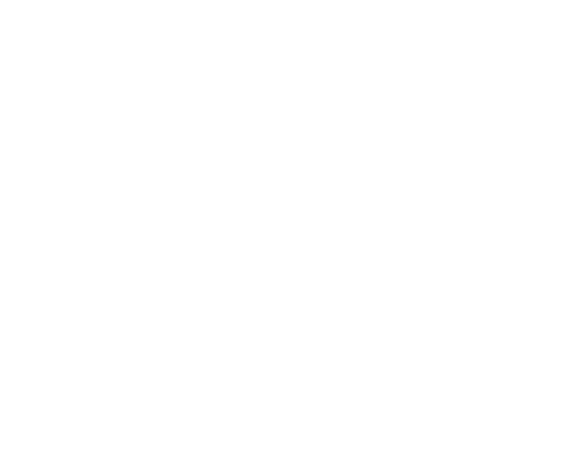«Es necesario orar siempre» «Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar.» (Lucas 18:1; 1 Timoteo 2:8).
Entre los verdaderos cristianos existen grandes diferencias; en el ejército de Dios no todos son iguales. Es cierto que todos se ejercitan en la buena pelea, pero hay unos que luchan más valientemente que otros. Todos están ocupados en la obra del Señor, pero hay unos que hacen más cosas que otros. Todos son luz en el Señor, pero hay unos que brillan más que otros. Todos corren la misma carrera, pero hay unos que llegan más lejos que otros. Todos aman al mismo Señor y Salvador, pero unos le aman más que otros.
Hay personas que, aunque forman parte del pueblo de Dios, parece que no han hecho progreso alguno desde el día en el que se convirtieron. Han nacido de nuevo, pero espiritualmente permanecen bebés durante toda su vida. Asisten a la escuela de Cristo, pero no se mueven del A B C del Evangelio y la santidad. Pertenecen al rebaño de Cristo, pero siempre están en el mismo lugar, no se mueven. Año tras año uno puede observar en ellas las mismas faltas y debilidades. La experiencia espiritual de los tales no ha cambiado desde el día de su conversión. Sólo pueden tolerar la leche del Evangelio, pero no pueden con la comida fuerte. Siempre la misma puerilidad en la fe, las mismas flaquezas, la misma estrechez mental y de corazón, la misma falta de interés en cualquier cosa que rebase su pequeño círculo, todo exactamente lo mismo que diez años atrás. Son peregrinos, ciertamente, pero peregrinos como los gabaonitas de antaño, su pan es seco y mohoso, sus zapatos viejos y recosidos, y con vestidos viejos sobre sí (Josué 9:4-5). Aunque resulte triste confesarlo, ¿no es esto una realidad?
Sin embargo, hay otros dentro del pueblo de Dios, que progresan continuamente. Crecen como la hierba después de la lluvia. Progresan como Israel en Egipto. Avanzan como Gedeón y los suyos que, aunque cansados, siguen adelante (Jueces 8:4). Siempre están añadiendo gracia a la gracia, fe a la fe, y esfuerzo al esfuerzo. Cada vez que uno los ve, tiene la impresión de que el corazón de los tales se ha engrandecido, y la estatura espiritual se ha duplicado. Parece que cada año ven más, saben más, crecen más y viven más profundamente su profesión cristiana. No sólo exhiben buenas obras para probar la realidad de su fe, sino que en las tales se muestran celosos. No sólo hacen bien, sino que no se cansan de hacer el bien (Tito 2:14; Gálatas 6:9). Se proponen grandes cosas y las consiguen. Si fracasan, lo intentan de nuevo, y si otra vez caen, de nuevo se levantan. Y en todo esto, y durante todo este tiempo, se consideran a sí mismos como siervos inútiles que no hacen nada de provecho. Estas personas son las que hacen hermosa la religión cristiana a los ojos del mundo, y las que la adornan con sus vidas; arrancan las alabanzas de los inconversos y obtienen la estimación incluso de los egoístas del mundo. Oír, ver y convivir con estas personas resulta de provecho espiritual para el alma; enfrente de las tales, y al igual que sucedía con Moisés, uno se hace la idea de que han venido de delante de la presencia de Dios; al separarse uno de ellas experimenta el calor de su compañía, algo así como si nuestra alma hubiera estado cerca del fuego. Debemos confesar que gente así no abunda mucho.
¿A qué podemos atribuir la diferencia tan grande entre estas dos clases de personas que hemos descrito? ¿Por qué razón algunos cristianos brillan más y son más santos que otros? Yo creo que esto se debe, en la mayoría de los casos, a hábitos distintos de oración privada. Yo creo que los que se distinguen por una vida de santidad pobre, oran poco; mientras que los que se distinguen por una vida de profunda santidad, oran mucho.
Quizá esto haya ocasionado cierta perplejidad en algunos de mis lectores. Y no me extraña sea así, pues para muchas personas la santidad es un don especial que sólo unas pocas personas pueden conseguir. Admiran la santidad, pero a distancia, en los libros. Por eso cuando se les dice que la santidad está al alcance de todos, se extrañan. Piensan que el monopolio de la santidad es privilegio de unos pocos creyentes muy favorecidos, pero no de todos.
Esta idea es muy peligrosa. Yo creo que la grandeza espiritual, y también la natural, depende, más que nada, del uso diligente de los medios a nuestro alcance. Después de la conversión, la santidad de una persona depende, principalmente, del uso cuidadoso de los medios de gracia que Dios ha dispuesto. Y sin reserva alguna me atrevo a afirmar que el medio principal, y por el cual la mayoría de creyentes han sido grandes en la Iglesia de Cristo, ha sido el hábito diligente de la oración privada.
Considerad las vidas de los siervos de Dios más sobresalientes y que más han brillado, ya sea en la Biblia o fuera de la Biblia. Pensad en lo que se nos dice de Moisés, de David, de Daniel, y de Pablo. Reparad en la vida privada de oración de Whitefield, Cecil, Venn, Bickersteth y McCheyne. En todos ellos, y en todos los mártires y héroes de la fe cristiana, descubriréis que eran hombres de oración. ¡Oh! depended de la oración; la oración es poder.
A través de la oración se derraman continuamente las frescas lluvias del Espíritu. Y no olvidemos que es el Espíritu quien empieza una obra de gracia en el corazón, y que es Él quien la continúa y la hace prosperar. Pero el bendito Espíritu desea nuestras intercesiones y súplicas, y los que más piden, con más plenitud gozarán de sus influencias.
La oración es el remedio más eficaz contra el diablo y contra los pecados que tan fácilmente nos asaltan. No podrá mantenerse firme en nosotros el pecado contra el cual oramos. Si deseamos crecer en la gracia y en la santidad, jamás olvidemos el gran medio de la oración.
—
Extracto del libro: «El secreto de la vida cristiana» de J.C. Ryle