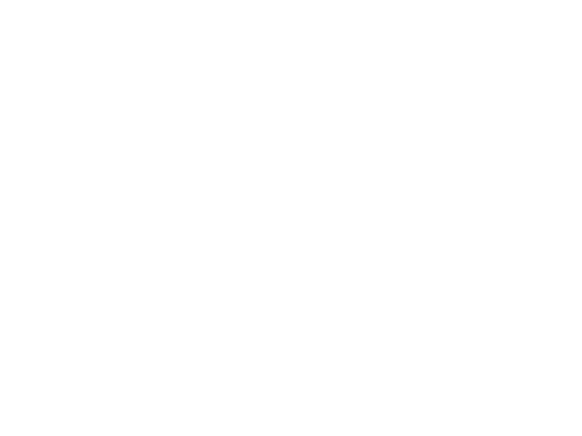DIOS EN LAS MANOS DE PECADORES AIRADOS
«Casi todos los hombres naturales que escuchan sobre el infierno se engañan a sí mismos pensando que escaparán de él». JONATHAN EDWARDS
Quizás el sermón más famoso jamás predicado en América es, «Pecadores en las Manos de un Dios Airado» por Jonathan Edwards, que ha sido reproducido en innumerables catálogos de predicación y en la mayoría de las antologías de literatura americana. Esta vívida representación de la terrible condición de los pecadores amenazados con la condenación del infierno es tan escandalosa que algunos analistas modernos lo han calificado de absolutamente sádico. El sermón de Edwards está lleno de imágenes gráficas de la furiosa ira de Dios y de los horrores del inexorable castigo de los malvados en el infierno. Sermones como éste son muy impopulares en nuestra era; se les considera de muy mal gusto, propios de una teología medieval. La predicación que enfatiza la ira de un Dios santo y que procura alcanzar los corazones impenitentes no concuerda con la atmósfera alegre de las iglesias evangélicas modernas. Los arcos góticos, los vitrales y los sermones que alborotan el alma con angustia moral son considerados cosa del pasado. La nuestra es una generación de positivismo, que busca el auto-mejoramiento y cuyas ideas respecto al pecado son muy permisivas.
Nuestro pensamiento es más o menos así: Si acaso hay un Dios, no es santo. Si por casualidad es santo, no es justo. Pero si es santo y justo, no tenemos que temer porque su amor y su misericordia sobrepasan su santa justicia. Si acaso digerimos su santo y justo carácter, podemos descansar en esto: Él no es un Dios de ira.
Si pensamos sobriamente por cinco segundos, veremos nuestro error. Ciertamente, si Dios existe como Dios, si Él es santo verdaderamente, si tiene un gramo de justicia en su carácter, ¿cómo puede ser posible que no esté airado con nosotros? Nosotros hemos violado su santidad; hemos insultado su justicia; hemos tomado su gracia con ligereza. Es imposible que estas cosas le complazcan.
Edwards entendió la naturaleza de la santidad de Dios; percibió que la gente sin santidad tiene muchas razones para temerle, por esto no había necesidad de justificar una teología del miedo. A él lo consumía la necesidad de predicar sobre la santidad de Dios de una manera efectiva, enfática, convincente y poderosa, no por el deleite sádico de atemorizar a la gente, sino por compasión. Amaba suficientemente a su congregación como para atreverse a advertirles sobre las terribles consecuencias de exponerse a la ira de Dios. Su interés no era que acabaran con un complejo de culpabilidad, sino despertarlas de los peligros que enfrentarían si permanecían en su incredulidad. Examinemos una sección de este sermón para probar su sabor:
“El Dios que te sostiene sobre el abismo del infierno, de la manera que se sostiene una araña o algún despreciable insecto sobre el fuego, te aborrece y se encuentra terriblemente provocado. Su ira arde como el fuego en contra tuya; Él ve que de lo único que tú eres digno es de ser lanzado al fuego; sus ojos son demasiado puros para soportar que estés delante de su presencia; eres diez mil veces más abominable delante de sus ojos de lo que es la más odiosa serpiente venenosa delante de los nuestros. Lo has ofendido infinitamente más que un necio rebelde ofende a su príncipe. Sin embargo, no es otra cosa sino su mano la que impide que tú caigas al fuego en cualquier momento. No es debido a ninguna otra cosa el que tú no hayas ido al infierno mientras dormías por la noche y que hayas podido despertar hoy después de haber cerrado tus ojos. Y no existe ninguna otra razón para que no hayas sido arrojado al infierno desde que te levantaste esta mañana, sino que la mano de Dios te ha sostenido.
No puede haber otra razón por lo que no te hayas ido al infierno puesto que tú estás sentado aquí en la casa de Dios provocando sus ojos puros por la manera malvada y pecaminosa en que te comportas durante esta solemne adoración. Sí, no hay ninguna otra razón por la que tú en este mismo momento no seas lanzado al infierno. ¡Oh pecador! Considera el terrible peligro en el que te encuentras: es un gran horno de ira, un inmenso abismo sin fondo, lleno del fuego de la ira sobre el cual tú cuelgas sostenido por la mano de Dios, cuya ira es provocada y encendida por ti, tanto como por los que ya están condenados en el infierno. Tú cuelgas de un delgado hilo, con las llamas de la ira divina ardiendo al alrededor y listas para arder y quemarla en cualquier momento. Y tú no tienes interés en ningún mediador, y nada de que sostenerte para salvarte nada que te libre de las llamas de la ira, nada de ti mismo, nada ‘que tú hayas hecho jamás, nada que puedas hacer, para inducir a Dios a que te libre por un momento”.
El ritmo intenso del sermón continúa sin tregua. Edwards lanza golpe tras ‘golpe a la conciencia herida de los corazones de su congregación. Él recoge imágenes gráficas de la Biblia, todas dirigidas a advertir del peligro a los pecadores. Les dice que ellos están caminando sobre lugares resbaladizos con peligro de caer por su propio peso. Dice que están atravesando el abismo del infierno sobre un puente de madera que se apoya en vigas podridas que se pueden quebrar en cualquier segundo. Habla de flechas invisibles que, como una pestilencia, vuelan al mediodía. Advierte que el arco de Dios está preparado y que las flechas de su ira están apuntando a sus corazones. Describe la ira de Dios como grandes corrientes de agua que se apresuran contra las compuertas de un dique. Si el dique se quiebra, los pecadores serían inundados por una inundación. Recuerda a sus oyentes que no hay nada entre ellos y el infierno sino aire: Tu maldad te hace tan pesado como el plomo, y te empuja con gran peso y presión hacia el infierno; y si Dios te dejara ir, te hundirías de inmediato, y rápidamente descenderías y te sumergirías en ese abismo sin fondo, y tu saludable constitución, tu cuidado y prudencia, tus mejores planes, y toda tu justicia no tendrían más fuerza para sostenerte y librarte del infierno de la que tendría una tela de araña para sostener una roca.
En la parte aplicativa del sermón, Edwards pone un gran énfasis en la naturaleza y severidad de la ira de Dios. La noción de que un Dios santo tiene que ser también un Dios de ira es central en su pensamiento. Él pone en la lista varios puntos clave acerca de la ira de Dios que no debemos atrevemos a pasar por alto:
1. La ira de Dios es divina. La ira de la cual Edwards predicó es la ira de un Dios infinito. El contrasta la ira de Dios con la ira humana o la ira de un rey contra su súbdito. La ira humana cesa, tiene un punto final, es limitada. La ira de Dios continuara si limite.
2. La ira de Dios es furia. La Biblia repetidamente compara la ira de Dios con un lagar de furia. En el infierno no hay moderación, ni se concede misericordia. La ira de Dios no es una simpe molestia o un ligero disgusto. Es una cólera que consume al pecador obstinado.
3. La ira de Dios es eterna. No hay fin para la ira de Dios dirigida contra los que están en el infierno. Si nosotros tuviésemos compasión por la gente, nos lamentaríamos ante el pensamiento de que uno solo de ellos cayera en el abismo del infierno. No podríamos soportar escuchar los gritos de los condenados ni por un momento, ya que sería más de lo que podemos soportar. Contemplar esa escena por la eternidad es demasiado terrible para pensar en ello.
Con sermones como este ¿no queremos ser despertados?. ¿Preferimos la tranquilidad de sentirnos adormecidos, de reposar pacíficamente?
La tragedia para nosotros es que a pesar de las claras advertencias de la Escritura y de las solemnes enseñanzas de Jesús sobre el tema, continuamos estando cómodos ante el castigo futuro de los malvados. Si Dios es digno de ser creído, tenemos que enfrentar la terrible realidad de que algún día, su ira será derramada. Edwards observa:
“Casi todo hombre natural que oye acerca del infierno se engaña a sí mismo pensando que escapará; depende de sí mismo para su propia seguridad; se gloria en lo que ha hecho, en lo que hace, o en lo que intenta hacer, Cada uno pone en su mente ideas de cómo habrá de evitar la condenación y se adula a sí mismo de que sus planes y sus esquemas no le fallarán”.
¿Cómo reaccionamos nosotros ante el sermón de Edwards? ¿No nos provoca una sensación de miedo? ¿No nos enoja? ¿Nos sentimos como las multitudes que no hacen sino burlarse de la idea del infierno y del castigo eterno? ¿Consideramos la ira de Dios como un concepto obsceno y primitivo? ¿Es la sola noción del infierno un insulto para nosotros? Si es así, queda claro que el Dios que adoramos no es un Dios santo; de hecho, no es Dios en absoluto. Si despreciamos la justicia de Dios, no somos cristianos. Estamos en una posición que es tan precaria como la que Edwards describe tan gráficamente. Si odiamos la ira de Dios, es porque odiamos a Dios mismo. Podemos protestar vehementemente contra estas acusaciones, pero nuestra vehemencia solo confirma nuestra hostilidad hacia Dios. Podemos decir enfáticamente: “No, no es a Dios a quien yo odio; es a Edwards, Dios es solo dulzura para mi. Mi Dios es un Dios de amor”. Pero un Dios amoroso que no tiene ira no es Dios. Es un ídolo de nuestra propia imaginación, tanto como si lo hubiésemos labrado en piedra.
Edwards predicó otro famoso sermón, que es, por decirlo así, una secuela de “Pecadores en las manos de un Dios airado”. Su titulo es “Los hombres, enemigos naturales de Dios”. Si me atreviera a mejorar el titulo del sermón de Edwards, sugeriría en su lugar, “Dios en las manos de pecadores airados”. Si no confesamos nuestros pecados, una cosa es absolutamente cierta, odiamos a Dios. La biblia no deja lugar a dudas acerca de esto. Somos enemigos de Dios. Internamente, hemos jurado la destrucción total de Dios. Es natural para nosotros odiar a Dios como es natural para la lluvia humedecer la tierra cuando cae. Ante esto, nuestra molestia se puede convertir en indignación. Nosotros renegamos con todo el corazón de lo que he escrito. Estamos listos para reconocer que somos pecadores. Admitimos de inmediato que no amamos a Dios tanto como deberíamos. Pero, ¿quién entre nosotros admitirá que odia a Dios?
Romanos 5:10 enseña claramente: «siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo.» El tema central del nuevo testamento es el de la reconciliación. La reconciliación no es precisamente para quienes aman. El amor de Dios hacia nosotros no está en duda. La sombra de duda cae sobre nosotros. Es nuestro amor por Dios, el que es cuestionable. La mente humana, a la cual la Biblia llama «mente carnal,» está en enemistad con Dios.
Mostramos nuestra hostilidad natural para con Dios por lo poco que lo amamos. Lo consideramos indigno de nuestra total devoción. No nos deleitamos en contemplarlo. Aun para los cristianos, la adoración es con frecuencia difícil y la oración una obligación pesada. Nuestra tendencia natural es estar tan lejos como sea posible de su presencia. Su Palabra rebota en nuestra mente como una pelota de tenis rebota en una pared. Por naturaleza, nuestra actitud hacia Dios no es de una mera indiferencia. Es una postura de malicia. Nos oponemos a su gobierno y rehusamos su control. Nuestros corazones terrenales están vacíos de afecto por Él; son fríos, congelados para con su santidad. Por naturaleza, el amor de Dios no está en nosotros. Como Edwards señaló, no es suficiente decir que la mente natural mira a Dios como un enemigo. Tenemos que ser más precisos. Dios es nuestro enemigo mortal. Él representa la amenaza más alta posible para nuestros deseos pecaminosos. Él nos es absolutamente repelente sin límite posible. No importa cuánto traten de persuadimos los filósofos o los teólogos, ellos no pueden inducimos a amar a Dios. Nosotros despreciamos su sola existencia y haríamos cualquier cosa en nuestro poder para librar al universo de su santa presencia.
Si Dios tuviera que poner su vida en nuestras manos, no estaría seguro ni por un segundo. Nosotros no solo lo ignoraríamos; lo destruiríamos. Esta acusación puede parecer extravagante e irresponsable hasta que examinamos una vez más lo que sucedió cuando Dios apareció en la persona de Cristo. A Cristo no lo mataron simplemente, le mataron con sádica malicia. Las multitudes clamaron por su sangre. No fue suficiente deshacerse de Él, sino que tuvo que hacerse con burla y humillación. Nosotros sabemos que su naturaleza divina no pereció en la cruz. Fue su humanidad la que murió. Si Dios hubiese expuesto su naturaleza divina a la ejecución, si la hubiese hecho vulnerable a los clavos de sus ejecutores, entonces Cristo aún estaría muerto y Dios estaría ausente del cielo. Si la espada hubiese atravesado el alma de Cristo, la revolución de los pecadores sería una victoria total y la humanidad estaría ahora como rey. «Pero esas cosas,» decimos nosotros, «No se aplican a nosotros que somos cristianos, que decimos amar a Dios, que hemos experimentado la reconciliación, que hemos nacido de nuevo por el Espíritu y sobre cuyos corazones el amor de Dios ha sido derramado.»
Pero debemos tener cuidado, recordando que cuando fuimos convertidos, nuestra naturaleza carnal no fue aniquilada. Aun quedan vestigios de nuestra naturaleza caída con la cual debemos luchar cada día. Aún hay una esquina del alma que no se deleita en Dios, y vemos su filo en nuestro continuo pecado o en nuestra adoración fría. Se manifiesta aun en nuestra teología.
Históricamente, ha habido tres tipos genéricos de teología compitiendo por ser aceptadas en la iglesia cristiana: Pelagianismo, Semipelagianismo y Agustinianismo.
El Pelagianismo no es cristiano. No es que sea sub-cristiano, sino que es totalmente anti-cristiano. Es básicamente una teología de incredulidad. El hecho de que sea defendido por muchas iglesias es un testimonio del poder de la enemistad natural del hombre contra Dios. Para el pelagiano o liberal, no existe lo sobrenatural. Ellos no creen en los milagros, en la expiación, en la divinidad de Cristo, en su resurrección, su ascensión o su segunda venida. En una palabra, no hay cristianismo bíblico para ellos. El Pelagianismo es puro paganismo con máscara de piedad.
¿Qué ocurre con el Semi-pelagianismo? Este es claramente cristiano, porque confiesa apasionadamente la divinidad de Cristo y cree en la expiación, la resurrección y esas otras doctrinas. Entre los cristianos evangélicos, el Semi-pelagianismo es lo que la mayoría cree, y probablemente representa la teología de la vasta mayoría de la gente. Pero yo estoy convencido que con todas sus virtudes, el semi-pelagianismo aún representa una teología de compromiso con nuestras inclinaciones naturales. Tiene una clara deficiencia en su entendimiento de Dios. Si bien saluda la santidad de Dios y aunque reclama fuertemente que cree en la soberanía de Dios, aún se entretiene ilusoriamente acerca de nuestra habilidad para buscar a Dios y tomar la «decisión» de nacer de nuevo. Declara que la gente caída que está en enemistad con Dios puede ser persuadida a reconciliarse, aun antes de que sus corazones pecaminosos sean cambiados. Dice que las personas que aún no han nacido de nuevo pueden ver y entrar al reino del que Cristo declaró que no se puede llegar a él sin la regeneración.
Los evangélicos de hoy invitan a los pecadores inconfesos a venir por sí mismos a la vida, eligiendo nacer de nuevo. Cristo dejó bien claro que la gente muerta no puede elegir nada, que la carne no cuenta para nada, y que debemos nacer del Espíritu antes de que podamos siquiera ver el reino de Dios, mucho menos entrar en él. La falta de los evangélicos modernos reside en la forma en que captan la santidad de Dios. Si eso pudiera ser entendido correctamente, no se hablaría más de que los enemigos de Cristo pueden venir a Jesús por sus propias fuerzas.
Sólo el Agustinianismo ve la gracia como tema central en su teología. Cuando entendemos el carácter de Dios, cuando captamos algo de su santidad, entonces comenzamos a entender el carácter radical de nuestro pecado e impotencia. Los pecadores impotentes sólo pueden sobrevivir por gracia.
Nuestra fuerza es insignificante en sí misma; somos espiritualmente impotentes sin el poder de un Dios misericordioso. Nos puede desagradar prestarle atención a la ira y a la justicia de Dios, pero hasta que no nos inclinemos a estos aspectos de la naturaleza de Dios, nunca apreciaremos lo que nos ha sido otorgado por la gracia. Aun el sermón de Edwards sobre los pecadores en las manos de Dios no fue designado para enfatizar las llamas del infierno. El resonante énfasis cae, no en el feroz abismo sino en las manos del Dios que nos sostiene y nos rescata de él. Las manos de Dios son manos de gracia. Sólo ellas tienen el poder de rescatarnos de una destrucción segura.
¿Cómo podemos nosotros amar a un Dios santo? La respuesta más simple que puedo dar a esta vital pregunta es que no podemos. Amar a un Dios santo está más allá de nuestro poder moral. La única clase de Dios que nosotros podemos amar por nuestra pecaminosa naturaleza es un dios sin santidad, un ídolo hecho por nuestras propias manos.
A menos que seamos nacidos del Espíritu de Dios, a menos que Dios derrame su santo amor en nuestros corazones, a menos que Él se incline en su gracia para cambiar nuestros corazones, nosotros no lo amaremos. Es Él quien toma la iniciativa de restaurar nuestras almas. Sin Él no podemos hacer nada justo. Sin Él seríamos condenados a una separación eterna de su santidad. Nosotros le podemos amar porque Él nos amó primero. Amar Dios requiere una gracia suficientemente fuerte para quebrantar nuestros corazones endurecidos y despertar nuestras almas moribundas. Si estamos en Cristo, ya hemos sido despertados, hemos sido resucitados de la muerte espiritual a la vida espiritual. Pero aún tenemos «adormecidos» nuestros ojos, y a veces andamos caminando como zombis. Aún retenemos cierto temor de acercamos mucho a Dios; aún temblamos al pie de su santo monte. Sin embargo, a medida que crecemos en nuestro conocimiento de Dios, alcanzamos un profundo amor por su pureza y un sentido más profundo de dependencia en su gracia. Aprendemos que Él es absolutamente digno de nuestra adoración. El fruto de nuestro creciente amor por Él es el incremento de la reverencia por su Nombre. Nosotros lo amamos ahora porque hemos visto su amor; le adoramos porque hemos visto su majestad; le obedecemos porque su Santo Espíritu habita en nosotros.
R.C. Sproul