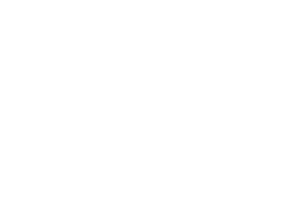Después de haber dado un resumen de la naturaleza de la Iglesia, y de la forma de su manifestación, dirigiré ahora vuestra atención al propósito de [la presencia de la Iglesia] en la tierra. No diré nada, por ahora, sobre la separación de Iglesia y Estado. Esto tendrá su lugar en la próxima exposición. Por ahora, me limitaré al propósito que fue asignado a la Iglesia en su peregrinaje por el mundo. Este propósito no puede ser humano ni egoísta, no puede ser la preparación del creyente para el cielo. Un niño regenerado, muriendo en la cuna, va directamente al cielo, sin ninguna preparación más; y dondequiera el Espíritu Santo encendió la chispa de la vida eterna en el alma, la perseverancia de los santos asegura la salvación eterna. También en la tierra, la Iglesia existe solamente para la gloria de Dios. La regeneración es suficiente para el elegido, para asegurarlo de su destino eterno, pero no es suficiente para satisfacer la gloria de Dios en Su obra entre los hombres. Para la gloria de nuestro Dios es necesario que a la regeneración le siga la conversión, y a esta conversión tiene que contribuir la Iglesia, predicando la Palabra. En el hombre regenerado, la chispa arde apenas, pero solamente en el hombre convertido la chispa salta en una llama, y esta llama irradia la luz de la Iglesia al mundo, para que según el mandamiento de nuestro Señor, nuestro Padre, que está en los cielos, sea glorificado. Y tanto nuestra conversión como nuestra santificación en buenas obras no tendrán el carácter sublime que exige Jesús, excepto cuando las hacemos servir, en primer lugar, no como una garantía de nuestra propia salvación, sino para glorificar a Dios. En segundo lugar, la iglesia tiene que atizar esta llama para que brille más, por medio de la comunión de los santos y por los sacramentos.
Siempre y en todo lugar tenemos una religión, y una iglesia, para el beneficio de Dios, y no para el hombre. El origen de la Iglesia está en Dios, su forma de manifestación es de Dios, y de principio a fin, su propósito es siempre engrandecer la gloria de Dios.
Solo cuando cientos de velas arden en un candelero, podemos realmente percibir la luz; y de la misma manera es la comunión de los santos la que tiene que unir las muchas lucecitas de los creyentes individuales para incrementar mutuamente su brillo, y Cristo, caminando en medio de los siete candeleros, podrá sacramentalmente purificar su brillo a un fervor aún más brillante. Entonces, el propósito de la Iglesia no está en nosotros, sino en Dios, y en la gloria de Su nombre.
De este propósito solemne origina, en la misma manera, el culto tan seriamente espiritual que el calvinismo intentó restaurar. Incluso Von Hartman, el filósofo tan lejos del cristianismo, percibió que el culto se vuelve más religioso a medida que tiene el coraje de despreciar toda apariencia externa, y la energía de levantarse por encima del simbolismo, para vestirse de una belleza de un orden mucho superior – la belleza interna, espiritual, del alma que adora. Los cultos sensuales agradan y lisonjean al hombre religiosamente; solamente el servicio puramente espiritual del calvinismo apunta a la adoración pura de Dios, y a Su adoración en espíritu y en verdad. – La misma tendencia nos lleva a nuestra disciplina eclesiástica, este elemento indispensable de toda actividad eclesiástica genuinamente calvinista. La disciplina eclesiástica no fue instituida en primer lugar para evitar los escándalos, ni siquiera para cortar las ramas silvestres, sino para preservar la santidad del Pacto de Dios, y para impresionar incluso al mundo de afuera con el hecho de que Dios es demasiado puro para tolerar lo malo. – Finalmente, tenemos en el servicia de la Iglesia la filantropía, en el diaconado que solo Calvino entendió y restauró a su honor primordial. Ni Roma ni la iglesia griega, ni la iglesia luterana ni la episcopal, captaron el significado verdadero del diaconado. Solo el calvinismo restauró el diaconado a su lugar de honor, como un elemento indispensable y constituyente de la vida eclesiástica.
Pero también en este diaconado tiene que prevalecer el principio sublime de que no se glorifique a aquel que da limosnas, sino solamente a Aquel que mueve los corazones de los hombres a la generosidad. Los diáconos no son nuestros siervos, sino siervos de Cristo. Lo que les encomendamos, simplemente lo devolvemos a Cristo, como mayordomos de Su propiedad; y en Su nombre tiene que ser distribuido a los pobres, nuestros hermanos y hermanas. El miembro pobre de la iglesia, que agradece al diácono y al dador, pero no a Cristo, en realidad niega a Aquel que es el dador verdadero y divino, y que a través de Sus diáconos desea manifestar que para el hombre entero, y para el todo de la vida, Él es el Cristo Consolador, el Redentor Celestial, ungido y escogido por Dios mismo, para nuestra raza caída, desde toda la eternidad. Y así, como Uds. ven, el resultado demuestra claramente que en el calvinismo, el concepto fundamental de la Iglesia encaja perfectamente en la idea fundamental de la religión. Todo egoísmo es excluido de ambos, hasta el final. Siempre y en todo lugar tenemos una religión, y una iglesia, para el beneficio de Dios, y no para el hombre. El origen de la Iglesia está en Dios, su forma de manifestación es de Dios, y de principio a fin, su propósito es siempre engrandecer la gloria de Dios.
—
Este documento fue expuesto en la Universidad de Princeton en el año 1898 por Abraham Kuyper (1837-1920) quien fue teólogo, Primer Ministro de Holanda, y fundador de la Universidad Libre de Ámsterdam.