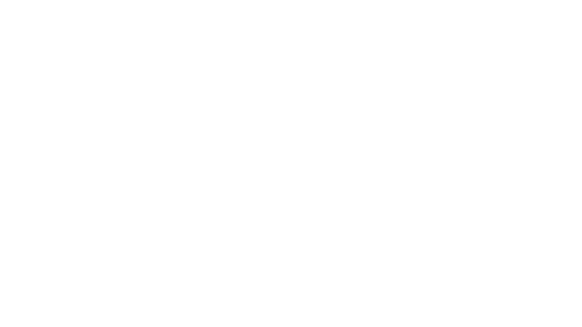¿Qué tenemos que hacer, entonces, nosotros que somos pecadores pero que nos confrontamos con el Santo Dios? ¿Seguiremos nuestro camino? ¿Haremos todo lo que nos sea posible? ¿Le daremos nuestras espaldas al Dios Santo? Si no fuera porque Dios ha elegido que hagamos algo con respecto a nuestra condición, eso sería todo lo que podríamos hacer. Pero la gloria del evangelio radica en el mensaje de que el Dios Santo ha hecho algo. Ha realizado lo que era necesario hacer. Nos ha abierto un camino a su Presencia mediante el Señor Jesucristo; y al emprenderlo, lo impuro se convierte en santo y puede habitar con Él.
La característica exclusiva del conocimiento de Dios es su totalidad o su perfección: su omnisciencia para utilizar el término teológico correspondiente. La omnisciencia divina alcanza no sólo el conocimiento que Dios tiene de nosotros, sino también el conocimiento que Él posee sobre la naturaleza, el pasado, el presente y el futuro. Abarca todo lo imaginable, y todavía más. Es un conocimiento que Dios siempre ha tenido y que siempre tendrá. No hay necesidad de que Él aprenda nada. En realidad, si queremos comprender el conocimiento de Dios con exactitud, es necesario afirmar que Dios nunca ha aprendido y no puede aprender, porque Él ya sabe todo y siempre ha conocido todo de antemano.
Apreciamos la omnisciencia de Dios cuando Isaías interroga a la nación rebelde: «¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? (Is. 40:13-14). La respuesta, obviamente, es nadie. Dios está infinitamente por encima de su Creación en todo conocimiento y entendimiento. De manera similar, Dios mismo le habla a Job desde un torbellino: «¿Quién es ése que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos; yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular, cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios? (Job 38:2-7). Nuevamente, la respuesta es que frente al conocimiento divino, que es perfecto, el conocimiento humano es prácticamente nulo.
El conocimiento de Dios se extiende hasta el conocimiento más íntimo de la persona. «Porque Yo conozco sus obras y sus pensamientos», le dijo Dios a Isaías refiriéndose al pueblo judío (Is. 66:18). David expresó: «Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme; has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda» (Sal. 139:1-4). Y el autor de la epístola a los Hebreos escribe: «Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Aquel a quien tenemos que dar cuenta» (He. 4:13).
Es imposible rebajar las características del conocimiento de Dios. Como Thomas Watson observó hace años, el conocimiento de Dios es el origen, porque Él es la matriz y la fuente de todo conocimiento, de la que todos los demás conocimientos meramente toman prestado; su conocimiento es puro, porque no está contaminado por el objeto ni por el pecado; su conocimiento es fácil y accesible, porque no tiene ninguna dificultad; es infalible; es instantáneo; es absolutamente retentivo. Dios es perfecto en su conocimiento.
—
Extracto del libro «Fundamentos de la fe cristiana» de James Montgomery Boice