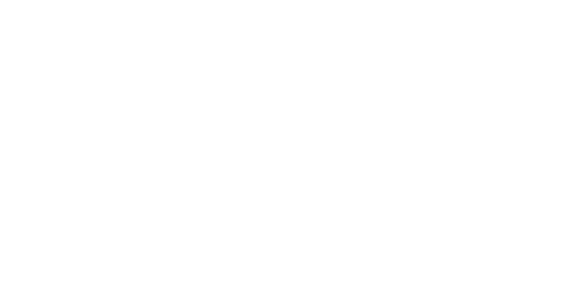Una segunda función de la Ley es revelar al pecado como pecado y al pecador como pecador. La ley ha sido dada para acabar con la hipocresía del corazón humano, que constantemente se imagina que está perfecto delante de Dios, y doblegarlo a causa de su corrupción. Pablo escribe: «Pero yo no conocí el pecado sino por la ley; porque tampoco habría conocido la codicia, si la ley no dijera: No codiciarás (Ro. 7:7). Y también escribe: «… a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso» (Ro. 7:13).
Hay breves resúmenes de la ley a lo largo de toda la Biblia. Una persona en cierta ocasión preguntó a Jesús cuál de todos los mandamientos era el más importante. Y Jesús le respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente» (Mt. 22:37, una referencia a Dt. 6:5). Y a continuación, agregó: «Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo» (Mt. 22:39, una referencia a Lv. 19:18). Esta condensación de la ley la coloca por encima de ceremonias y regulaciones, en su lugar lo que hace es afirmar la relación que debe existir entre cada persona y Dios, y entre una persona y el resto de las personas. Ambas relaciones están caracterizadas por el amor. Es ahí donde descansa nuestro deber. Pero nosotros no amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, ni tampoco amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
En el Antiguo Testamento, el gran resumen de la ley lo encontramos en el Decálogo, en Éxodo 20:1-17 y en Deuteronomio 5:6-21. Estudiaremos estas leyes con más atención en el capítulo siguiente. Pero aquí es válido señalar que nunca nadie las ha cumplido perfectamente. Podemos aproximarnos a ellas con la intención de cumplirlas. Pero si somos sinceros y realmente examinamos nuestros corazones a la luz de lo que encontramos en estas leyes, estamos perdidos. La mitad del Decálogo trata nuestra relación con Dios, del mismo modo que lo hace el primer gran mandamiento que resume nuestro Señor. Nos dice que debemos adorarlo sólo a Él, que no hemos de tener ídolos (ni físicos ni mentales), que no hemos de tomar su Nombre en vano, que debemos guardar el día de reposo. Pero nosotros no somos obedientes, ni tampoco fueron obedientes los hebreos a quienes la ley fue dada en particular y con solemnidad. La segunda mitad del Decálogo nos habla de la relación que deberíamos tener con nuestros semejantes, y así lo resume el SEñor como el segundo y gran mandamiento. Nos dice que debemos de honrar a nuestros padres, no matar, ni adulterar, ni robar, ni mentir, y que ni siquiera hemos de desear lo que le pertenece a otro. Pero no nos comportamos de esta manera. En consecuencia, la ley expone nuestro pecado y nos reduce a una posición de impotencia delante de Dios.
Esta función que la ley tiene, de exponer el pecado, se demostró históricamente cuando fue entregada. En el mismo momento en el que Moisés se encontraba en el monte de Sinaí recibiendo los mandamientos, el pueblo a quien iban dirigidos estaba en el valle practicando las mismas cosas que Dios estaba prohibiendo. Es una demostración mordaz de como la justicia de Dios nunca puede ser alcanzada por los seres humanos.
A esta altura algunos podrían argumentar que es injusto que Dios pretenda que vivamos de acuerdo a sus estándares de justicia. Por lo tanto, se podría argumentar que, en lugar de estar hablando sobre el primer y el más grande mandamiento, o sobre el segundo mandamiento, o incluso sobre los primeros diez mandamientos, deberíamos ceñirnos a algo de acuerdo a la Regla de Oro: «Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos» (Mt. 7:12). ¿Acaso Jesús mismo no dijo que «esto es la ley y los profetas»? Como contestación debemos decir que, si la intención de esta objeción es rebajar los estándares de Dios, entonces no corresponde, es imposible e inutil. Dios tiene derecho a los estándares más elevados -en realidad, no tiene la posibilidad de tener otro tipo de estándares y es basado en esos estándares por los cuales seremos juzgados, lo consideremos justo o no. Pero aparte de esta consideración, podemos también responder que en realidad no importa cuál es el estándar por el que queremos ser juzgados; la misma Regla de Oro nos condena también, porque en realidad no hacemos con los demás como quisiéramos que ellos hicieran con nosotros.
¿Y qué hay con respecto a estándares aun menores? ¿Qué hay con respecto al estándar mínimo de «juego limpio»? ¿Por qué no sólo tratar a los demás de manera imparcial? ¿Pero lo hacemos? ¿Siempre tratamos a las demás personas con la misma medida de imparcialidad que aplicaríamos si estuviéramos pensando en su relación con nosotros? Hacernos esta pregunta es contestarla. Todos sabemos que no nos comportamos de esta manera, al menos no todo el tiempo. En consecuencia, podemos concluir que la ley, asuma la forma que asuma, desde su expresión más elevada a su más mínima expresión, está exponiendo nuestro pecado y trayendo una justa condenación sobre el pecador. La ley es semejante a un espejo, como señala Calvino, donde «contemplamos nuestras debilidades, luego la iniquidad que surge de ellas, y finalmente la maldición que emana de ambas – de la misma manera que un espejo nos refleja las manchas de nuestra cara»
Pablo escribe: «Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios; ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él; porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado» (Ro. 3:19-20). La ley tiene diversas funciones, pero lo que no puede hacer es que una persona se convierta en justa delante de Dios. Por el contrario, nos revela nuestra culpa.
—
Extracto del libro «Fundamentos de la fe cristiana» de James Montgomery Boice