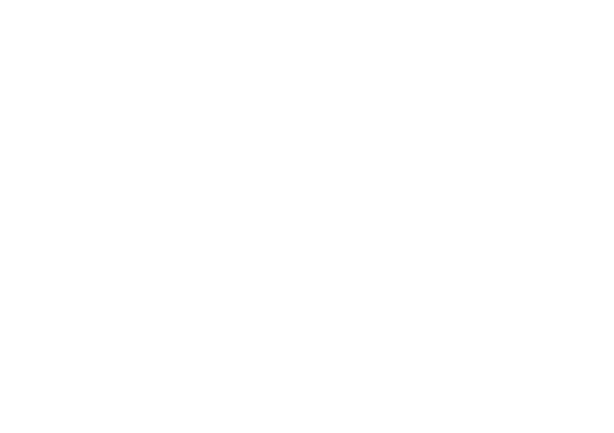Jesús enseñó que algunos que creían que eran hijos de Dios eran en realidad…hijos del demonio. Después de decir: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres», los judíos le respondieron: «Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: seréis libres?». Jesús les respondió: «Sé que sois descendientes de Abraham; pero procuráis matarme… Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais».
A estas alturas, la gente se enojó y lo acusaron de ser hijo ilegítimo. Y con enojo justificado el Señor les respondió: «Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais; porque yo de Dios he salido, y he venido; pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi Palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer» (Jn.8:32-33, 37, 39,42-44).
En esta discusión, Jesús puso fin a la idea general según la cual Dios es el Padre de todos y todos somos sus hijos. Pero esto no es así, sino que como resultado de su acto de adopción son sólo los cristianos los que tienen una nueva relación con Dios, y también tienen una nueva relación entre sí que requiere que nos amemos unos a otros y trabajemos juntos como hermanos. Antes, no pertenecíamos a la familia de Dios, cada uno seguía su propio camino en oposición abierta o con una hostilidad velada hacia los demás. Ahora somos diferentes. «Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios» (Efe. 2:19).
Las actitudes que deberían brotar de estas relaciones nuevas no siempre fluyen de forma natural. Pero esto mismo resulta ser razón suficiente para que comprendamos esta verdad con firmeza y cultivemos estas relaciones. John White ha señalado la tarea que tenemos por delante en estos términos:
“Hemos sido limpiados por la misma sangre, regenerados por el mismo Espíritu. Somos ciudadanos de la misma ciudad, esclavos del mismo amo, lectores de las mismas Escrituras, adoradores del mismo Dios. La misma Presencia mora silenciosamente en nosotros como en los demás. Por lo tanto, nuestro compromiso es con los otros, y el de los otros con nosotros. Son nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros padres, nuestras madres y nuestros hijos en Dios. Ya sea que nos guste o nos disguste, les pertenecemos. Tenemos responsabilidades hacia ellos que deben ser cumplidas en amor. Mientras vivamos en este mundo, estamos en deuda con ellos. Ya sea que hayan hecho mucho o poco por nosotros, Cristo ha hecho todo. Cristo requiere que la deuda contraída con él sea transferida a nuestra nueva familia”.
Pertenecer a la familia de Dios no significa que nos convertiremos en insensibles a las deficiencias de los otros. Por el contrario, debemos ser sensibles a ellas sin perder la esperanza de eliminarlas y mejorar la calidad de nuestras relaciones familiares. Pero no hemos de ser demasiado sensibles a las deficiencias de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y mucho menos deberíamos ser demasiado críticos. Deberíamos estar comprometidos unos con otros con una lealtad propia de una familia y trabajar juntos para ayudarnos mutuamente a vivir una vida cristiana. Deberíamos orar por cada uno de nosotros y servimos mutuamente.
Estas nuevas relaciones implican nuevos privilegios. Algunos ya los disfrutamos ahora. Otros corresponden a la vida que disfrutaremos en el cielo. Estos últimos, según las Escrituras, constituyen nuestra herencia. No se nos dice específicamente de qué se trata, si bien involucran la vida en el cielo y otras bendiciones. Se describe nuestra heredad como las «riquezas» espirituales (Ef. 1:18), y como un «premio» al servicio fiel (Col. 3:24). Se nos dice que es «eterna» (Heb. 9:15). Pedro declara que por la misericordia de Dios «nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros» (1 P. 1:3-4). Pablo describe al Espíritu Santo como siendo nuestra «garantía» de lo que nos espera (Ef. 1:14).
—
Extracto del libro “Fundamentos de la fe cristiana” de James Montgomery Boice