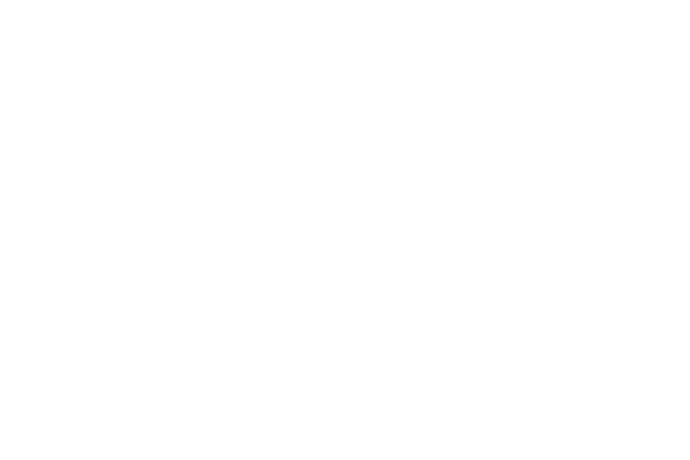En Mateo 13 hay siete parábolas, comenzando con la del sembrador y terminando con la historia de la red, que nos son expuestas para mostrar los últimos XIX Siglos de historia de la iglesia. En la primera de las parábolas, la del sembrador, Jesús dijo que un hombre salió a sembrar. Parte de la semilla cayó sobre una superficie dura donde fue rápidamente devorada por las aves; otra parte cayó sobre tierra pobre, por lo que brotó rápidamente pero fue consumida por el sol; otra parte cayó sobre malezas y espinos que la ahogaron; y otra parte cayó sobre tierra buena donde produjo a ciento, a sesenta y a treinta. Luego explicó esta parábola, mostrando que la semilla era la Palabra de su Reino y que la Palabra tendría diferentes resultados sobre las vidas de quienes la escuchaban. Algunos corazones serían tan duros que no la podrían recibir, y los compañeros del diablo prontamente la harían desaparecer. Otros la recibirían como una novedad, como lo hicieron los atenienses en la época de Pablo, pero pronto perderían el interés en particular cuando viniera la persecución. El tercer tipo serían aquellos que permitirían que la Palabra fuera ahogada por las preocupaciones mundanas y el disfrute de las riquezas. Sólo la cuarta clase serían aquellos en los que el evangelio podría tomar raíz. La parábola nos muestra que sólo una parte de la predicación del Reino de Dios llevará fruto. Esta parábola no permite seguir sosteniendo la idea que la predicación del evangelio será cada vez más y más efectiva y que inevitablemente significará un triunfo total para la iglesia a medida que la historia progrese.
La segunda parábola es aun más explícita para demostrar este punto. Es la historia del trigo y la cizaña. Jesús nos dice que un hombre nuevamente salió a sembrar pero que después que lo había sembrado vino el enemigo y sembró cizaña. Las dos plantas crecieron juntas, el trigo verdadero y la otra planta que parecía trigo pero que no servía de alimento. En la narración los siervos querían arrancar la cizaña, pero el dueño les dijo que no lo hicieran ya que al arrancarla era posible que también arrancaran el trigo. En vez de arrancar la cizaña les dijo que ambas debían crecer juntas hasta el tiempo de la siega, cuando el trigo se recogería y se guardaría y la cizaña se ataría en manojos y se quemaría.
Cuando Jesús estuvo a solas con sus discípulos les explicó que el campo era el mundo, que el trigo representaba aquellas personas que le pertenecían, y que la cizaña eran los hijos del malo. Esto significa que en el mundo siempre habrá los que son los hijos verdaderos de Dios y los que son hijos del maligno. Esto será cierto a través de toda la historia de la iglesia. Además, como muchos de sus hijos se parecen tanto a los hijos que el maligno ha falsificado, nadie debe intentar diferenciarlos y separarlos en este mundo porque algunos cristianos podrían perecer con los otros. El propósito de esta parábola es mostrar que estas condiciones insatisfactorias permanecerán hasta el fin de estos tiempos.
El propósito de las demás parábolas es semejante; es decir, mostrar que la expansión del Reino de Dios estará acompañada por la influencia del maligno y que siempre será imperfecto. Debería ser evidente a partir de la naturaleza imperfecta del Reino de Dios, como lo vemos hoy en día, que todavía ha de venir un Reino donde el gobierno del Señor Jesucristo sea plenamente reconocido. Este es el tercer punto que debemos hacer sobre el gobierno de Cristo. Cristo les dijo a sus discípulos que existiría un Reino espiritual a través de todo el «tiempo de la iglesia». Pero enseñó que habría también un Reino futuro, literal.
En una parábola se comparó a un hombre noble que se fue a un país lejano, para recibir un reino, y luego volver. Mientras, dejó unas minas en manos de sus siervos, encargándolos que le fueran fieles y que estuvieran prontos a rendirle cuenta cuando regresara (Le. 19:11-27). En otra ocasión, después de su resurrección, los discípulos le preguntaron a Jesús: «Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?» (Hch. 1:6). Y él les respondió: «No os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad; pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría, y hasta lo último de la tierra» (vs. 7-8).
Para nosotros, la obra del Reino de Dios descansa en la última de estas afirmaciones. Somos los testigos de Cristo. Debemos llevar el mensaje de su dominio por todas las ciudades, Estados, Naciones y por todo el mundo. Al hacerlo debemos de saber que, por el mismo ejercicio de la autoridad de Cristo en su iglesia, estamos singularmente equipados para nuestra tarea.
Él es nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey —y en menor medida, nosotros también somos profetas, sacerdotes y reyes. Somos profetas en el sentido que somos voceros de Dios en este mundo. En los días de Moisés parecía un deseo utópico decir: «Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta» (Nm. 11:29). Pero en nuestros días, como resultado de haberse derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia en Pentecostés, es una realidad. Ahora, como sostenía Pedro, se han cumplido las palabras del profeta Joel referidas a los postreros días.
«Mas este es lo dicho por el profeta Joel: Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán: vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños; y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu, y profetizarán» (Hch. 2:16-18). Cómo profetas, le hablamos la Palabra de Dios, a nuestros contemporáneos. También somos sacerdotes. Es cierto, nunca habrá un sacerdocio como el sacerdocio del Antiguo Testamento. Cristo ha perfeccionado ese sacerdocio para siempre. Pero en cierto sentido todo el pueblo de Dios es como un sacerdote. Todos tienen el mismo acceso a Dios sobre la base del sacrificio de Cristo y todos somos llamados a ofrecernos a Dios en consagración, alabanza y servicio. Pedro habla de esto explícitamente, cuando nos recuerda que somos un «sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo» (1 P. 2:5). Pablo tiene esta misma idea en mente cuando escribe: «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional» (Ro. 12:1). También, hemos de ejercer nuestro sacerdocio en la oración mediadora por los demás y por el mundo.
Por último, hay un sentido en el cual también somos reyes con Cristo. El libro de Apocalipsis dice de los santos de Dios: «Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra» (Ap. 5:10). ¿Cómo hemos de reinar? No enseñoreándonos unos sobre los demás, porque no es así como Jesús ejerce su reino sobre nosotros. Más bien es, como bien lo expresa el himno:
No con el batir de las espadas,
ni el redoblar de los tambores,
sino con hechos de amor y misericordia,
se aproxima el Reino celestial.
Nuestro Reino se expresa, no por privilegios, sino por responsabilidad.
—
Extracto del libro “Fundamentos de la fe cristiana” de James Montgomery Boice