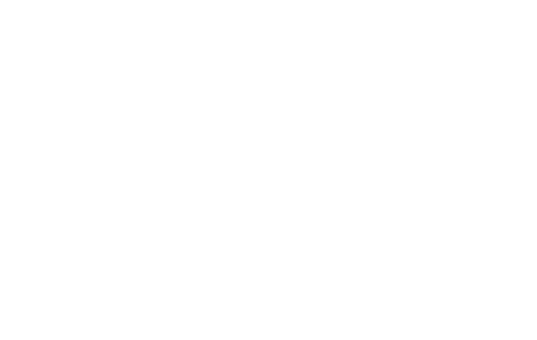“Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca”.- Salmo 33: 6
Los teólogos rigurosos y lúcidos de los períodos más florecientes de la Iglesia, solían distinguir entre las obras que moran al interior de Dios y las obras externas de Dios.
La misma distinción existe, en cierta medida, dentro de la naturaleza. El león que observa a su presa, difiere ampliamente del león que está descansando entre sus cachorros. Se pueden observar los ojos centelleantes, la cabeza levantada, los músculos tensos y la respiración jadeante. Se puede ver que el león está al acecho, esforzándose intensamente. Sin embargo, el acto se encuentra sólo en fase de contemplación. El calor, la agitación y la tensión nerviosa, ocurre por dentro. Una acción terrible está a punto de ocurrir, pero está aún bajo control, hasta que él se abalanza con un rugido estruendoso sobre su víctima desprevenida, enterrando sus colmillos profundamente en la carne temblorosa.
Encontramos la misma diferencia entre los hombres, aunque de una forma más sutil. Cuando una tormenta ha causado estragos en el mar, y el destino de los barcos de pesca que se espera que regresen con la marea, es aún incierto, la esposa de un pescador, atemorizada, se sienta en la cima de una duna observando y esperando, enmudecida y en suspenso. Mientras espera, su corazón y su alma se esfuerzan arduamente, elevando una oración; los nervios están tensos, la sangre corre rápido, y la respiración se encuentra casi suspendida. Sin embargo, no ocurre ningún acto externo, sino sólo ese arduo trabajo en su interior. Pero después del regreso seguro de los barcos de pesca, cuando ella distingue el suyo, emite un grito de gozo que alivia su sobrecargado corazón.
O bien, tomando ejemplos de las más comunes condiciones de la vida, compare al estudiante; el becario; el inventor, ideando su nuevo invento; el arquitecto, creando sus planes; el general, estudiando sus estrategias; el fornido marinero, escalando ágilmente el mástil de su embarcación; o aquel herrero, elevando el mazo para golpear el hierro encendido sobre el yunque, con concentrada fuerza muscular. Al juzgar superficialmente, se podría decir que el herrero y el marinero están trabajando, pero que los hombres eruditos se encuentran ociosos.
Sin embargo, aquel que mira bajo la superficie, conoce que la situación no es lo que parece. Pues, aunque esos hombres no realizan ningún trabajo manual aparente, trabajan con el cerebro, los nervios y la sangre; sin embargo, dado que esos órganos son más delicados que una mano o un pie, su obra interna, invisible, es mucho más agotadora. Con todo su esfuerzo, el herrero y el marinero son imágenes de salud; mientras que los hombres que están haciendo trabajo mental, aunque aparentemente ociosos entre sus pliegos de papel, están pálidos de agotamiento, y su vitalidad está siendo casi consumida por su uso intenso.
Al aplicar esta distinción a las obras del Señor, sin sus limitaciones humanas, nos encontramos con que las obras externas de Dios tuvieron su comienzo cuando Dios creó los cielos y la tierra, y que antes de ese momento, que marca el nacimiento del tiempo, no existía nada, sino sólo Dios trabajando dentro de Sí mismo. De aquí esta doble operación: La primera, manifiesta externamente, conocida para nosotros en los actos de crear, sostener, y dirigir todas las cosas, actos que, en comparación con los de la eternidad, no parecen haber comenzado sino ayer, pues, ¿qué son miles de años en la presencia de eras eternas? La segunda, tras y bajo la primera, una operación no iniciada ni terminada, pero eterna como Él mismo; más profunda, más rica, más completa; sin embargo, no manifiesta, oculta en Su interior, y que por tanto se denomina Su obra interna.
A pesar de que apenas se puede separar ambas operaciones- pues nunca hubo una manifiesta sin que primero se completara internamente- aun así la diferencia es fuertemente marcada y fácilmente reconocible. Las obras que moran al interior de Dios provienen de la eternidad, mientras que las obras externas pertenecen al tiempo. Las primeras preceden, las últimas, siguen. Los fundamentos de lo que se vuelve visible, yace en aquello que permanece invisible. La luz misma está oculta, es sólo la radiación la que aparece
– – –
Extracto del libro: “La Obra del Espíritu Santo”, de Abraham Kuyper