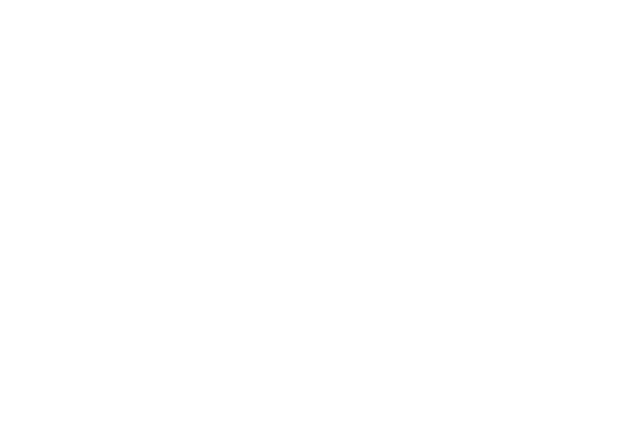No desdeñemos el deleitarnos con las obras de Dios que se ofrecen a nuestros ojos en tan excelente teatro como es el mundo. Es la primera enseñanza de nuestra fe, según el orden de la naturaleza – aunque no sea la principal -, comprender que cuantas cosas vemos en el mundo son obras de Dios, y contemplar con reverencia el fin para el que Dios las ha creado. Por eso, para aprender lo que necesitamos saber de Dios, conviene que conozcamos ante todo la historia de la creación del mundo, como brevemente la cuenta Moisés y después la expusieron más por extenso otros santos varones, especialmente san Basilio y san Ambrosio. De ella aprenderemos que Dios, con el poder de su Palabra y de su Espíritu, creó el cielo y la tierra de la nada; que de ellos produjo toda suerte de cosas animadas e inanimadas; que distinguió con un orden admirable esta infinita variedad de cosas; que dio a cada especie su naturaleza, le señaló su oficio y le indicó el lugar de su morada; y que, estando todas las criaturas sujetas a la muerte, proveyó, sin embargo, para que cada una de las especies conserve su ser hasta el día del juicio.
Por tanto, Él conserva a unas por medios a nosotros ocultos, y les infunde a cada momento nuevas fuerzas, y a otras da virtud para que se multipliquen por generación y no perezcan totalmente con la muerte. Igualmente adornó el cielo y la tierra con una abundancia perfectísima, y con diversidad y hermosura de todo, como si fuera un grande y magnífico palacio admirablemente amueblado. Y, finalmente, al crear al hombre, dotándolo de tan maravillosa hermosura y de tales gracias, ha realizado una obra maestra, muy superior en perfección al resto de la creación del mundo. Mas, como no es mi intento hacer la historia de la creación del mundo, baste haber vuelto a tocar de paso estas cosas; pues es preferible, como he advertido antes, que el que deseare instruirse más ampliamente en esto, lea a Moisés y a los demás que han escrito fiel y diligentemente la historia del mundo.
La meditación de la creación debe conducirnos a la adoración
No es necesario emplear muchas palabras para exponer el fin y el blanco que debe perseguir la consideración de las obras de Dios. En otro lugar se ha expuesto ya esto en su mayor parte, y se puede ahora resumir en pocas palabras cuanto es necesario saber para lo que al presente tratamos.
Ciertamente, si quisiéramos exponer, según se debe, cuán inestimable sabiduría, potencia, justicia y bondad divinas resplandecen en la formación y ornato del mundo, no habría lengua humana, ni elocuencia capaz de expresar tal excelencia. Y no hay duda de que el Señor quiere que nos ocupemos continuamente en meditar estas cosas; que, cuando contemplemos en todas sus criaturas la infinita riqueza de su sabiduría, su justicia, bondad y potencia, como en un espejo, no solamente no las miremos de pasada y a la ligera para olvidarlas al momento, sino que nos detengamos de veras en esta consideración, pensemos en ella a propósito, y una y otra vez le demos vueltas en nuestra mente.
Mas, como este libro está hecho para enseñar brevemente, es preciso no entrar en asuntos que requieren largas explicaciones. Así que, para ser breve, sepan los lectores que sabrán de verdad lo que significa que Dios es creador del cielo y de la tierra cuando, en primer lugar, sigan esta regla universal de no pasar a la ligera, por olvido o por negligencia ingrata, sobre las manifiestas virtudes que Dios muestra en las criaturas; y, en segundo lugar, que apliquen a sí mismos la consideración de las obras de Dios de tal manera, que su corazón quede vivamente afectado y conmovido. Expondré el primer punto con ejemplos.
Reconocemos las virtudes de Dios en sus criaturas, cuando consideramos cuán grande y cuán excelente ha sido el artífice que ha dispuesto y ordenado tanta multitud de estrellas como hay en el cielo, con un orden y concierto tan maravillosos que nada se puede imaginar más hermoso y precioso; que ha asignado a algunas – como las estrellas del firmamento – el lugar en que permanezcan fijas, de suerte que en modo alguno se pueden mover de él; a otras – como los planetas – les ha ordenado que vayan de un lado a otro, siempre que en su errar no pasen los límites que se les ha asignado; y de tal manera dirige el movimiento y curso de cada una de ellas, que miden el tiempo, dividiéndolo en días, noches, meses, y años y sus estaciones. E incluso la desigualdad de los días la ha dispuesto con tal orden que no hay desconcierto alguno en ella. De la misma manera, cuando consideramos su poder al sostener tan enorme peso, al gobernar la revolución tan rápida de la máquina del orbe celeste, que se verifica en veinticuatro horas, y en otras cosas semejantes.
Estos pocos ejemplos declaran suficientemente en qué consiste el conocer las virtudes de Dios en la creación del mundo. Pues si quisiéramos tratar este asunto como se merece, nunca acabaríamos, según ya he dicho; pues son tantos los milagros de su potencia, tantas las muestras de su bondad, tantas las enseñanzas de su sabiduría, las muchas clases de criaturas que hay en el mundo; y aún digo más, cuantas son en número las cosas, ya sean grandes, ya sean pequeñas.
—
Extracto del libro: “Institución de la Religión Cristiana”, de Juan Calvino