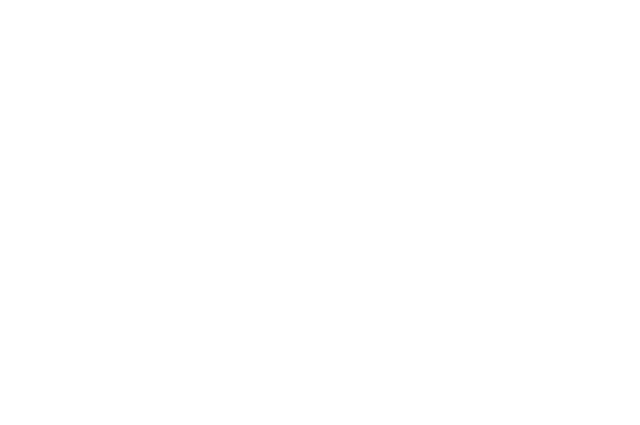Como el espíritu de los hombres se siente inclinado a sutilezas vanas, con gran dificultad se puede conseguir que todos aquellos que no comprenden el verdadero uso de esta doctrina no se enreden en la maraña de grandes dificultades. Por tanto será conveniente explicar aquí brevemente con qué fin nos enseña la Escritura que todo cuanto se hace está ordenado por Dios.
Primeramente es necesario notar que la providencia de Dios ha de considerarse tanto respecto al pasado como al porvenir; luego, que de tal manera gobierna todas las cosas, que unas veces obra mediante intermediarios, otras sin ellos, y a veces contra todos los medios. Finalmente, que su intento es mostrar que Dios tiene cuidado del linaje humano, y principalmente cómo vela atentamente por su Iglesia, a la que mira más de cerca.
La providencia divina es la sabiduría misma. Hay que añadir también, que aunque el favor paternal de Dios, o su bondad, o el rigor de sus juicios, reluzcan muchas veces en todo el curso de su providencia, sin embargo las causas de las cosas que acontecen son ocultas, de modo que poco a poco llegamos a pensar que los asuntos de los hombres son movidos por el ciego ímpetu de la fortuna; o nuestra carne nos impulsa a murmurar contra Dios, como si Dios se complaciese en arrojar a los hombres de acá para allá, cual si fuesen pelotas.
Es verdad que si mantenemos el entendimiento tranquilo y sosegado para poder aprender, el resultado final manifestará que Dios tiene grandísima razón en su determinación de hacer lo que hace, sea para instruir a los suyos en la paciencia, o para corregir sus malas aficciones, o para dominar su lascivia, o para obligarlos a renunciar a sí mismos, o para despertarlos de su pereza; o, por el contrario, para abatir a los soberbios, o para confundir la astucia de los impíos y destruir sus maquinaciones. En todo caso, hemos de tener por seguro que, aunque no entendamos ni sepamos las causas, no obstante, están escondidas en Dios, y por lo tanto debemos exclamar con David: «Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas; y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante Ti» (Sal. 40:5). Porque, aunque en nuestras adversidades debamos acordarnos de nuestros pecados para que la misma pena nos mueva a hacer penitencia, sin embargo sabemos que Cristo atribuye a su Padre, cuando castiga a los hombres, una autoridad mucho mayor que la facultad de castigar a cada cual conforme a como lo ha merecido. Pues hablando del ciego de nacimiento dice: «No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él» (Jn.9:3). Aquí murmura nuestro carnal sentir, al ver que un niño, aun antes de haber nacido, ya en el seno materno es castigado tan rigurosamente como si Dios no se condujera humanamente con los que castiga así sin ellos merecerlo. Pero Jesucristo afirma que la gloria de su Padre brilla en tales espectáculos, con tal que tengamos los ojos limpios.
La voluntad de Dios es la causa justísima de todo cuanto hace. Pero debemos de tener la modestia de no querer forzar a Dios para que Él nos de cuenta y razón, sino adorar de tal manera sus juicios ocultos, que su voluntad sea para nosotros causa justísima de todo cuanto hace.
Cuando el cielo está cubierto de espesísimas nubes y se levanta alguna gran tempestad, como no vemos más que oscuridad y suenan truenos en nuestros oídos y todos nuestros sentidos están atónitos de espanto, nos parece que todo está confuso y revuelto; y, sin embargo, siempre hay en el cielo la misma quietud y serenidad. De la misma manera debemos pensar, cuando los asuntos del mundo, por estar revueltos, nos impiden juzgar que estando Dios en la claridad de su justicia y sabiduría, con gran orden y concierto dirige admirablemente y encamina a sus propios fines estos revueltos movimientos. Y, en verdad, el desenfreno de muchísimos es en este punto monstruoso, pues con gran licencia y atrevimiento osan criticar las obras de Dios, pedirle cuenta de cuanto hace, penetrar y escudriñar sus secretos consejos, e incluso precipitarse a dar su parecer sobre lo que no saben, como si se tratara de juzgar los actos de un hombre mortal. Pues, ¿hay algo más fuera de razón que conducirse con modestia con nuestros semejantes prefiriendo suspender el juicio a ser tachados de temerarios, y mientras tanto mofarse audazmente de los juicios secretos de Dios, los cuales debemos admirar y reverenciar grandemente?
—
Extracto del libro: “Institución de la Religión Cristiana”, de Juan Calvino