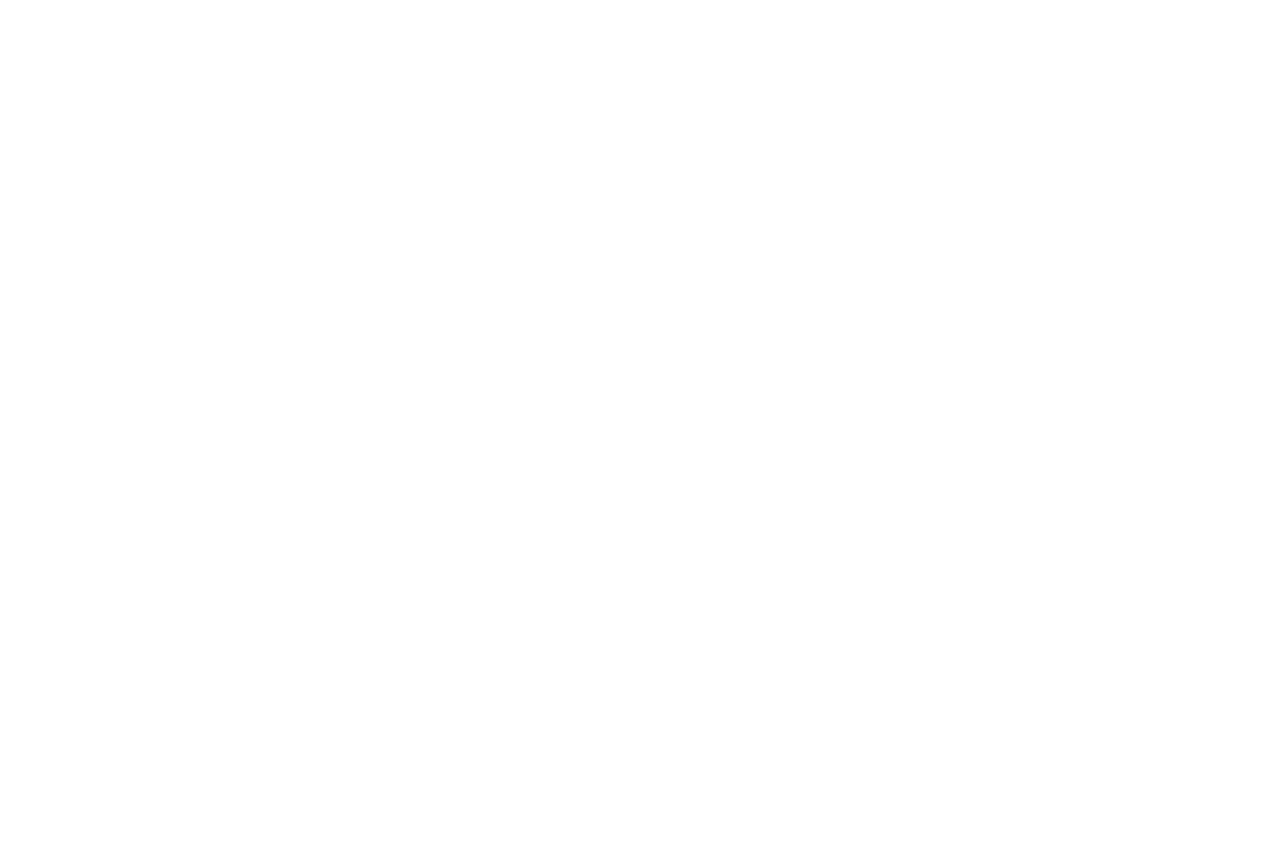La verdad de Dios indudablemente prescribe que nos pongamos la mano en el pecho y examinemos nuestra conciencia, exige un conocimiento tal, que destruya en nosotros toda confianza de poder hacer algo, y privándonos de todo motivo y ocasión de gloriarnos, nos enseña a someternos y humillarnos. Es necesario que guardemos esta regla, si queremos llegar al fin de sentir y obrar bien.
Sé muy bien que resulta mucho más agradable al hombre inducirle a reconocer sus gracias y excelencias, que exhortarle a que considere su propia miseria y pobreza, para que de ella sienta sonrojo y vergüenza. Pues no hay nada que más apetezca la natural inclinación del hombre que ser regalado con halagos y dulces palabras. Y por eso, donde quiera que se oye ensalzar, se siente propenso a creerlo y lo oye de muy buena gana. Por lo cual no hemos de maravillarnos de que la mayor parte de la gente haya faltado a esto. Porque, como quiera que el hombre naturalmente siente un desordenado y ciego amor de sí mismo, con toda facilidad se convence de que no hay en él cosa alguna que deba a justo título ser condenada.
De esta manera, sin ayuda ajena, concibe en sí la vana opinión de que se basta a sí mismo y puede por sí solo vivir bien y santamente. Y si algunos parecen sentir sobre esto más modestamente, aunque conceden algo a Dios, para no parecer que todo se lo atribuyen a sí mismos, sin embargo, de tal manera reparten entre Dios y ellos, que la parte principal de la gloria y la presunción queda siempre para ellos. Si, pues, se entabla conversación que acaricie y excite con sus halagos la soberbia, que reside en la médula misma de sus huesos, nada hay que le procure mayor alegría. Por lo cual cuanto más encomia alguien la excelencia del hombre, tanto mejor es acogido.
Sin embargo, la doctrina que enseña al hombre a estar satisfecho de sí mismo, no pasa de ser mero pasatiempo, y de tal manera engaña, que arruina totalmente a cuantos le prestan oídos. Porque, ¿de qué nos sirve con una vana confianza en nosotros mismos deliberar, ordenar, intentar y emprender lo que creemos conveniente, y entre tanto estar faltos tanto en perfecta inteligencia como en verdadera doctrina, y así ir adelante hasta dar con nosotros en el precipicio y en la ruina total? Y en verdad, no puede suceder de otra suerte a cuantos presumen de poder alguna cosa por su propia virtud. Si alguno, pues, escucha a estos doctores que nos incitan a considerar nuestra propia justicia y virtud, éste tal nada aprovechará en el conocimiento de sí mismo, sino que se verá presa de una perniciosa ignorancia.
El conocimiento de nosotros mismos nos instruye acerca de nuestro fin, nuestros deberes y nuestra indigencia:
Así pues, aunque la verdad de Dios concuerda con la opinión común de los hombres de que la segunda parte de la sabiduría consiste en conocernos a nosotros mismos, sin embargo, hay gran diferencia en cuanto al modo de conocernos. Porque según el juicio de la carne, le parece al hombre que se conoce muy bien cuando confiando en su entendimiento y virtud, se siente con ánimo para cumplir con su deber, y renunciando a todos los vicios se esfuerza con todo ahínco en poner por obra lo que es justo y recto. Mas el que se examina y considera según la regla del juicio de Dios, no encuentra nada en que poder confiar, y cuanto más profundamente se examina, tanto más se siente abatido, hasta tal punto que, desechando en absoluto la confianza en sí mismo, no encuentra nada en sí con que ordenar su propia vida.
Sin embargo, no quiere Dios que nos olvidemos de la primera nobleza y dignidad con que adornó a nuestro primer padre Adán; la cual ciertamente debería incitarnos a practicar la justicia y la bondad. Porque no es posible verdaderamente pensar en nuestro primer origen o el fin para el que hemos sido creados, sin sentirnos espoleados y estimulados a considerar la vida eterna y a desear el reino de Dios. Pero este conocimiento, tan lejos está de darnos ocasión de ensoberbecernos, que más bien nos humilla y abate.
Porque, ¿cuál es aquel origen? Aquel en el que no hemos permanecido, sino del que hemos caído. ¿Cuál fue aquel fin para el que fuimos creados? Aquel del que del todo nos hemos apartado, de manera que, cansados ya del miserable estado y condición en que estamos, gemimos y suspiramos por aquella excelencia que perdimos. Así pues, cuando decimos que el hombre no puede considerar en sí mismo nada de que gloriarse, entendemos que no hay en él cosa alguna de parte suya de la que se pueda enorgullecer.
Por tanto, si no parece mal, dividamos como sigue el conocimiento que el hombre debe tener de sí mismo: en primer lugar, considere cada uno para qué fin fue creado y dotado de dones tan excelentes; esta consideración le llevará a meditar en el culto y servicio que Dios le pide, y a pensar en la vida futura. Después, piense en sus dones, o mejor, en la falta que tiene de ellos, con cuyo conocimiento se sentirá extremadamente confuso, como si se viera reducido a la nada. La primera consideración se encamina a que el hombre conozca cuál es su obligación y su deber; la otra, a que conozca las fuerzas con que cuenta para hacer lo que debe. De una y otra trataremos, según lo requiere el orden de la exposición.
—
Extracto del libro: “Institución de la Religión Cristiana”, de Juan Calvino