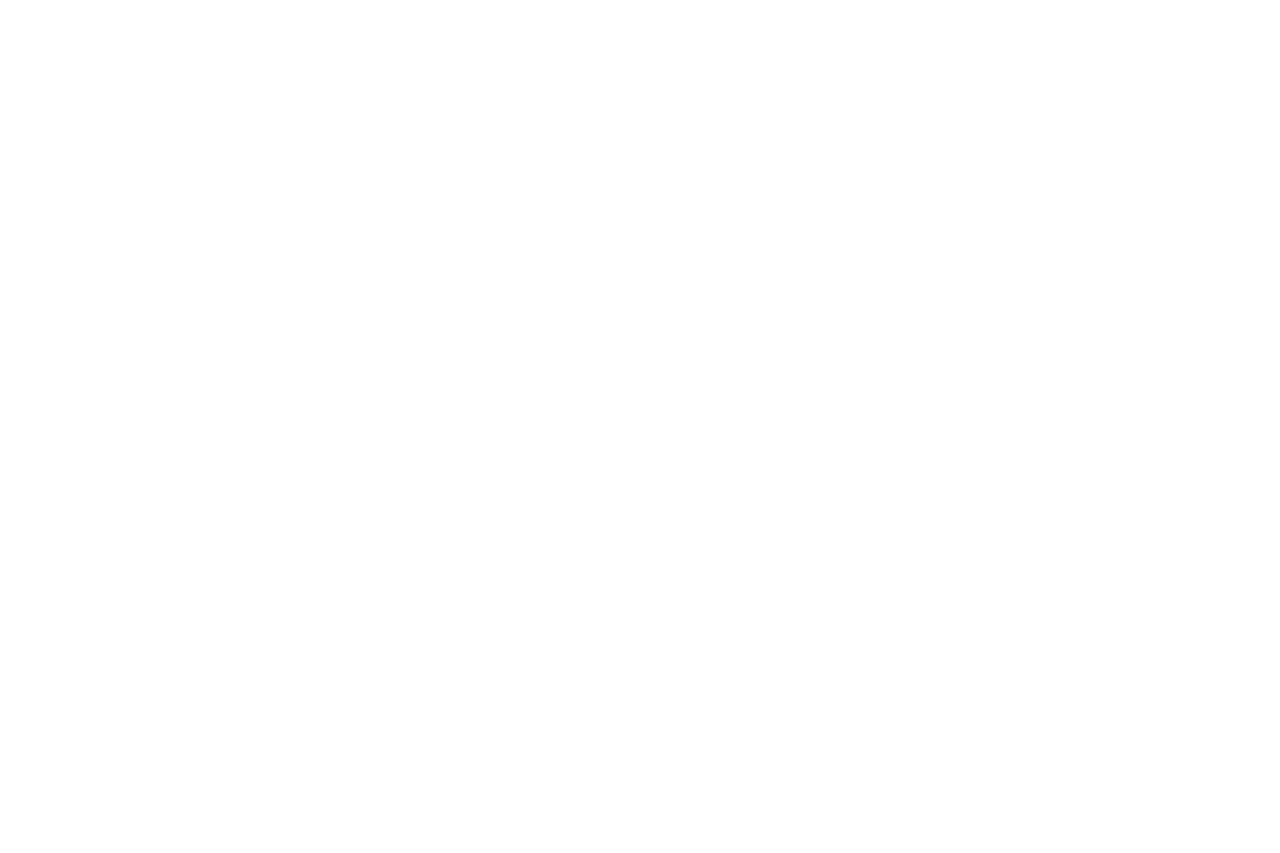«Él os guiará a toda la verdad.»—Juan 16:13.
Consideremos ahora la segunda actividad del Espíritu Santo en la Iglesia, que preferimos llamar su cuidado de la Palabra. En esto distinguimos tres partes: el Sello, la Interpretación, y la Aplicación de la Palabra.
En primer lugar, es el Espíritu Santo quien sella la Palabra. Esto hace referencia al “testimonium Spiritus Sancti,” del cual nuestros padres solían hablar y a través del cual entendieron la forma mediante la cual Él crea en el corazón de los creyentes la convicción firme y duradera respecto de la autoridad divina y absoluta de la Palabra de Dios.
La Palabra es, si se nos permite expresarlo así, un criatura del Espíritu Santo. Él la ha engendrado. Se la debemos enteramente a su especial actividad. Él es su Autor Principal. Y por lo tanto no puede parecer extraño que Él lleve a cabo ese cuidado maternal sobre su criatura a través del cual la faculta para cumplir su destino. Y este destino es, en primer lugar, el ser creída por los elegidos; en segundo lugar, el ser entendida por ellos; y por último, el ser aplicada por ellos; tres operaciones que son efectuadas sucesivamente en ellos a través del sello, la interpretación y la aplicación de la Palabra. El sello de la Palabra aviva la “fe”; la interpretación imparte el “entendimiento correcto”; y la aplicación lleva a cabo el que sea “vivida.”
Mencionamos el sello de la Palabra primero ya que sin fe en su divina autoridad no puede ser la Palabra de Dios para nosotros. La pregunta es: ¿cómo logramos tener un real contacto y comunión con las Santas Escrituras, que son puestas en frente nuestro como un mero objeto externo?
Se nos dice que es la Palabra de Dios; pero, ¿cómo puede convertirse esto en nuestra firme convicción? Jamás puede ser obtenida a través de la investigación. De hecho, debiera ser admitido que mientras más uno investiga la Palabra, más pierde la fe simple y pueril en ella. Ni siquiera puede decirse que la duda nacida de un examen superficial será disipada a través de un estudio más profundo; porque aun el profundo escrutinio de hombres serios y sinceros ha tenido un solo resultado, a saber, el aumento de signos de interrogación.
No podemos examinar los contenidos de las Escrituras de esta forma sin destruirlas. Si uno desea examinar el contenido de un huevo, no debe romperlo ya que de esa forma lo desbarajusta y deja de ser un huevo; más bien debe preguntarle a aquellos que conocen sobre él. De forma similar podemos conocer la verdad de las Escrituras sólo a través del sello y de la comunicación externa. Porque supongamos que el veredicto final de la ciencia confirmará eventualmente la autoridad divina de las Escrituras, como creemos firmemente que será; ¿de qué forma nos beneficiaría eso en relación a nuestra necesidad espiritual, considerando que en el curso de nuestras cortas vidas, la ciencia no llegará a ese veredicto? Y aun si después de treinta o cuarenta años llegásemos a verlo, ¿en qué me beneficia en relación a mi presente aflicción? Y si esta dificultad también pudiese ser removida, aun así preguntaríamos: ¿acaso no es cruel darle certeza sólo a los eruditos griegos y hebreos? ¿No ven y entienden los hombres, por lo tanto, que la evidencia de la autoridad divina de las Escrituras debe venir a nosotros de tal forma que la anciana más común y corriente en el hogar de caridad pueda verlo de la misma forma que yo?
Por lo tanto, toda investigación aprendida, como base de la convicción espiritual, está fuera de toda consideración. El que niega esto maltrata el alma e introduce un clericalismo ofensivo. Porque, ¿cuál es el resultado? La noción de que las personas poco eruditas no tienen certeza por sí mismas; para eso están los ministros; ellos han estudiado el tema; ellos deben saber y las personas comunes y corrientes deben creer bajo su autoridad.
Lo absurdo de esta noción es evidente. En primer lugar, los hombres más instruidos frecuentemente son los que más dudan. En segundo lugar, un ministro casi siempre contradice lo que otro ha presentado como la verdad. Y, en tercer lugar, la congregación, tratada como un menor de edad, es entregada nuevamente al poder de los hombres; se le deposita sobre sí un yugo que nuestros padres no pudieron soportar; y se comete el error de intentar probar el testimonio de Dios a través de los hombres.
Si debemos cargar con un yugo, dennos el de Roma diez veces antes que el de los eruditos; porque aunque Roma pone a los hombres entre nosotros y las Escrituras, al menos hablan de una manera. Repiten lo que el Papa ha establecido para ellos y su autoridad se basa no sobre su erudición, sino sobre su pretendida iluminación espiritual. De ahí que los sacerdotes católicos romanos no se contradicen entre sí. Ni tampoco es su enseñanza la noción caprichosa de un aprendizaje defectuoso, sino el resultado de un desarrollo mental que Roma alcanzó en sus mejores hombres, y esto en conexión con la labor espiritual de muchos siglos.
De entre la totalidad del clericalismo, el de carácter intelectual es el más insoportable; ya que uno siempre queda sin palabras ante el comentario, “Tú no sabes griego,” o “Tú no sabes leer hebreo”; mientras que el hijo de Dios siente de forma irresistible que en materias relacionadas con la eternidad, el griego y el hebreo no pueden tener la última palabra. Y esto aparte del hecho que a varios de estos eruditos, el professor Cobet podría decirles: “Querido señor, ¿acaso conoce bien usted mismo, el griego?” Del poco conocimiento del hebreo en la mayor cantidad de los casos, mejor ni hablar.
No, de esa forma jamás llegaremos. Para hacer que la autoridad divina de las Escrituras sean reales para nosotros, necesitamos no de un testimonio humano, sino de uno divino, igualmente convincente para los doctos como para los poco eruditos—un testimonio que no debe ser echado como perlas a los cerdos, sino ser limitado a aquellos que pueden recoger de él el fruto más noble, es decir, aquellos que han nacido de nuevo.
Y este testimonio no deriva del Papa y de sus sacerdotes, ni de la facultad teológica con sus ministros, sino viene solamente con el sello del Espíritu Santo. Por lo tanto, es un testimonio divino y como tal remueve toda contradicción y silencia toda duda. Es un testimonio igual para todos, perteneciendo tanto al agricultor en el campo como al teólogo en su estudio. Por último, es un testimonio que reciben sólo aquellos que tienen ojos abiertos, para que puedan ver espiritualmente.
Sin embargo, este testimonio no funciona por arte de magia. No hace que la confundida conciencia de incredulidad grite de repente: “¡Ciertamente las Escrituras son la Palabra de Dios!” Si este fuera el caso, el camino de los entusiastas sería abierto y nuestra salvación dependería nuevamente de una comprensión espiritual fingida. No, el testimonio del Espíritu Santo obra de una forma completamente distinta. Él comienza a ponernos en contacto con la Palabra, ya sea a través de nuestra propia lectura o través de la comunicación de otros. Luego nos muestra la imagen del pecador según las Escrituras y la salvación que lo rescató de forma misericordiosa; y por último, nos hace escuchar la canción de alabanza sobre sus labios. Y después de que hemos visto esto objetivamente, con el ojo del entendimiento, Él obra de tal manera sobre nuestro sentimiento que comenzamos a vernos en ese pecado y a sentir que la verdad de las Escrituras nos concierne directamente. Finalmente, toma el control de la voluntad, haciendo que el poder mismo visto en las Escrituras obre en nosotros. Y cuando, de esa forma, la totalidad del hombre, la mente, el corazón y la voluntad han experimentado el poder de la Palabra, entonces Él le agrega a esto la exhaustiva operación de la certeza, por medio de la cual las Santas Escrituras en esplendor divino comienzan a relucir ante nuestros ojos. Nuestra experiencia es como la de una persona que, desde una habitación que resplandece brillantemente, mira hacia fuera al anochecer. Al principio, debido al resplandor en el interior, no ve nada. Pero al apagar su luz y mirar hacia fuera, gradualmente comienza a distinguir figuras y formas y después de un rato disfruta del suave crepúsculo. Apliquemos esto a la Palabra de Dios. Mientras la luz de nuestro propio entendimiento relampaguee en el alma, nosotros, mirando a través de la ventana de la eternidad, no podremos percibir nada. Todo está cubierto de una oscuridad nebulosa. Pero cuando por fin nos persuadimos y extinguimos esa luz, y miramos afuera nuevamente, entonces vemos un mundo divino apareciendo gradualmente desde la penumbra, y para nuestra sorpresa, donde en un comienzo no veíamos nada ahora vemos un mundo glorioso bañado en luz divina.
Y de esa forma los elegidos de Dios obtienen una firme certeza acerca de la Palabra de Dios que nada puede estremecer, que no puede ser robada por ningún conocimiento. Están firmes como una muralla. Están fundados sobre una roca. Los vientos podrán soplar y las lluvias descender, pero no temen. Se mantienen sobre su fe indestructible, no sólo como resultado de la primera intervención del Espíritu Santo, sino porque Él sostiene la convicción continuamente. Jesús dijo, “para que esté con vosotros para siempre”; y esto hace referencia principalmente a este testimonio respecto a la Palabra de Dios. En el corazón creyente, Él testifica continuamente: “No temas, las Escrituras son la Palabra de tu Dios.”
.-.-.-.-
Extracto del libro: “La Obra del Espíritu Santo”, de Abraham Kuyper