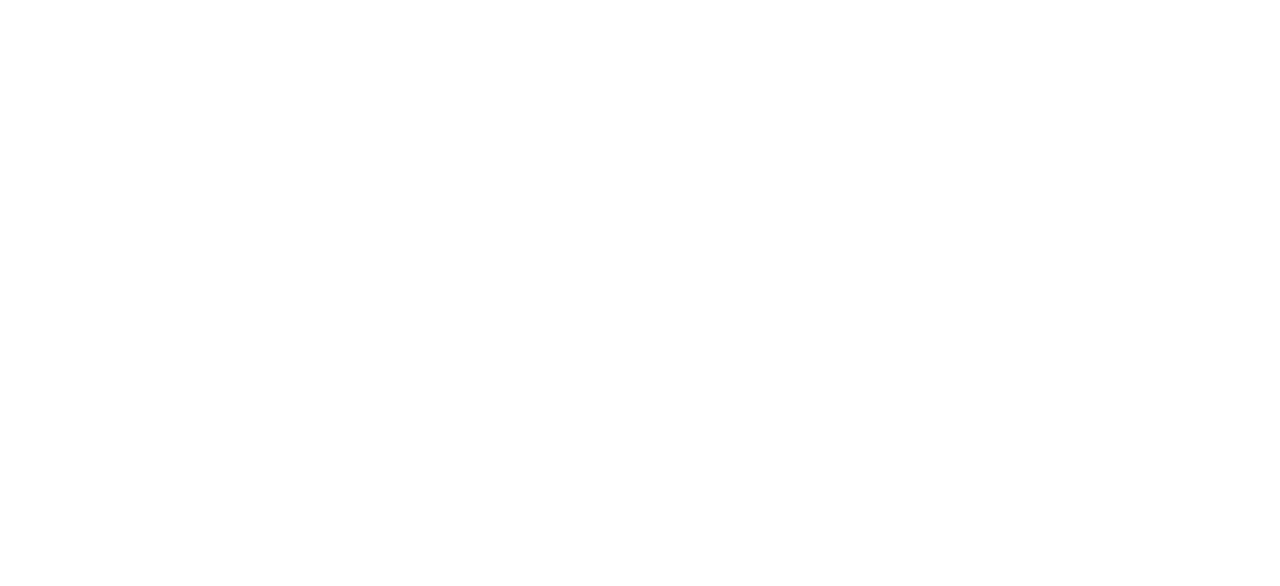Hay algunos espíritus curiosos y sutiles que, si bien confiesan que alcanzamos la salvación por Cristo, no obstante no pueden oír hablar de méritos, pues piensan que con ello se oscurece la gracia de Dios. Por eso quieren que Jesucristo sea un mero instrumento o ministro de nuestra salvación, y no su autor, su guía y capitán, como le llama Pedro (Hch. 3:15).
Por tanto, al tratar del mérito de Jesucristo no ponemos el principio de su mérito en Él, sino que nos remontamos al decreto de Dios, que es su causa primera, en cuanto que por puro beneplácito y graciosa voluntad lo ha constituido Mediador, para que nos alcanzase la salvación. Y por ello, sin motivo se opone el mérito de Cristo a la misericordia de Dios. Porque regla general es, que las cosas subalternas no repugnan entre sí. Por eso no hay dificultad alguna en que la justificación de los hombres sea gratuita por pura misericordia de Dios, y que a la vez intervenga el mérito de Jesucristo, que está subordinado a la misericordia de Dios.
En cambio, a nuestras obras ciertamente se oponen, tanto el gratuito favor de Dios, como la obediencia de Cristo, cada uno de ellos según su orden. Porque Jesucristo no pudo merecer nada, sino por beneplácito de Dios, en cuanto estaba destinado para que con su sacrificio aplacase la ira de Dios y con su obediencia borrase nuestras transgresiones.
Cristo no es solamente el instrumento, sino también la causa y la materia de nuestra salvación
Esta distinción se confirma con muchos textos de la Escritura. Así: «De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquél que en él cree, no se pierda” (Jn. 3,16). Vemos cómo el amor de Dios ocupa el primer lugar en cuanto causa principal y principio, y que la fe en Jesucristo sigue como causa segunda y más próxima.
Si alguno replica que Cristo solamente es causa formal, éste tal rebaja la virtud de Cristo mucho más de lo que lo consienten las palabras que hemos alegado; porque si nosotros conseguimos la justicia por la fe, la cual reposa en Él, debemos también buscar en El la materia de nuestra salvación.
Esto se prueba claramente por muchos lugares. No que nosotros, dice san Juan, le hayamos amado primero, sino que Él fue quien nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados (1 Jn. 4, 10). El término propiciación tiene mucho peso. Porque Dios, al mismo tiempo que nos amaba, de una manera inefable imposible de explicar, era enemigo nuestro, hasta que se hubo reconciliado en Cristo. A esto se refieren los siguientes lugares de la Escritura: «Él es propiciación por nuestros pecados» (I Jn.2,2). Y: «Agradó al Padre, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz» (Col. 1, 20). Igualmente, que «Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados» (2 Cor. 5,19). Y: «nos hizo aceptos en el Amado» (EL 1, 6). Y, en fin, para que reconciliase con Dios por su cruz a los judíos y a los gentiles (Ef.2,16).
La razón de este misterio puede verse en el capítulo primero de la epístola a los Efesios. Allí san Pablo, después de haber enseñado que nosotros fuimos elegidos en Cristo, añade que en el mismo hemos alcanzado gracia. ¿Cómo comenzó Dios a recibir en su favor y gracia a los que Él había amado antes de ser creado el mundo, sino porque desplegó su amor al ser reconciliado por la sangre de Cristo? Porque, siendo Dios la fuente de toda justicia, necesariamente el hombre mientras es pecador, lo tiene por enemigo y juez. Y por ello la justicia, cual la describe san Pablo, fue el principio de este amor: «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él» (2 Cor. 5,21); pues quiere decir que por el sacrificio de Jesucristo hemos conseguido gratuitamente justicia, para poder ser agradables a Dios, siendo así que naturalmente éramos hijos de ira y estábamos alejados de Él por el pecado.
Por lo demás esta distinción es puesta de relieve siempre que la Escritura une la gracia de Cristo con el amor que Dios nos tiene; de donde se sigue que nuestro Redentor reparte con nosotros lo que Él ha adquirido. De otra manera no habría lugar a atribuirle separadamente la alabanza de que la gracia es suya y procede de Él.
—
Extracto del libro: “Institución de la Religión Cristiana”, de Juan Calvino