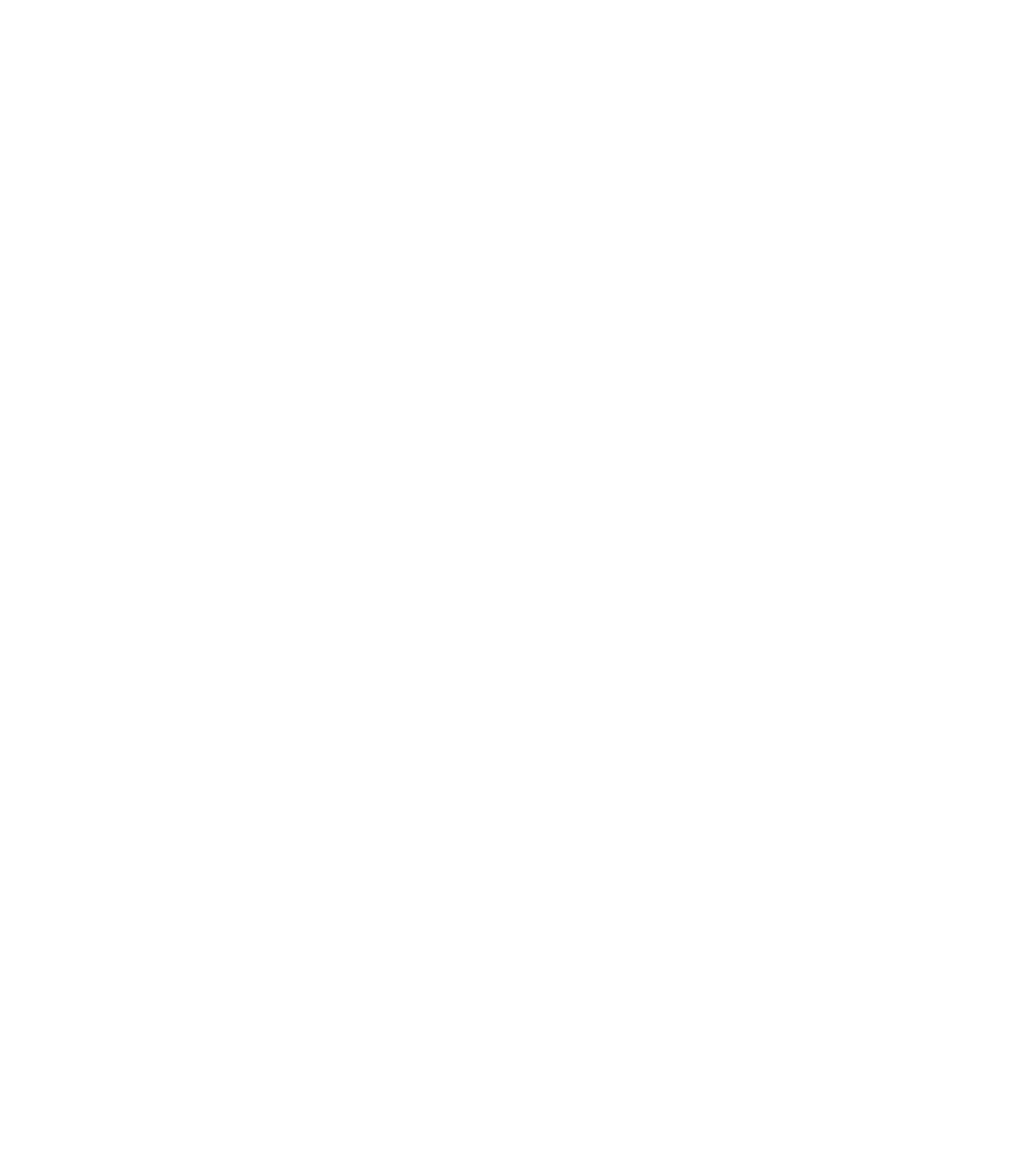Una vez exhortados todos los creyentes a la férrea resolución y al indómito coraje para la guerra, el apóstol nos lleva a buscar la fuente de nuestra fuerza no en nosotros mismos, sino fuera de nosotros, en el Señor: “Fortalecéos en el Señor…».
La fuerza de un General está en sus hombres: él vuela sobre las alas de ellos. Si a estos se les cortan las plumas o resulta que se desnucan, queda desvalido. Pero en el ejército de los santos, la fuerza de todo el ejército se fundamenta en el Señor de los ejércitos. Dios puede vencer a sus enemigos sin la ayuda de nadie, pero sus santos no pueden defender el destacamento más pequeño sin su brazo fuerte.
Uno de los nombres de Dios es “la Gloria [o Fuerza] de Israel” (1 S. 15:29). Dios era la fuerza del corazón de David. Con él, aquel pastorcillo pudo desafiar al gigante que retaba a todo un ejército; pero sin la fuerza de Dios, David temblaba ante la palabra del filisteo. “Bendito sea Jehová, mi roca —escribió David—, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra” (Sal. 144:1). El Señor es igualmente tu fuerza en la guerra contra el pecado y Satanás.
Algunos se preguntan si se comete algún pecado sin que Satanás tenga parte. Pero si la cuestión fuera si alguna acción santa se ejecuta sin la ayuda especial de Dios, está claro: “Separados de mí, nada podéis hacer” (Jn. 15:5). Pablo lo expresó así: “No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios” (2 Cor. 3:5). Los santos tenemos una reserva de gracia, pero es como el agua en el fondo del pozo, que no sube por mucho que bombeemos. ¿Por qué?
Primero, Dios tiene que cebar la bomba con su gracia para despertarnos, y entonces brotará como un manantial.
Pablo dice: “Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo” (Ro. 7:18). Tanto la voluntad de hacer como la acción subsiguiente son de Dios: “Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad”
(Fil. 2:13). Dios está tanto al pie de la escalera y también arriba, como Autor y Consumador, ayudando al alma en cada peldaño para subir hacia el cumplimiento de cualquier acción santa. Y una vez que emprendemos la obra, ¿cuánto aguantaremos? Solo mientras nos sostenga la misma mano que nos dio poder al principio. Pronto agotamos la fuerza que nos da, de modo que para mantenernos en un caminar santo, hemos de renovar la fuerza celestial a cada momento.
El creyente, como una copa sin pie, no puede mantenerse solo ni mantener lo recibido si Dios no lo sostiene en sus manos fuertes. Sabiendo esto, Cristo, a punto ya de subir al Cielo y dispuesto para dejar a sus hijos, pidió que el Padre los cuidara en su ausencia: “Padre santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre” (Jn. 17:11). Es como si dijera: “No se les puede dejar solos. Son niños débiles y pobres, incapaces de cuidarse. A no ser que los sostengas con fuerza y los tengas siempre bajo tus ojos, perderán la gracia que yo les he dado y caerán en la tentación; por tanto, Padre, guárdalos”.
Hasta en la adoración, nuestra fuerza está en el Señor. Considera, por ejemplo, la oración. ¿Queremos orar? ¿Dónde encontrar temas de oración? “Qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos” (Ro. 8:26). Por nuestra cuenta, pronto nos meteríamos en alguna tentación, y oraríamos por aquello que Dios sabe que no debemos tener. Para protegernos, entonces,
Dios pone las palabras en nuestra boca (cf. Os. 14:2). Pero sin algún cálido afecto que deshiele el grifo del corazón, las palabras se congelarán en nuestros labios. Podemos buscar en vano en los pasillos del corazón y en los rincones del alma sin encontrar ni una chispa en nuestra propia estufa, a no ser un fuego extraño de deseos naturales, que no servirá. No; el fuego que deshiela el frío corazón debe venir del Cielo: un don del Dios que “es fuego consumidor” (Heb. 12:29).
Primero, el Espíritu se extiende sobre el alma, como el profeta sobre el niño; entonces el alma empieza a enardecerse, dando algún calor celestial a su devoción. Por fin el Espíritu deshiela el corazón, y la oración fluye de los labios del creyente tan naturalmente como las lágrimas de sus ojos. Y aunque hable el santo, el Autor de la oración es Dios. Así vemos que tanto la fuerza para orar como la misma oración son de Dios.
Lo mismo se puede decir en cuanto a escuchar la Palabra. Se nos ha mandado escuchar la predicación de la Palabra, ¿pero de qué serviría si Dios no nos abriera los oídos del entendimiento? Durante seis meses David escuchó hablar de la Ley sin conmoverse. Entonces Dios, por medio de Natán, removió los rescoldos de su corazón; la Palabra cobró vida y David se arrepintió. Todo lo dicho antes de la intervención de Dios puede que fuera bueno y verdadero, pero David permaneció frío y pasivo hasta que el Espíritu removió los rescoldos de su entendimiento y prendió el fuego santo. Entonces su corazón ardía mientras Dios hablaba. Lo mismo sucede en nuestra experiencia. Primero el Espíritu de Dios remueve nuestro espíritu, y entonces sabemos con seguridad que nuestra fuerza está en el Señor.
- – – – –
Extracto del libro: “El cristiano con toda la armadura de Dios” de William Gurnall