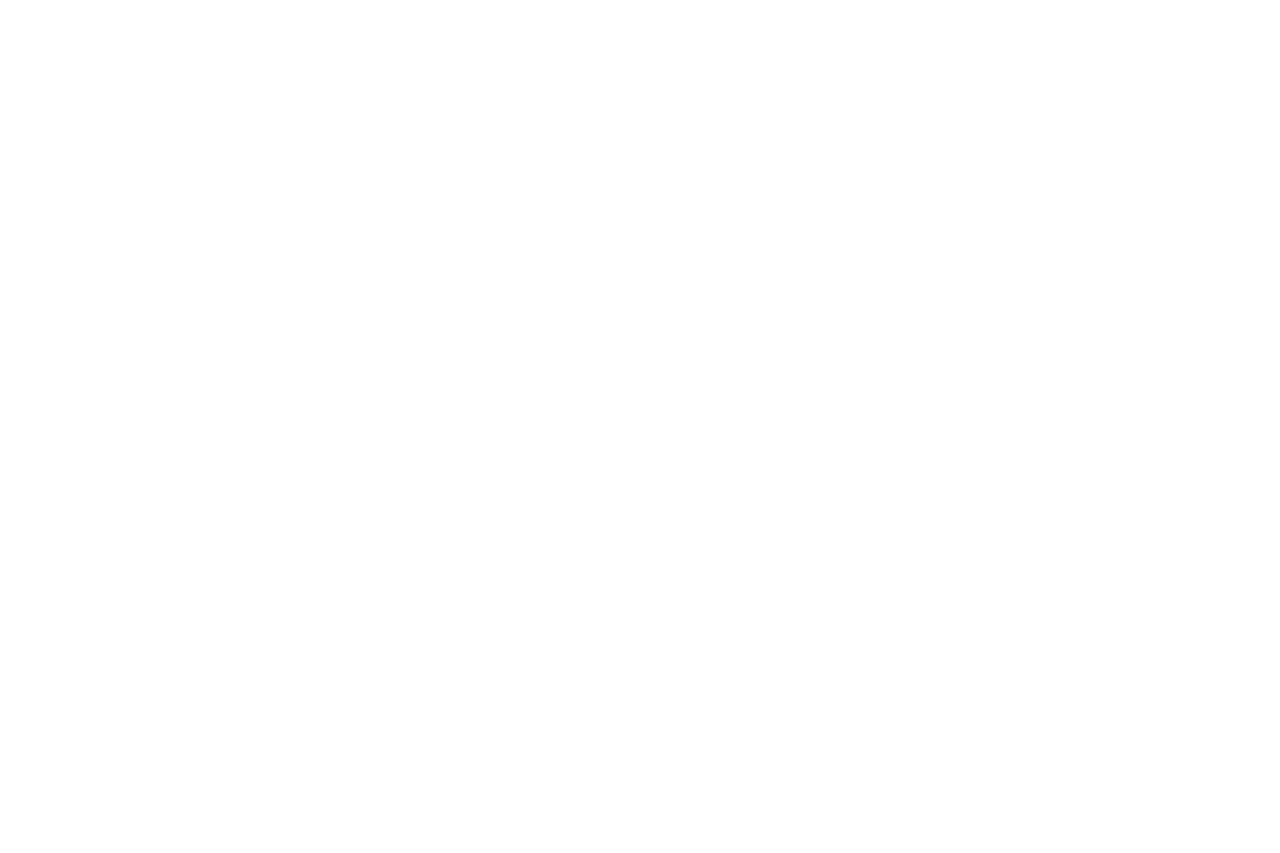No hay miembro de una familia cuya piedad tenga tanta importancia para el resto como el padre o cabeza del hogar. Y no hay nadie cuya alma esté tan directamente influenciada por el ejercicio de la adoración familiar. Donde el cabeza de familia es tibio o mundano, hará que el frío recorra toda la casa. Y si se da alguna feliz excepción y otros lo sobrepasan en fidelidad, será a pesar de su mal ejemplo. Él, que mediante sus instrucciones y su vida, debería proporcionar una motivación perpetua a sus subalternos y sus hijos, se sentirá culpable de que en el caso de semejante negligencia ellos tengan que buscar dirección en otra parte, aunque no lloren en lugares secretos por el descuido de él. Donde la cabeza de la familia es un hombre de fe, de afecto y de celo, que consagra todas sus obras y su vida a Cristo, resulta muy raro encontrar que toda su familia piense de otro modo. Ahora bien, uno de los medios principales para fomentar estas gracias individuales en la cabeza es éste: Su ejercicio diario de devoción con los miembros. Le incumbe más a él que a los demás. Es él quien preside y dirige, quien selecciona y transmite la preciosa Palabra y quien conduce la súplica, la confesión y la alabanza en común. Para él equivale a un acto adicional de devoción personal en el día; pero es mucho más. Es un acto de devoción en el que su afecto y su deber para con su casa son llevados de forma especial a su mente y en el que él se pone en pie y defiende la causa, de todo lo que más ama en la tierra. No es necesario preguntarse, pues, por qué situamos la oración en familia entre los medios más importantes de revivir y mantener la piedad de aquel que la dirige.
La observación muestra que las familias que no tienen adoración familiar se encuentran de capa caída en las cosas espirituales; que las familias donde se realiza de un modo frío, perezoso, descuidado o presuroso, se ven poco afectadas por ella y por cualquier medio de gracia; y que las familias en las que se adora a Dios cada mañana y cada tarde, en un culto solemne y afectuoso de todos los que viven en la casa, reciben la bendición de un aumento de piedad y felicidad. Cada individuo es bendecido. Cada uno recibe una porción del alimento celestial.
La mitad de los defectos y de las transgresiones de nuestros días surgen de la falta de consideración. De ahí el valor indecible de un ejercicio que, dos veces al día, llama a cada miembro de la familia, como poco, a pensar en Dios. Hasta el hijo o criado más negligente e impío debe, de vez en cuando, ser forzado a hablar un poco con la conciencia y meditar en el juicio cuando el padre, ya de cabello gris, se inclina delante de Dios, con voz temblorosa y derrama una fuerte súplica y oración. ¡Cuánto más poderosa debe ser la influencia sobre ese número más amplio de personas que, en diez mil familias cristianas del país tengan grabada, en mayor o menor medida, la importancia de las cosas divinas! ¡Y qué peculiar, tierna y educativa debe ser la misma influencia en aquellos del grupo familiar que adoran a Dios en espíritu y que con frecuencia secan las lágrimas que salen a borbotones, cuando se levantan después de haber estado arrodillados, y miran a su alrededor al esposo, padre, madre, hermano, hermana, niño, todos recordados en la misma devoción, todos bajo la misma nube del incienso de la intercesión!
Tal vez entre nuestros lectores, más de uno pueda decir: “Durante tiempos inmemoriales he sentido la influencia de la adoración familiar en mi propia alma. Cuando todavía era niño, ningún medio de gracia público o privado despertó tanto mi atención como cuando se oraba por los niños día a día. En la rebelde juventud nunca me sentí tan acuciado por mi convicción de pecado como cuando mi respetable padre suplicaba con fervor a Dios por nuestra salvación. Cuando, por fin, en infinita misericordia empecé a abrir el oído a la enseñanza, ninguna oración llegó tanto a mi corazón ni expresó mis afectos más profundos como las que pronunciaba mi venerado padre”.
El mantenimiento de la adoración familiar en cada casa se le encomienda principalmente al cabeza de familia, quienquiera que pueda ser. Si es del todo inadecuado para el cargo por tener una mente incrédula o una vida impía, esta consideración debería sobresaltarlo y horrorizarlo; se le somete con afecto a cualquier lector cuya conciencia pueda declararse culpable de semejante imputación. Existen casos donde la gracia divina ha dotado en ese sentido a alguno de la familia, aunque no sea el padre, la madre ni el más mayor para delegar en él la realización de este deber. La madre viuda, la hermana mayor o el tutor de la familia puede ocupar el lugar del padre. Puesto que en una gran mayoría de casos, si se celebra este culto ha de ser dirigido por el padre, trataremos el tema bajo esta suposición, teniendo como premisa que los principios establecidos se aplican en su mayoría a todas las demás influencias.
Ningún hombre puede acercarse al deber de dirigir a su familia en un acto de devoción sin una solemne reflexión sobre el lugar que ocupa con respecto a ellos. Él es su cabeza. Lo es por constitución divina e inalterable. Son deberes y prerrogativas que no puede enajenar. Hay algo más que una mera precedencia en la edad, el conocimiento o la sustancia. Es el padre y señor. Ninguno de sus actos y nada en su carácter puede no dejar una marca en aquellos que lo rodean. Será apto para sentirlo cuando los llame a su presencia para orar a Dios. Y cuanto mayor devoción ponga en la labor, más lo sentirá. Aunque todo el sacerdocio, en el sentido estricto, haya acabado en la tierra y haya sido absorbido en las funciones del gran Sumo Sacerdote, sigue habiendo algo parecido a una intervención sacerdotal en el servicio del patriarca cristiano. Ahora está a punto de ir un paso por delante de la pequeña morada en la ofrenda del sacrificio espiritual de la oración y la adoración. Por ello, se dice en cuanto a Cristo: “Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre” (He. 13:15). Ésta es la ofrenda perpetua que el cabeza de familia está a punto de presentar. Hasta que la larga perseverancia en una aburrida formalidad rutinaria haya mitigado toda sensibilidad, debe entregarse a la solemne impresión. A veces lo sentirá como una carga para su corazón; se hinchará en ocasiones con sus afectos como “vino que no tiene respiradero” (Job 32:19). Son emociones saludables que elevan, que van a formar el serio y noble carácter que se puede observar en el viejo campesinado de Escocia.
Aunque no fuera más que un pobre hombre iletrado que inclina su canosa cabeza entre un grupo de hijos e hijas, siente mayor y más sublime veneración que los reyes que no oran. Su cabeza está ceñida de esa“corona de honra” que se encuentra “en el camino de justicia” (Pr. 16:31). El padre que, año tras año preside en la sagrada asamblea doméstica, se somete a una fuerte influencia que tiene un efecto incalculable sobre su propio carácter de padre.
¿Dónde es más verosímil que un padre sienta el peso de su responsabilidad que donde reúne a su familia para adorar? Es verdad que debe siempre vigilar sus almas; pero ahora está en el lugar donde no puede sino probar la certeza de esta responsabilidad. Se reúne con su familia con un propósito piadoso y cada uno mira hacia él para obtener guía y dirección. Su ojo no puede detenerse en un solo miembro del grupo que no esté bajo su cuidado especial. Entre todas estas personas no hay una sola por la que no tenga que rendir cuenta delante del trono de juicio de Cristo. ¡La esposa de su juventud! ¿A quién recurrirá ella para la vigilancia espiritual, sino a él? ¡Y qué relación familiar tan poco natural cuando esta vigilancia se repudia y esta relación se invierte! ¡Los hijos! Si llegan a ser salvos es probable que, en cierto grado, se deba a los esfuerzos de su padre. Los empleados, los aprendices, los viajeros, todos están encomendados por tiempo más largo o más corto a su cuidado. Él clamará con seguridad: “¿Quién es suficiente para estas cosas?” y, sobre todo, cuando esté realizando estos deberes. Si su conciencia se mantiene despierta por una relación personal con Dios, nunca entrará a la adoración familiar sin sentimientos que impliquen esta misma responsabilidad y tales sentimientos no pueden sino grabarse en el carácter parental.
Le seguirá un bien indecible, si cualquier padre pudiera sentirse como el manantial terrenal principal de la influencia piadosa de su familia, así designado por Dios. ¿No es verdad? ¿Habría algún otro medio de hacerle sentir que eso es cierto que se pueda comparar con la institución de la adoración familiar? Ahora ha asumido su lugar de pleno derecho como instructor, guía y alguien ejemplar en la devoción. Ahora, aunque sea un hombre silencioso o tímido, su boca está abierta.
La hora de la oración y la alabanza familiar también es el momento de la enseñanza bíblica. El padre ha abierto la palabra de Dios en presencia de su pequeña manada. Admite, pues, ser su maestro y subpastor. Tal vez no sea más que un hombre sencillo, que vive de su trabajo, poco familiarizado con escuelas o bibliotecas y, como Moisés, “tardo en el habla y torpe de lengua” (Éx. 4:10). No obstante, está junto al pozo abierto de la sabiduría y, como el mismísimo Moisés, puede sacar el agua suficiente y dar de beber al rebaño (Éx. 2:19). Por ahora, se sienta en “la silla de Moisés” y ya no “ocupa el lugar de simple oyente” (1 Co. 14:16). Esto es alentador y ennoblecedor. Así como la madre amorosa se regocija de ser la fuente de alimentación del bebé que se aferra a su cálido seno, el padre cristiano se deleita en transmitir mediante la lectura reverente “la leche espiritual no adulterada” (1 P. 2:2). Ha resultado buena para su propia alma; se regocija en un medio señalado para transmitírsela a sus retoños. El señor más humilde de una casa puede muy bien sentirse exaltado reconociendo esta relación con aquellos que están a su cuidado.
Se reconoce que el ejemplo del padre es importantísimo. No se puede esperar que el manantial sea más alto que la fuente. El cabeza de familia cristiano se sentirá constreñido a decir: “Estoy guiando a mi familia a dirigirse solemnemente a Dios; ¿qué tipo de hombre debería ser? ¿Cuánta sabiduría, santidad y ejemplaridad?”. Éste ha sido, sin duda y en casos innumerables, el efecto que la adoración familiar ha tenido sobre el padre de familia. Como sabemos, los hombres mundanos y los cristianos profesantes que no son consecuentes, están disuadidos de llevar a cabo este deber mediante la conciencia de una discrepancia entre su vida y cualquier acto de devoción. Así también, los cristianos humildes se guían por la misma comparación para ser más prudentes y para ordenar sus caminos de manera que puedan edificar a los que dependen de ellos.
No pueden haber demasiados motivos para una vida santa ni demasiadas salvaguardas para el ejemplo paternal. Establece la adoración a Dios en cualquier casa y habrás erigido una nueva barrera en torno a ella contra la irrupción del mundo, de la carne y del diablo.
En la adoración familiar, el señor de la casa aparece como el intercesor de su familia. El gran Intercesor está verdaderamente arriba, pero “rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias” (1 Ti. 2:1) han de hacerse aquí abajo y ¿por quién si no el padre por su familia? Este pensamiento debe producir solemnes reflexiones. El padre, quien con toda sinceridad viene a diario a implorar las bendiciones sobre su esposa, sus hijos y sus trabajadores domésticos, tendrá la oportunidad de pensar en las necesidades de cada uno de ellos. Aquí existe un motivo urgente para preguntar sobre sus carencias, sus tentaciones, sus debilidades, sus errores y sus transgresiones. El ojo de un padre genuino es rápido; su corazón es sensible a estos puntos; y la hora de la devoción reunirá estas solicitudes. Por tal motivo, como ya hemos visto, después de las fiestas de sus hijos, el santo Job “enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: Quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días” (Job 1:5). Cualquiera que haya sido el efecto que esto tuvo en sus hijos, el efecto sobre Job mismo, sin duda, fue un despertar sobre su responsabilidad parental. Y éste es el efecto de la adoración familiar en el cabeza de familia.
El padre de una familia se encuentra bajo una influencia santa cuando se le lleva cada día a tomar un puesto de observación y dice a su propio corazón: “Por este sencillo medio, además de todos los demás, estoy ejerciendo alguna influencia definida, buena o mala, sobre todos los que me rodean. No puedo omitir este servicio de manera innecesaria; tal vez no puedo omitirlo por completo sin que sea en detrimento de mi casa. No puedo leer la Palabra, no puedo cantar ni orar sin dejar alguna huella en esas tiernas mentes. ¡Con cuánta solemnidad, afecto y fe debería, pues, acercarme a esta ordenanza! ¡Con cuánto temor piadoso y preparación! Mi conducta en esta adoración puede salvar o matar. He aquí mi gran canal para llegar al caso de quienes están sometidos a mi cargo”. Estos son pensamientos sanos, engendrados naturalmente por una ordenanza diaria que, para demasiadas personas, no es más que una formalidad.
El marido cristiano necesita que se le recuerden sus obligaciones; nunca será demasiado. El respeto, la paciencia, el amor que las Escrituras imponen hacia la parte más débil y más dependiente de la alianza conyugal, y que es la corona y la gloria del vínculo matrimonial cristiano, no se ponen tanto en marcha como cuando aquellos que se han prometido fe el uno al otro hace años son llevados día tras día al lugar de oración y elevan un corazón unido a los pies de una misericordia infinita. Como la Cabeza de todo hombre es Cristo, así también la cabeza de la mujer es el hombre (cf. 1 Co. 11:3). Su puesto es responsable, sobre todo en lo espiritual. Rara vez lo siente con mayor sensibilidad que cuando cae con la compañera de sus cargas ante el trono de gracia.
Tomado de Thoughts on Family Worship, reeditado por Soli Deo Gloria.
_____________________________________________
James W. Alexander (1804-1859): Hijo mayor de Archibald Alexander, el primer catedrático del Seminario Teológico de Princeton. Asistió tanto a la Universidad de Princeton como al Seminario de Princeton y, más tarde, enseñó en ambas instituciones. Su primer amor, sin embargo, fue el pastorado y trabajó en iglesias de Virginia, Nueva Jersey y Nueva York, Estados Unidos, hasta su muerte en 1859.
Confío en que no haya nadie aquí, entre los presentes, que profese ser seguidor de Cristo y no practique también la oración en su familia. Tal vez no tengamos ningún mandamiento específico para ello, pero creemos que está tan de acuerdo con el don y el espíritu del evangelio, y que el ejemplo de los santos lo recomienda tanto que descuidarlo sería una extraña incoherencia. Ahora bien, ¡cuántas veces se dirige esa adoración con familia con descuido! Se fija una hora inconveniente; alguien llama a la puerta, suena el timbre, llama un cliente y todo esto apresura al creyente que está de rodillas a levantarse a toda prisa para atender sus preocupaciones mundanas. Por supuesto, se pueden presentar numerosas excusas, pero el hecho sigue siendo el mismo: Hacerlo de este modo reprime la oración. —Charles Spurgeon