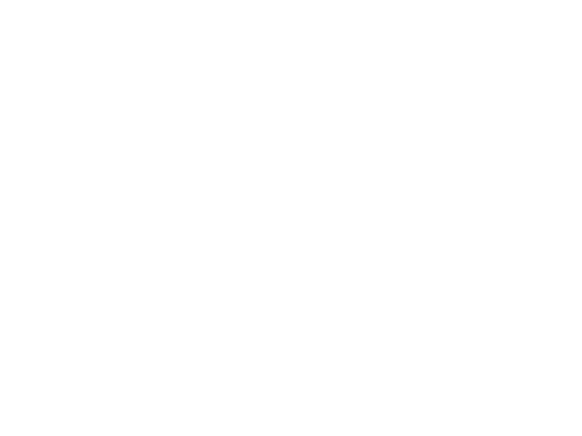Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen;para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto (Mateo 5:43-48).
Pasamos ahora a los versículos 43-48 en los que tenemos la última de las seis ilustraciones que nuestro Señor utilizó para explicar su enseñanza respecto a la ley de Dios para el hombre, en contraposición con la interpretación pervertida de los escribas y fariseos. También en este caso, la mejor manera de examinar el pasaje es comenzar con la enseñanza de los escribas y fariseos. Decían: ‘Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo.’ Esto enseñaba. De inmediato se pregunta uno, ¿dónde encontraron esto en el Antiguo Testamento? ¿Hay en él alguna afirmación que diga esto? Y la respuesta es, desde luego, ‘no’. Pero eso enseñaban los escribas y fariseos y lo interpretaban así. Decían que el ‘prójimo’ quería decir solamente un israelita; enseñaban, pues, a los judíos a amar a los judíos, pero les decían también que a los demás tenían que considerarlos no sólo como extraños sino como enemigos. De hecho llegaron incluso a indicar que era asunto suyo, casi su derecho y deber, odiar a toda esa gente. Sabemos por la historia el odio y resentimiento que dividía al mundo antiguo. Los judíos consideraban a todos los demás como perros y muchos gentiles despreciaban a los judíos. Había este terrible ‘muro de separación’ que dividía al mundo y producía con ello una intensa animosidad. Había, pues, muchos entre los celosos escribas y fariseos que pensaban que honraban a Dios despreciando a todos los que no eran judíos. Pensaban que debían odiar a sus enemigos. Pero esas dos afirmaciones no se hallan juntas en ningún pasaje del Antiguo Testamento.
No obstante esto, algo se puede decir en favor de la enseñanza de los escribas y fariseos. No sorprende, en un sentido, que enseñaran lo que enseñaban y que trataran de justificarlo con la Escritura. Debemos decir esto, no porque queramos excusar los crímenes de los escribas y fariseos, sino porque este punto con frecuencia ha producido, y sigue produciendo, dificultades considerables en la mente de muchos cristianos. En ningún pasaje del Antiguo Testamento, repito, encontramos ‘amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo;’ pero sí encontramos muchas afirmaciones que pueden haber alentado a la gente a odiar a sus enemigos. Examinemos algunas.
Cuando los judíos entraron en la tierra prometida de Canaán, Dios les ordenó, como recordarán, que exterminaran a los cananeos. Se les dijo literalmente que los exterminaran, y aunque no llegaron a hacerlo, lo hubieran debido hacer. Luego se les dice que los amonitas, los moabitas y los madianitas no habían de ser tratados con amabilidad. Este fue un mandato específico de Dios. Luego leemos que había que borrar por completo la memoria de los amalecitas por ciertas cosas que habían hecho. No sólo eso, era parte de la ley de Dios que si alguien mataba a otro, el pariente del difunto podía matar al homicida si podía atraparlo antes de que entrara en una de las ciudades de refugio. Eso formaba parte de la ley. Pero quizá la dificultad principal que encuentra la gente frente a este problema es la de los salmos llamados imprecatorios los cuales contienen maldiciones contra ciertas personas. Quizá uno de los ejemplos más famosos es el Salmo 69, en el que el Salmista dice: ‘Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado; en sus tiendas no haya morador,’ y así sucesivamente. No se puede discutir que fueron enseñanzas de este tipo en el Antiguo Testamento las que parecieron justificar que los escribas y fariseos mandaran a la gente que, si bien debían amar al prójimo, odiaran al enemigo.
¿Cómo se resuelve esta dificultad? Sólo hay una manera de hacerlo, y es considerar todas estas órdenes, incluyendo los Salmos imprecatorios, como judiciales y nunca como personales. Al escribir los Salmos, el Salmista no escribe tanto acerca de sí mismo como acerca de la Iglesia; y estos Salmos, si se fijan bien, tienen como preocupación exclusiva en todos los casos, en todos los imprecatorios, la gloria de Dios. Al hablar de cosas que le han hecho, hablan de cosas que se hacen al pueblo de Dios y a la Iglesia de Dios. Es el honor de Dios lo que le preocupa, es el celo por la casa de Dios lo que lo impulsa a escribir estas cosas.
Pero quizá se puede expresar mejor así. Si no aceptamos el principio que dice que todas estas imprecaciones tienen siempre carácter judicial, entonces de inmediato se encuentra uno en un problema insoluble respecto al Señor Jesucristo mismo. Nos dice en este pasaje que hemos de amar a los enemigos. ¿Cómo reconciliamos las dos cosas? ¿Cómo se reconcilia la exhortación a amar los enemigos con estas maldiciones que pronunció sobre los fariseos, y con todas las otras cosas que dijo acerca de ellos? O, veámoslo desde este otro ángulo. En este pasaje nuestro Señor nos dice que amemos a nuestros enemigos, porque, dice, esto es lo que hace precisamente Dios: ‘para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos.’ Hay quienes han interpretado esto en el sentido de que el amor de Dios es absolutamente universal, y que no importa que uno peque o no. Todos van a ir al cielo porque Dios es amor; como Dios es amor nunca puede castigar. Pero esto es negar la enseñanza bíblica desde el principio hasta el fin. Dios castigó a Caín, y al mundo antiguo con el diluvio; castigó a las ciudades de Sodoma y Gomorra; y castigó a los hijos de Israel cuando se mostraban recalcitrantes. Luego toda la enseñanza del Nuevo Testamento salida de los labios de Cristo mismo es que va a haber un juicio final, que, finalmente, todos los impenitentes van a ir al fuego eterno, al lugar donde ‘el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga’. Si no aceptamos este principio judicial, se debe decir que la enseñanza bíblica se contradice, incluso la enseñanza del Señor Jesucristo; y esta posición es imposible.
La forma de resolver el problema, por tanto, es esta. Debemos reconocer que, en última instancia, existe ese elemento judicial. Mientras estamos en el mundo, Dios sí hace salir el sol para todos, buenos y malos, bendice a los que lo odian, y hace llover sobre los que lo desafían. Sí, Dios sigue actuando así. Pero al mismo tiempo les anuncia que, a no ser que se arrepientan, serán destruidos. Por tanto no hay contradicción. La gente como los moabitas, los amonitas y los madianitas habían repudiado voluntariamente las cosas de Dios, y Dios, como Dios y como juez eterno, los juzga. Es prerrogativa de Dios hacerlo. Pero la dificultad en el caso de los escribas y fariseos fue que no distinguieron. Tomaron este principio judicial y lo aplicaron a sus asuntos ordinarios y a su vida cotidiana. Lo consideraron como justificación para odiar a sus enemigos, para odiar a todos los que les desagradaban, a todos los que les resultaban molestos. De este modo destruyeron a sabiendas el principio de la ley de Dios, que es este gran principio del amor.
Examinemos ahora esto de una forma positiva, que quizá arroje más luz sobre este asunto. Nuestro Señor, contraponiendo de nuevo su propia enseñanza con la de los escribas y fariseos, dice: ‘Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos’. Luego, como ilustración: ‘Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen’. Una vez más nos hallamos exactamente frente al mismo principio que vimos en los versículos 38-42. Es una definición de cuál ha de ser la actitud del cristiano frente a los demás. En el pasaje anterior lo encontramos en forma negativa, en este lo hallamos en forma positiva. En aquella situación era que el cristiano podía verse sometido a ofensas. Venían a él y lo golpeaban, o lo injuriaban de otros modos. Y todo lo que nuestro Señor dice en el pasaje anterior es que no debemos devolver las ofensas. ‘Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo: No resistáis al que es malo’. Esto es negativo. Aquí, sin embargo, nuestro Señor pasa al aspecto positivo, que es, desde luego, la culminación de la vida cristiana. En este pasaje nos conduce a lo más glorioso que se puede encontrar incluso en su propia enseñanza. El principio que guía y dirige nuestra exposición, una vez más, es ese sencillo aunque profundo principio de nuestra actitud respecto a nosotros mismos. Es el principio con el que explicamos el pasaje anterior. Lo único que da fuerza al hombre para no responder con la misma moneda, para presentar la otra mejilla e ir otra milla, para dar la capa además de la túnica cuando se la exigen por la fuerza, y para ayudar a los que están en necesidad, lo vital es que el hombre debe morir a sí mismo, morir al interés propio, morir a la preocupación por sí mismo. Pero nuestro Señor va mucho más lejos en este pasaje. Se nos dice en forma positiva que debemos amar a esas personas. Tenemos que amar incluso a nuestros enemigos. No es solamente que no tenemos que tomar represalias, sino que debemos tener una actitud positiva para con ellos. Nuestro Señor se esfuerza en hacernos ver que el ‘prójimo’ debe por necesidad incluir también a los enemigos.
La mejor manera de comprenderlo es verlo en forma de una serie de principios. Es la enseñanza más elevada que se puede encontrar, porque concluye con esta nota: ‘Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto’. Todo se refiere a este asunto del amor. Lo que se nos dice, por tanto, es que si ustedes y yo en este mundo, frente a tantos problemas y dificultades y personas y muchas cosas que nos agobian, queremos conducirnos como Dios se comporta, tenemos que ser como Él. Tenemos que tratar a los demás como Él los trata. Haced esto, dice Cristo, ‘para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos’. Hay que ser así, dice, y comportarse así.
¿Qué quiere decir esto? Lo primero es que la forma de tratar a los demás nunca debe depender de lo que son, o de lo que nos han hecho. Debe estar gobernada por la forma en que los vemos y en que vemos su condición. Este es el principio que enuncia. Hay personas malas, injustas; sin embargo, Dios envía sobre ellas lluvia y hace que el sol salga sobre ellas. Sus cosechas producen fruto como las de los buenos; gozan de ciertos bienes en la vida, y reciben lo que se llama ‘gracia común’. Dios bendice no sólo los esfuerzos del agricultor cristiano; no, bendice del mismo modo los esfuerzos del malo, del injusto. Esto dice la experiencia. ¿Cómo puede ser esto así? La respuesta debe ser que Dios no los trata según lo que son y lo que hacen respecto a Él. Con suma reverencia se podría preguntar: ¿Qué gobierna la actitud de Dios para con ellos? La respuesta es que lo gobierna el amor suyo, que es completamente desinteresado. En otras palabras, no depende de nada que haya en nosotros; nos ama a pesar de nosotros. ‘Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna’. ¿Qué le hizo hacer esto? ¿Fue algo amable, atractivo en nosotros o en el mundo? ¿Fue algo que estimuló su corazón amoroso? Nada en absoluto. Fue total y completamente a pesar de nosotros. Lo que impulsó a Dios fue su amor eterno que nada puede mover sino Él mismo. Genera su propio movimiento y actividad: un amor completamente desinteresado.
Este principio es sumamente importante, porque según nuestro Señor esa es la clase de amor que debemos tener, que debemos manifestar respecto a otros. El secreto de vivir esta clase de vida es que el hombre debe ser completamente desprendido. Debe estar desprendido de los demás en el sentido de que su conducta no dependa de lo que ellos hagan. Pero todavía más importante, debe estar desprendido de sí mismo, porque hasta que el hombre no lo esté nunca podrá estar desprendido de lo que los demás hagan. Está en íntimo contacto con ellos. La única forma de estar desprendido de lo que los demás hagan es que ante todo esté uno desprendido de sí mismo. Este es el principio que gobierna no sólo este pasaje sino también el previo, como ya hemos visto. El cristiano es alguien a quien se le separa de este mundo malo. Se le coloca en una posición a parte y vive en un nivel más elevado. Pertenece a un reino diferente. Es un hombre nuevo, una criatura nueva, una creación nueva. Debido a esto, lo ve todo de una manera diferente, y por tanto reacciona de una manera diferente. Ya no es del mundo, sino de fuera de él. Está en una posición de despego. ‘He ahí’, dice Cristo, ‘podéis llegar a ser como Dios en este respecto, a saber, que no os vais a regir exclusivamente por lo que otros hagan; tendréis algo dentro de vosotros que dirigirá vuestra conducta’.
—
Extracto del libro: «El sermón del monte» del Dr. Martyn Lloyd-Jones