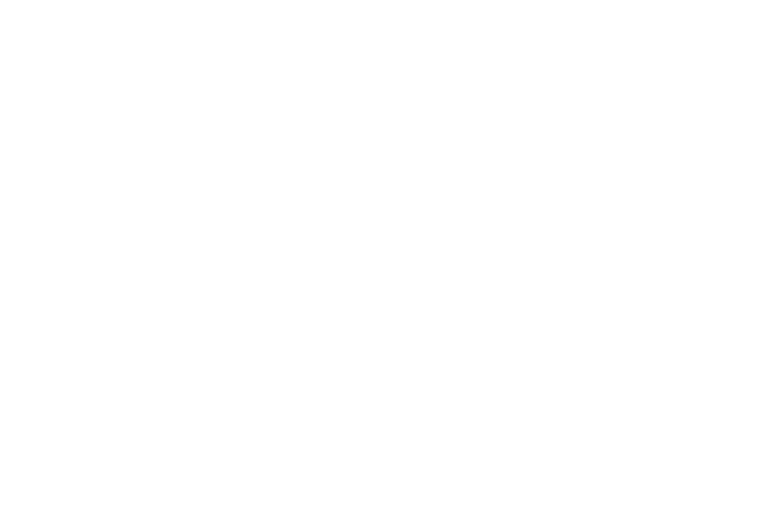Antes de continuar es necesario que hilvanemos aquí alguna cosa sobre la autoridad de la Escritura, no sólo para preparar el corazón a reverenciarla, sino también para quitar toda duda y reserva, porque cuando se toma como fuera de toda duda que lo que se propone es la Palabra de Dios, no hay ninguno tan atrevido, a no ser que sea del todo insensato y se haya olvidado de toda humanidad, que se atreva a desecharla como cosa a la que no se debe dar crédito alguno. Pero puesto que Dios no habla cada día desde el cielo, y que no hay más que las solas Escrituras en las que Él ha querido que su verdad fuese publicada y conocida hasta el fin. Ellas no pueden lograr completa certeza entre los fieles por otro título que por el hecho de que ellos tienen por algo cierto e incuestionable que las Escrituras ha descendido del cielo, como si oyesen en ellas a Dios mismo hablar por su propia boca. Es ciertamente cosa muy digna de ser tratada por extenso y considerarla con mayor diligencia. Pero me perdonarán los lectores si prefiero seguir el hilo de lo que me he propuesto tratar, en vez de exponer esta materia en particular con la dignidad que requiere.
La autoridad de la Escritura no procede de la autoridad de la Iglesia:
Ha crecido entre muchos un error muy perjudicial, y es, pensar que la Escritura no tiene más autoridad que la que la Iglesia de común acuerdo le concediere; como si la eterna e inviolable verdad de Dios estribase en la fantasía de los hombres. Porque he aquí la cuestión que suscitan, no sin gran escarnio del Espíritu Santo: ¿Quién nos podrá hacer creer que esta doctrina ha procedido del Espíritu Santo? ¿Quién nos atestiguará que ha permanecido sana y completa hasta nuestro tiempo? ¿Quién nos persuadirá de que este Libro debe ser admitido con toda reverencia, y que otro debe ser rechazado, si la Iglesia no da una regla cierta sobre esto? Concluyen, pues, diciendo que de la determinación de la Iglesia depende qué reverencia se deba a las Escrituras, y que ella tiene autoridad para discernir entre los libros canónicos y apócrifos. De esta manera estos hombres abominables, no teniendo en cuenta más que erigir una tiranía desenfrenada a título de la Iglesia, no hacen caso de los absurdos en que se enredan a sí mismos y a los demás con tal de poder hacer creer a la gente sencilla que la Iglesia lo puede todo. Y si esto es así, ¿qué será de las pobres conciencias que buscan una firme certeza de la vida eterna, si todas cuantas promesas nos son hechas se apoyan en el solo capricho de los hombres? Cuando oyeren que la Iglesia lo ha determinado así, ¿podrán tranquilizarse con tal respuesta? Por otra parte, ¡qué ocasión damos a los infieles de hacer burla y escarnio de nuestra fe, y cuántos la tendrán por sospechosa si se creyese que tiene su autoridad como prestada por el favor de los hombres!
—
Extracto del libro: “Institución de la Religión Cristiana”, de Juan Calvino