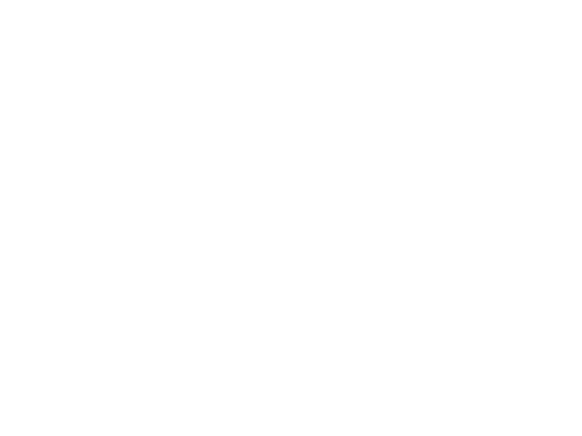El objeto de la relación de Calvino con el ecumenismo deriva su interés de dos materias. La unidad de la iglesia de Cristo está siendo discutida a una escala nunca antes igualada en la historia de la iglesia. Al mismo tiempo, existe una reavivación del interés en la obra de Juan Calvino que es mucho más extensa de lo que puede desprenderse de un mero interés por la fecha de un aniversario. La conjunción de estos asuntos es más que una coincidencia.
Del mayor significado fueron los contactos de Calvino con sus colegas reformadores. La suma más acabada de sus actividades ecuménicas, de hecho, es el haber buscado la consolidación del protestantismo en su resistencia hacia Roma. Adoptó una conciliadora actitud hacia Lutero, con quien forcejeó principalmente para mantenerse de cara a crecientes dificultades. Su única carta a Lutero fue escrita con un tono respetuoso. Expuso su solicitud de una paciente consideración de su posición y de sus escritos y concluyó:
Si pudiese volar hacia donde usted se encuentra, podría gozar de unas horas de su compañía; ya que preferiría, no sólo con respecto a esta cuestión sino también respecto a otras, conversar personalmente con usted; pero visto que esto no puede serme otorgado en la tierra, espero que dentro de poco pueda ser posible en el Reino de Dios. Adiós, renombrado señor, muy distinguido ministro de Cristo y mi siempre honrado padre. El propio Dios gobierne y dirija a usted por su propio Espíritu, para que persevere hasta el fin, para el común bien y beneficio de su propia Iglesia (Ibid, I, 166 f).
A Calvino le agradó el saber que Lutero habló favorablemente de él, y tuvo ocasión de defender a Lutero contra sus detractores (Ibid., I, 89). Acontecimientos posteriores, sin embargo, le forzaron a una cierta modificación de su actitud. Calvino encontró necesario acusar a Lutero de mostrar poco interés por la paz pública (Ibid., I, 89). Advirtió que la Iglesia sufriría mucho si se le daba demasiada autoridad a Lutero como simple individuo. «Si este espécimen de arrolladora tiranía ha surgido en la primavera de una naciente Iglesia, ¿qué tenemos que esperar, dentro de poco, cuando las cosas hayan caído en una situación mucho peor?» («Carta a Melanchthon», en Bonnet, op. cit., I, 667).
Sin embargo, expresó su buena voluntad de soportar cualquier abuso, en gracia a la estima que tenía por su colega reformador:
He oído que Lutero ha estallado en fieras invectivas, no solamente contra usted (Bullinger) sino contra todos nosotros… Pero deseo que considere, ante todo, qué hombre tan eminente es Lutero y los excepcionales dones con que ha sido dotado… Aunque dijese de mí que soy un demonio, no por eso le regatearía mi estima y le reconocería corno un ilustre servidor de Dios (Bonnet, op. cit., I, 435 f).
Las relaciones de Calvino y Felipe Melanchthon no estuvieron desprovistas de espinas y dificultades. Hubo importantes puntos de desacuerdo doctrinal entre los dos. Aún más penoso para Calvino era la tendencia de Melanchthon a contemporizar, a comprometerse y hacer grandes concesiones sobre cuestiones doctrinales (Ibid., I, 263). Con todo, el afecto de Calvino por Melanchthon fue tal que a veces buscó excusas para él e incluso explicó aparentes desacuerdos doctrinales como producto del lenguaje deliberadamente vago de Melanchthon. Qué clase de sentimientos profesaba Calvino por Felipe pueden apreciarse en este apostrofe al ya fallecido reformador:
¡Oh, Felipe Melanchthon! Apelo a ti que vives en la presencia de Dios con Cristo y nos esperas hasta que estemos unidos en el descanso bendito del Reino de Dios. Dijiste cien veces, cuando estabas cansado del trabajo y oprimido por la tristeza, que dejarías descansar tu cabeza sobre mi pecho. ¡Me hubiera gustado morir así! Desde entonces he deseado mil veces que hubiéramos podido morir juntos («Clara Explicación de la Santa Cena», de Reíd, op. cit., p. 258).
Tal persistente defensa de Melanchthon puede incluso ser vista como una debilidad, porque Felipe difería de Calvino más de lo que este último estaba dispuesto a admitir. Pero la amistad, que pudo superar tales diferencias, revela un aspecto del carácter de Calvino que ha sido frecuentemente pasado por alto y sugiere que hubiera deseado rendir mucho más que un servicio de labios a la causa de la unidad de la iglesia.
No sólo buscó Calvino cultivar buenas relaciones personales entre él y otros reformadores, sino que frecuentemente actuó como intermediario cuando surgían diferencias entre ellos. Escribió a Bullinger aconsejándole que no se apartase de Martín Bucero, aun cuando había sido a veces llevado a error. Escribió otras cartas a Du Bois, Bullinger y otros en favor de la conciliación y el mutuo entendimiento con los luteranos (McKinmon, Calvino y la Reforma, Longmans, Green & Co.. 1936, p. 26). Sus personales contactos con otros líderes, especialmente en Ginebra, y su aquiescencia con los escritos de los demás, le dieron categoría de ser un agente de mutua comprensión y utilizó esta posición tan bien como pudo en los intereses de un protestantismo unido.
Sus trabajos conciliatorios se extendieron también a iglesias particulares. Dio ánimos al obispo de Londres para hacer los necesarios esfuerzos con objeto de llevar las iglesias al reino de la unidad organizada («Carta a Grindal», Bonnet, op. cit., IV, 101). Vigiló con paternal interés la correspondencia entre las iglesias de Zürich y Estrasburgo para promover el acuerdo entre ellas. Deploró la actitud de esas personas «que, partiendo de una falsa noción de perfecta santidad, como si fueran espíritus sin cuerpo, despreciaban la sociedad de todos los hombres en quienes pudiesen descubrir cualquier resto de fragilidad humana» (Instituciones, IV, i, 13). Siempre estuvo dispuesto a tender una mano de ayuda a los cristianos en dificultades. Escribió varias cartas en nombre de los valdenses buscando el asegurarles la libertad de la persecución de que eran víctimas en Francia y dándoles la bienvenida en Suiza (Bonnet, op. cit., I, 458 f). Y cuando oyó hablar del inhospitalario tratamiento dado a los refugiados holandeses en Dinamarca, exclamó: «¡Dios, Dios…, cómo puede haber tan poca humanidad en gentes cristianas…; en comparación, el mar es mucho más piadoso! (íbid., Ht, 41). Todo esto indica un real y práctico interés en el ecumenismo, dondequiera que la causa lo promueva. Bajo su liderazgo —como dijo un erudito— Ginebra se convirtió en el cuartel general de un protestantismo militante, «la Roma de las iglesias reformadas» (McKinnon, op. cit., p. 132).
Puede mencionarse otro medio que Calvino utilizó para promover la unidad. Fue el aprovechar la cooperación de elementos civiles. Estos esfuerzos incluyen las cartas a Somerset (Bonnet, op. cit., II, pp. 183, 189, 196), a la duquesa de Ferrara (íbid., IV, 354), al conde de Arran (íbid., III, 455) y al conde de Moray (íbid., IV, 200 f). Calvino apoyó también los esfuerzos de los amigos para conseguir que los estados del Imperio se interesaran en la causa del orden de las iglesias. Puede decirse con toda seguridad que, dentro de sus principios, Calvino no dejó una piedra sin remover en interés de la unidad de la iglesia.
De cara a este deseo por la unidad, sin embargo, hubo cuestiones en las que Calvino no transigió. La doctrina, que podía servir como una fuerza unificadora, pudo también servir para impedir la unidad cuando las diferencias fueran de suficiente peso. En la conferencia de Ratisbona, donde la doctrina de la Ultima Cena fue la valla infranqueable de la discusión, Bucero estaba inclinado a la conciliación, pero Calvino declaró intrépidamente su repulsa por la transustanciación. «Créanme, en cuestiones de esta clase la audacia es absolutamente necesaria para reforzar y confirmar a los demás» (Ibid., I, 361). Una firme aunque paciente política demostró tener éxito en limar las diferencias entre calvinistas y partidarios de Zwinglio en la cuestión de la Santa Cena. Pero donde las discusiones fallaban en producir un acuerdo, Calvino pudo, a la larga, recurrir a un lenguaje muy positivo e inflexible. En ningún otro aspecto estuvo esto más indicado que en la cuestión de la Santa Cena.
Es bien conocido que Calvino y Melanchthon diferían sobre el importante asunto de la predestinación. En una ocasión Calvino afirmó que realmente apenas había diferencia, pero Melanchthon, con su evasivo lenguaje, dio lugar a tal impresión. («No es nuevo para él eludir los problemas de esta manera, quitándose así de encima las cuestiones engorrosas.» Bonnet, op. cit., II, 331.) Así y todo, Calvino escribió a Felipe que no podía estar de acuerdo con él en esta doctrina. «Aparece usted en la discusión de la libertad de la voluntad en forma demasiado filosófica, y al tratar la doctrina de la elección, parece usted no tener otro propósito que el de encajarse a sí mismo con los sentimientos comunes del género humano» (Bonnet, op. cit., II, 378). No obstante, incluso en este caso la amistad por Felipe Melanchthon y su preocupación por la iglesia triunfó sobre las diferencias:
Sé y confieso, además, que ocupamos posiciones ampliamente distintas; sin embargo, porque no soy ignorante del lugar que en esta esfera Dios me ha reservado, no hay razón para que oculte que nuestra amistad no tiene que ser interrumpida sin gran daño para la iglesia (Ibid.)
Calvino no fue tan tolerante con el luteranismo. Declaró de sí mismo que vigilaba cuidadosamente que el luteranismo no ganase terreno ni pudiese ser introducido en Francia (Ibid., IV, 322). En otra ocasión dijo incluso que la confesión de Ausburgo era «la antorcha de nuestro más mortal enemigo dispuesta a provocar una conflagración que incendie totalmente a Francia» (Ibid., IV, 220). Esto, no obstante, no constituía una crítica del luteranismo per se, ni consideraba esta iglesia como «mortal enemiga». Más bien Calvino apreció que la confesión era demasiado comprometida en favor del Catolicismo y consideraba mejor que se adaptase en Alemania que en Francia, como un mal menor. Por su parte abogó por la confesión francesa.
Los ritos y ceremonias demostraron que podían ser también puntos de división, bajo ciertas circunstancias. En algunos puntos Calvino era duro como el diamante: «Ya que no solamente entre todas las iglesias que han recibido el Evangelio, sino en el juicio de individuos particulares este artículo está totalmente de acuerdo: que la abominación de la misa no puede continuar» (Ibid., I, 304). Calvino escribió a Knox: «No veo por qué razón una iglesia tiene que ser recargada con esta inútil frivolidad, ni llamar por su verdadero nombre lo que son ceremonias perniciosas, cuando un puro y simple culto está en nuestro poder» (Ibid., IL, 190 f). El puro y simple culto tenía que ser instituido donde fuera posible. La adecuada actitud y procedimiento con respecto a las ceremonias se sugieren en una carta a la iglesia inglesa de Francfort:
Aunque en materias indiferentes, tales como los ritos externos, me muestro indulgente y flexible, al mismo tiempo no juzgo oportuno el tener que estar siempre de acuerdo con la estúpida capciosidad de aquellos que no ceden un punto de su rutina usual. En la liturgia anglicana, como usted me la describe, veo que hay muchas cosas tontas que podrían ser toleradas… La culpa, sin embargo, es que no fueron suprimidas desde el primer día; si no manifiestan impiedad, pueden ser toleradas por algún tiempo. Así pues, fue legal comenzar desde tales rudimentos; pero para los graves, eruditos y virtuosos ministros de Cristo es tiempo de proceder a ir suprimiendo las indeseables excrecencias y apuntar hacia algo más puro (Ibid., III, 118).
Así, mientras luchaba por un orden ideal, los líderes de las iglesias eran aconsejados a enfrentarse realistamente con las condiciones existentes y no mezclar la iglesia con disputas sobre fruslerías.
La única dificultad que demostró ser más engorrosa, sin embargo, no fue ni doctrinal ni litúrgica, sino que consistió sencillamente en la terquedad de los disputantes. Calvino tenía agudos críticos dentro de la comunión católica romana, y, por otra parte, en el extremo opuesto estaban los radicales. Pero lo que le preocupó mucho más fue la imposibilidad de llevar adelante una razonable discusión con hombres cuya posición teológica no estaba demasiado alejada de la suya. Les describió a algunos como «individuos vehementes, quienes con sus tumultuosos clamores alteran la paz del mundo» (Ibid., III, 266 f). Algunas de sus más enconadas controversias fueron con luteranos tales como Heshusius y Westphal, quienes no mantenían moderación con respecto a la Cena. De Ámsdorf dijo: «Y para hablar más claramente, usted sabe que la doctrina papal es más moderada y sobria que la de Ámsdorf y los que piensan como él, quienes desvarían como si fuesen sacerdotisas de Apolo» («Carta a Martín Bucero», Bonnet, op. cit., II, 235). Esto, en sí mismo, es, por supuesto, un lenguaje inmoderado. No puede mantenerse que Calvino fuese una persona fácil en todas las ocasiones. Su actitud general muestra, sin embargo, que tales momentos eran de malhumor contrarios a sus deseos bien profesados y sólo se producían cuando «polémicas desatinadas con su inoportunidad» le obligaban por la fuerza a la discusión. Ni que decir tiene que. por lo que respectaba a la paz interna del protestantismo, esta fue una sincera y exacta descripción de la actitud de Calvino.
Nadie puede negar que hubo bastantes ocasiones para dificultades y divisiones. La totalidad de la iglesia se hallaba en desorden y las cuestiones prácticas y doctrinales eran de bastante importancia. El choque de fuertes personalidades en la Reforma de la doctrina y la reorganización de la iglesia creaban torbellinos de corrientes de opinión en los cuales un hombre apenas si podía mantenerse a no ser mediante un gran esfuerzo. Volveremos nuestra atención a las actitudes que Calvino adoptó de cara a esta penosa situación.
Elemento básico en la consideración de la actitud de Calvino para la unidad de la iglesia es su convicción de que algunos males y errores son intolerables. Tanto en la Confesión de Ginebra como en las Instituciones, Calvino claramente manifiesta las pautas de la verdadera iglesia. Estas pautas no son meras y vagas teorías, sino bases para juicios prácticos. Donde el Evangelio no es declarado, oído y recibido, la forma de la iglesia no tiene que ser reconocida. «De aquí que las iglesias gobernadas por las ordenanzas del papa son más bien sinagogas del diablo que Iglesias Cristianas» (Confesión de Ginebra, Arts. 18 y 19). La misa, en particular, fue enérgicamente repudiada (Ibid., Art. 16).
Este juicio sobre la iglesia católica está confirmado y explicado en una carta a L. Du Tillet, un amigo de Calvino que había retornado al catolicismo:
Si usted reconoce por iglesias de Dios a aquellas que nos execran, no puedo evitarlo. Pero estaríamos en una triste condición si fuese así, ya que ciertamente usted no puede darles este título a menos que sostenga que nosotros somos cismáticos… Si usted considera que siempre queda para ellas algún remanente de las bendiciones de Dios, como San Pablo afirma de los israelitas, podrá comprender bien que estoy de acuerdo con usted, a la vista de lo que varias veces he declarado que tal era mi opinión, incluso con respecto a las iglesias griegas. Pero no se sigue que en la asamblea estemos obligados a reconocer la iglesia, y si nosotros la reconocemos, ella será nuestra iglesia, no la de Jesucristo, que distingue la suya por otras señas cuando dice: «Mis ovejas oyen mi voz»; y San Pablo, que la llama «el pilar de la verdad». Usted responderá que ella no se encontrará en ninguna parte, viendo que en todas partes está la ignorancia; con todo, la ignorancia de los hijos de Dios es de tal naturaleza que no les impide seguir su voluntad (Bonnet, op. cit., 62 f).
El mal dentro de la iglesia no puede ser tolerado porque constituye un peligro para la vida de la iglesia. Cuando esos males se hacen extremos, hay que emplear remedios extremos:
La cuestión no está en si la iglesia sufre de muchas y penosas enfermedades, ya que ello está admitido incluso por todos los jueces moderados; pero si esas enfermedades son de tal género cuya cura no admita demora, así tampoco es útil esperar a utilizar remedios lentos («Sobre la necesidad de reformar la Iglesia», de Reíd, op. cit., p. 185).
En su consejo a los hermanos reformadores, Calvino frecuentemente hizo advertencia contra el hacer concesiones demasiado fáciles con la esperanza de la paz. Estuvo particularmente preocupado con la flexibilidad de Melanchthon y Bucero. Les defendió, como asimismo a la sinceridad de su propósito. Juzgó que ambos actuaban motivados por un enorme deseo de que el Evangelio fuese predicado. Dos cartas a Farel ilustran esta actitud:
No está claro lo de cuál es o cuál no es la opinión suya (la de Melanchthon), o si la oculta o la disimula, aunque a mí me ha jurado de la forma más solemne que este temor con respecto a él no tiene fundamento, y ciertamente, hasta donde parece que pueda leer su mente, debería creerle a él como a Bucero cuanto tenemos que hacer con aquellos que desean ser tratados con especial indulgencia, ya que tan intenso es el deseo de Bucero de propagar el Evangelio que, contento con haber obtenido esas cosas que son sumamente importantes, se muestra a veces más fácil de lo que es correcto en dar cosas que considera insignificantes, pero que, sin embargo, tienen su peso (Bonnet, op. cií., I, 125).
Felipe y Bucero han redactado ambiguas e insinceras fórmulas concernientes a la transustanciación, para tratar de que pudieran satisfacer al partido opuesto no concediendo nada. No puedo estar de acuerdo con este ardid, aunque tienen, como lo conciben, fundamento razonable para hacerlo así, ya que esperan que en poco tiempo las cosas sucedan de tal manera que puedan empezar a ver más claramente si la doctrina tiene que ser dejada como una cuestión abierta, de momento. En consecuencia, ellos desean más bien pasarla por alto y no temer equivocarse en cuestiones de conciencia, lo cual posiblemente pueda ser lo más dañoso.
Así, con respecto a importantes materias de doctrina, Calvino aconsejaba una extrema precaución por temor a que las concesiones probasen ser más dañinas que beneficiosas. El problema difícil confrontado por Calvino y sus contemporáneos no es esencialmente diferente de los problemas con los que tienen que enfrentarse hoy muchas iglesias.
Extracto del libro: Calvino, profeta contemporáneo. Artículo titulado: CALVINO Y EL ECUMENISMO, por JOHN H. KROMMINGA