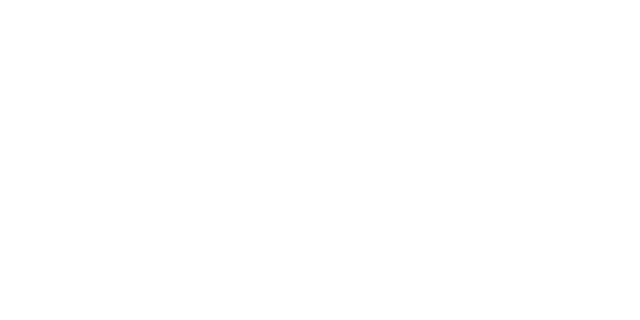Para reconciliarnos con Dios, el Mediador debía ser verdadero Dios
Fue necesario que el que había de ser nuestro Mediador fuese Verdadero Dios y verdadero hombre. Si se pregunta qué clase de necesidad fue ésta, no se trata de una necesidad simple y absoluta, como suele llamarse, sino que procedió del eterno decreto de Dios, de quien dependía la salvación de los hombres.
Dios, nuestro clementísimo Padre, dispuso lo que sabía que nos era más útil y provechoso. Porque, habiéndonos apartado nuestros pecados totalmente del Reino de Dios, como si entre Él y nosotros se hubiera interpuesto una nube, nadie que no estuviera relacionado con Él podía negociar y concluir la paz. ¿Y quién podía serlo? ¿Acaso alguno de los hijos de Adán? Todos ellos, lo mismo que su padre, temblaban con la idea de comparecer ante el acatamiento de la majestad divina. ¿Algún ángel? También ellos tenían necesidad de una Cabeza, a través de la cual quedar sólida e indisolublemente ligados y unidos a Dios. No quedaba más solución que la de que la Majestad divina misma descendiera a nosotros, porque no había nadie que pudiera llegar hasta ella.
Debía ser «Dios con nosotros»; es decir, hombre. Y así convino que el Hijo de Dios se hiciera «Emmanuel»; o sea, Dios con nosotros, de tal manera que su divinidad y la naturaleza humana quedasen unidas. De otra manera no hubiera habido vecindad lo bastante próxima, ni afinidad lo suficientemente estrecha para poder esperar que Dios habitase con nosotros. ¡Tanta era la enemistad reinante entre nuestra impureza y la santidad de Dios! Aunque el hombre hubiera perseverado en la integridad y perfección en que Dios lo había creado, no obstante, su condición y estado eran excesivamente bajos para llegar a Dios sin Mediador. Mucho menos, por lo tanto, podría conseguirlo, encontrándose hundido con su ruina mortal en la muerte y en el infierno, lleno de tantas manchas y pestilente por su corrupción y, en una palabra, sumido en un abismo de maldición.
Por eso san Pablo, queriendo presentar a Cristo como Mediador, lo llama expresamente hombre: «Un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre» (1Tim.2:5). Podría haberlo llamado Dios, o bien omitir el nombre de hombre, como omitió el de Dios, pero como el Espíritu Santo que hablaba por su boca, conocía muy bien nuestra debilidad, ha usado como remedio adecuado presentar entre nosotros familiarmente al Hijo de Dios, como si fuera uno de nosotros. Y así, para que nadie se atormente investigando dónde se podrá hallar este Mediador, o de qué forma se podría llegar a Él, al llamarle hombre nos da a entender que está cerca de nosotros, puesto que es de nuestra carne.
Y esto mismo quiere decir lo que en otro lugar se explica más ampliamente; a saber, que «no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado» (Heb.4:15).
Sin la encarnación del Hijo no podríamos llegar a ser hijos de Dios ni sus herederos.
Esto se entenderá aún más claramente si consideramos cuál ha sido la importancia del papel de Mediador; a saber, restituirnos de tal manera en la gracia de Dios, que de hijos de los hombres nos hiciese hijos de Dios; de herederos del infierno, herederos del reino de los cielos. ¿Quién hubiera podido hacer esto, si el mismo Hijo de Dios no se hubiera hecho hombre asumiendo de tal manera lo que era nuestro que a la vez nos impartiese por gracia lo que era suyo por naturaleza?
Con estas arras de que el que es Hijo de Dios por naturaleza ha tomado un cuerpo semejante al nuestro y se ha hecho carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos, para ser una misma cosa con nosotros, poseemos una firmísima confianza de que también nosotros somos hijos de Dios; ya que Él no ha desdeñado tomar como suyo lo que era nuestro, para que, a su vez, lo que era suyo nos perteneciera a nosotros; y de esa manera ser juntamente con nosotros, Hijo de Dios e Hijo del hombre. De aquí procede aquella santa fraternidad que Él mismo nos enseña, diciendo: «Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios» (Jn.20:17). Aquí radica la certeza de nuestra herencia del Reino de los cielos; en que nos adoptó como hermanos suyos, porque si somos hermanos, se sigue que juntamente con Él somos herederos (Rom. 8:17).
Sólo la vida podía triunfar sobre la muerte; la justicia sobre el pecado; el poder divino, sobre los poderes del mundo. Asimismo fue muy necesario que aquél que había de ser nuestro Redentor fuese verdadero Dios y verdadero hombre, porque había de vencer a la muerte. ¿Quién podría hacer esto sino la Vida? Tenía que vencer al pecado. ¿Quién podía lograrlo, sino la misma Justicia? Había que destruir las potestades del mundo y del aire. ¿Quién lo conseguiría sino un poder mucho más fuerte que el mundo y el aire? ¿Y dónde residen la vida, la justicia, el poder y señorío del cielo, sino en Dios? Por eso Dios en su clemencia se hizo Redentor nuestro en la persona de su Unigénito, hijo cuando quiso redimirnos.
—
Extracto del libro: “Institución de la Religión Cristiana”, de Juan Calvino