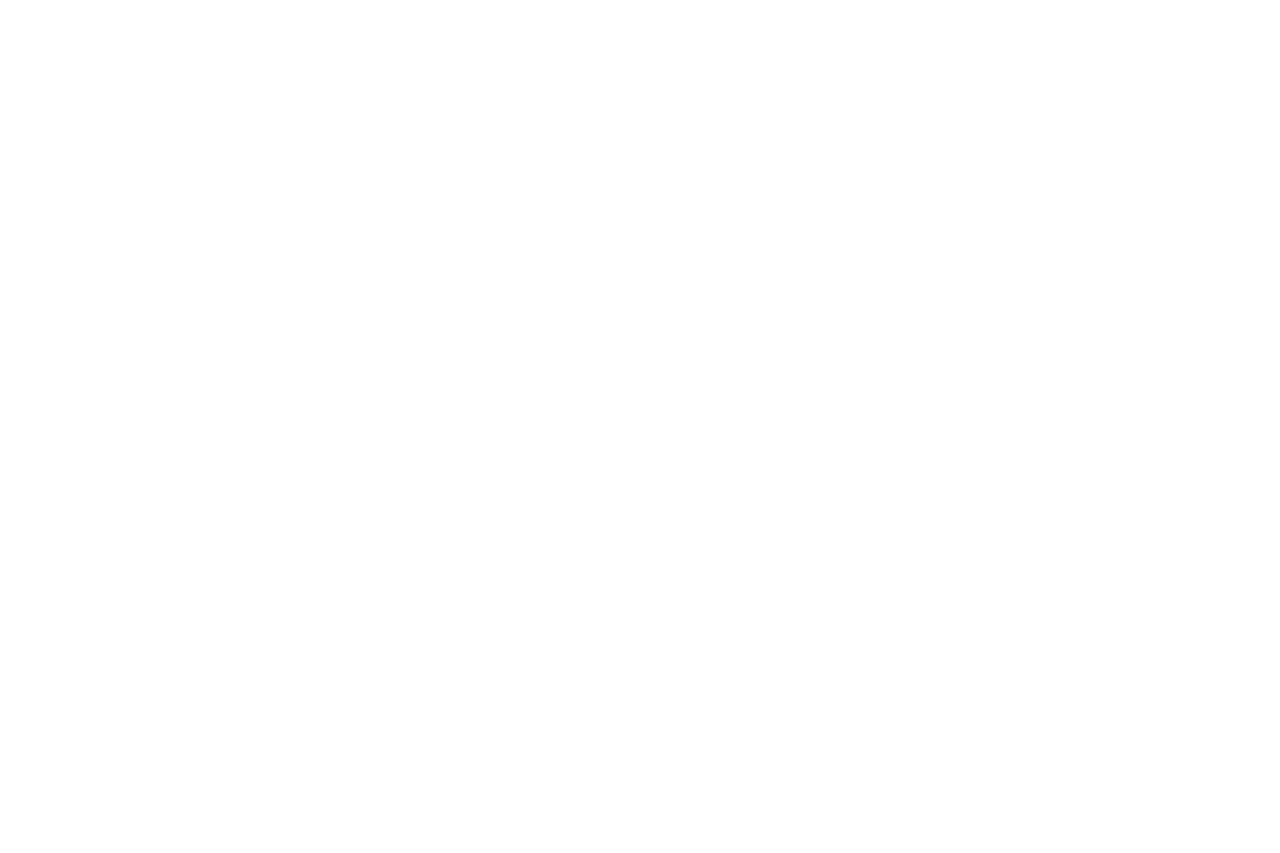Entiendo por «Evangelio» una clara manifestación del misterio de Jesucristo. Convengo en que el Evangelio, en cuanto san Pablo lo llama “doctrina de fe» (1Tim. 4:6), comprende en sí todas las promesas de la Ley sobre la gratuita remisión de los pecados, por la cual los hombres se reconcilian con Dios. Porque san Pablo opone la fe a los horrores por los que la conciencia se ve angustiada y atormentada, cuando se esfuerza por conseguir la salvación por las obras. De donde se sigue que el nombre de Evangelio, en un sentido general, encierra en sí mismo los testimonios de misericordia y de amor paterno, que Dios en el pasado dio a los padres del Antiguo Testamento. Sin embargo, afirmo que hay que entenderlo por la excelencia de la promulgación de gracia que en Jesucristo se nos ha manifestado. Y esto no solamente por el uso comúnmente admitido, sino que también se funda en la autoridad de Jesucristo y de sus apóstoles. Por ello se le atribuye como cosa propia el haber predicado el Evangelio del Reino (Mat. 4:17; 9:35). Y Marcos comienza su evangelio de esta manera: «Principio del evangelio de Jesucristo» (Mar. 1:l). Mas no hay por qué amontonar testimonios para probar una cosa harto clara y manifiesta.
Jesucristo, con su venida, «sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio». Estas son las palabras de san Pablo (2Tim. 1:10), por las cuales no entiende el Apóstol que los patriarcas hayan sido anegados en las tinieblas de la muerte, hasta que el Hijo de Dios se revistió de nuestra carne; sino que al atribuir esta prerrogativa de honor al Evangelio, demuestra que se ha tratado de una nueva y desacostumbrada embajada, con la cual Dios cumplió lo que había prometido; y esto a fin de que la verdad de las promesas resplandeciese en la persona del Hijo. Porque, aunque los fieles han experimentado siempre la verdad de lo que dice san Pablo: “Todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén» (2 Cor.11:20), porque ellas fueron selladas en sus corazones, sin embargo, como El cumplió perfectamente en su carne toda nuestra salvación, con toda razón una demostración tan viva de estas cosas consiguió un título nuevo y una singular alabanza. A lo cual viene lo que dice Jesucristo: “De aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre (Jn. 1:51). Porque, aunque parece que alude a la escala que en visión le fue mostrada al patriarca Jacob, no obstante, quiere con esto ensalzar la excelencia de. su venida, que nos ha abierto la puerta del cielo, para que podamos entrar fácilmente.
Un error de Miguel Servet
Sin embargo, guardémonos de la diabólica invención de Servet, el cual queriendo ensalzar la grandeza de la gracia de Jesucristo, o simulando que lo pretendía hacer, suprime totalmente las promesas, como si hubiesen terminado juntamente con la Ley. Y da como pretexto, que por la fe del Evangelio se nos comunica el cumplimiento de todas las promesas; como si no hubiese existido distinción alguna entre Cristo y nosotros. Hace poco he advertido que Jesucristo no dejó de cumplir ninguna de cuantas cosas se requerían para la totalidad de nuestra salvación; pero se concluiría sin fundamento de aquí, que gozamos ya de los beneficios, que para nosotros ha adquirido; como si no fuese verdad lo que dice san Pablo: «en esperanza fuimos salvos” (Rom. 8:24).
Admito ciertamente que al creer en Cristo pasamos de la muerte a la vida; pero debemos recordar también lo que dice san Juan, que aunque sabemos que somos hijos de Dios, sin embargo aún no se ha manifestado (la plenitud de nuestra filiación divina), hasta que seamos semejantes a Él; a saber, cuando le veamos cara a cara tal cual es (1 Jn. 3:2). Por tanto, si bien Jesucristo nos presenta en el Evangelio un verdadero y perfecto cumplimiento de todos los bienes espirituales, el gozar de ellos sin embargo permanece guardado con la llave de la esperanza hasta que, despojados de esta carne corruptible, seamos transfigurados en la gloria de Aquel que nos precede.
Entretanto el Espíritu Santo nos manda que descansemos confiadamente en las promesas, cuya autoridad debe reprimir los aullidos de ese perro. Porque, como lo atestigua san Pablo: «la piedad tiene promesa de esta vida presente y de la venidera» (1Tim. 4:8); y por esta razón se gloría de ser apóstol de Jesucristo, según la promesa de vida que es en Él (2Tim. 1:l). Y en otro lugar nos advierte que tenemos las mismas promesas que antiguamente fueron hechas a los santos (2 Cor. 7:l). En conclusión, él pone la suma de la bienaventuranza en que estamos sellados con el Espíritu de la promesa; y de hecho no poseemos a Cristo, sino en cuanto lo recibimos y abrazamos revestido de sus promesas. De aquí que Él vive en nuestros corazones, y sin embargo estamos separados de Él, debido a que andamos por fe, no por vista (2 Cor. 5:7).
Así pues, concuerdan muy bien entre sí estas dos cosas: que poseemos en Cristo todo cuanto se refiere a la perfección de la vida celestial, y que, sin embargo, la fe es la demostración de lo que no se ve (Heb. 11:l). Únicamente hay que notar que la diferencia entre la Ley y el Evangelio consiste en la naturaleza o cualidad de las promesas; porque el Evangelio nos muestra con el dedo lo que la Ley prefiguraba en la oscuridad de las sombras.
—
Extracto del libro: “Institución de la Religión Cristiana”, de Juan Calvino