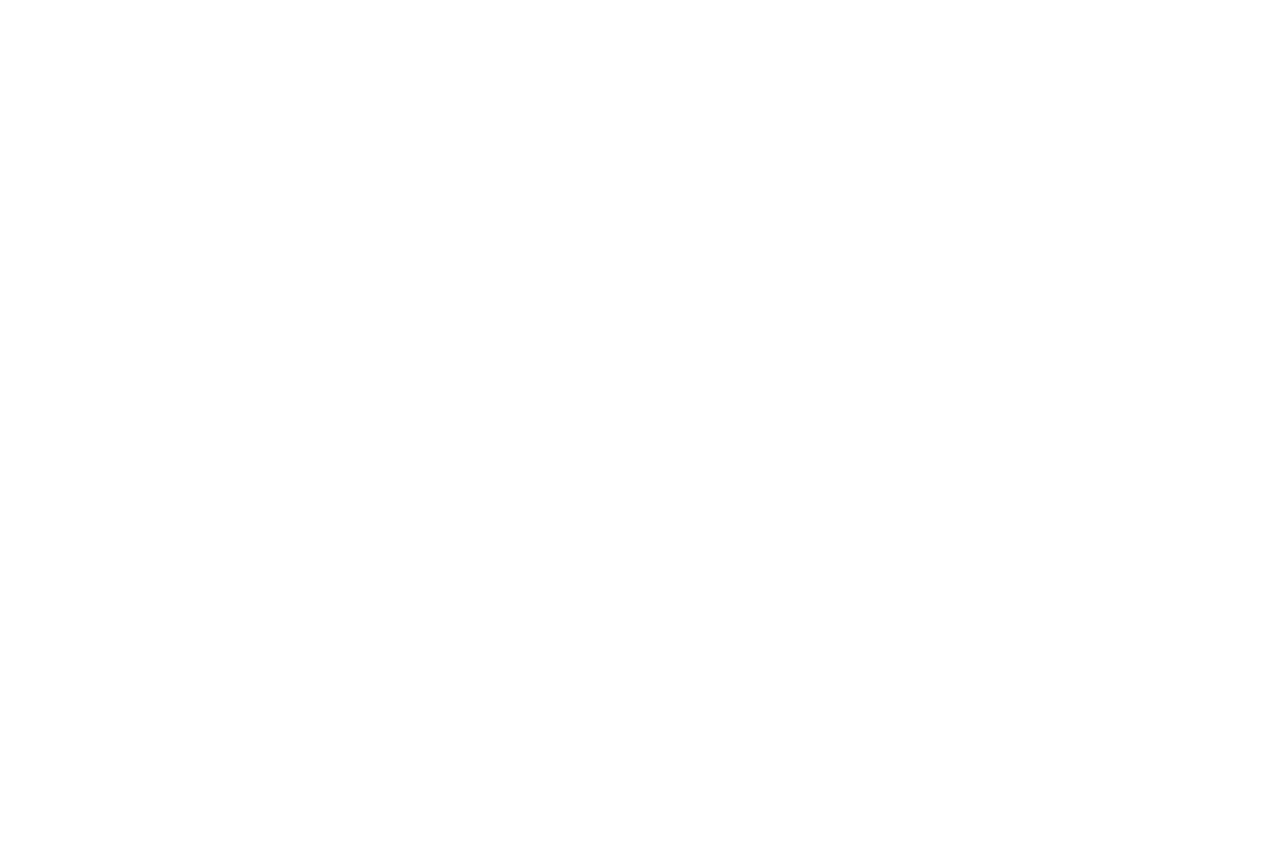Encontramos al menos cinco diferencias entre los dos Testamentos:
Dirá alguno, ¿no existe diferencia alguna entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Qué diremos de tantos textos en los que se los opone a ambos como cosas completamente diversas? Respondo que admito plenamente las diferencias que la Escritura menciona, mas a condición de que no se suprima la unión que hemos señalado, según podrá verse cuando las expongamos por orden.
Ahora bien, por lo que he podido notar en la Escritura, son cuatro las principales diferencias. Si alguno quiere añadir otra más, no encuentro razón para oponerme. Admito que son diferencias; pero afirmo que más se refieren a la diversa manera que Dios ha observado al revelar su doctrina, que a la sustancia de la misma. Por ello no puede haber impedimento alguno en que las promesas del Antiguo y del Nuevo Testamento sean las mismas, y Cristo el único fundamento de ellas.
1º. El Nuevo Testamento nos lleva directamente a la meditación de la vida futura.
La primera diferencia es que, aunque el Señor quiso que el pueblo del Antiguo Testamento elevase su entendimiento hasta la herencia celestial, sin embargo para mejor mantenerlos en la esperanza de las cosas celestiales, se las hacía contemplar a través de los beneficios terrenos, dándoles un cierto gusto de las mismas. En cambio ahora, habiendo revelado mucho más claramente por el Evangelio la gracia de la vida futura, guía y encamina nuestros entendimientos derechamente a su meditación, sin entretenernos con estas cosas inferiores, como hacía con los israelitas.
Los que no consideran esta determinación de Dios, creen que el pueblo del Antiguo Testamento no ha pasado de la esperanza de los bienes terrenos que se le prometían. Ven que la tierra de Canaán se nombra tantas veces como premio admirable y único para remunerar a los que guardan la Ley de Dios; ven también que las mayores y más severas amenazas que el Señor hace a los judíos son arrojarlos de la tierra que les había dado en posesión y desparramarlos por las naciones extrañas; ven, finalmente, que todas las maldiciones y bendiciones que anuncia Moisés vienen casi a parar a esto mismo. Y de ahí concluyen, sin dudar lo más mínimo, que Dios separé a los judíos de los otros pueblos, no en provecho de ellos mismos, sino de los demás; a saber, para que la Iglesia cristiana tuviese una imagen exterior en que poder contemplar los bienes espirituales.
Mas, como la Escritura demuestra que Dios con todos los beneficios temporales que les otorgaba, pretendía llevarlos como de la mano a la esperanza de los celestiales, evidentemente fue gran ignorancia, e incluso necedad, no tener presente esta economía que Él quiso emplear.
He aquí, pues, el punto principal de la controversia que sostenemos con esta gente: ellos dicen que la posesión de la tierra de Canaán, que para el pueblo de Israel representaba la suprema felicidad, nos figuraba a nosotros, que vivimos después de Cristo, la herencia celestial. Nosotros, por el contrario, sostenemos que el pueblo de Israel en esta posesión terrena de que gozaba, ha contemplado como en un espejo, la herencia que habían de gozar después y les estaba preparada en los cielos.
2. Bajo el Antiguo Testamento, esta meditación se basaba en las promesas terrenas
Esto se verá mucho más claramente por la semejanza que usa san Pablo en la carta que escribió a los gálatas. Compara el pueblo judío con un heredero menor de edad, el cuál, incapaz de gobernarse aún por sí mismo, tiene un tutor que lo dirige (Gál. 4:1-3). Es verdad que el Apóstol se refiere en este lugar principalmente a las ceremonias; pero ello no impide que pueda también aplicarse a nuestro propósito. Por tanto, la misma herencia les fue señalada a ellos que a nosotros, pero ellos no eran idóneos, como menores de edad, para tomar posesión y gozar de ella. A la misma Iglesia pertenecen ellos que nosotros; pero en su tiempo se encontraba aún en su primer desarrollo; era aún una niña.
El Señor, pues, los mantuvo en esta clase de enseñanza: darles las promesas espirituales, pero no claras y evidentes, sino en cierto modo encubiertas y bajo la figura de las promesas terrenas. Queriendo, pues, Dios introducir a Abraham, Isaac y Jacob, y a toda su descendencia en la esperanza de la inmortalidad, les prometió la tierra de Canaán como herencia; y ello, no para que se detuviesen allí sin apetecer otra cosa, sino a fin de que con su contemplación se ejercitasen y confirmasen en la esperanza de aquella verdadera herencia que aún no se veía. Y para que no se llamasen a engaño, añadía también Dios esta otra promesa mucho más alta, que les daba la certeza de que la tierra de Canaán no era la suprema felicidad y bienaventuranza que deseaba darles.
Por eso Abraham, cuando recibe la promesa de que poseería la tierra de Canaán no se detiene en la promesa externa de la tierra, sino que por la promesa superior aneja eleva su entendimiento a Dios en cuanto se le dijo: «Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será sobre manera grande» (Gn. 15:1). Vemos que el fin de la recompensa de Abraham se sitúa en el Señor, para que no busque un galardón transitorio y caduco en este mundo, sino en el incorruptible del cielo. Por tanto, la promesa de la tierra de Canaán no tiene otra finalidad que la de ser una marca y señal de la buena voluntad de Dios hacia él, y una figura de la herencia celestial.
De hecho, las palabras de los patriarcas del Antiguo Testamento muestran que ellos lo entendieron de esta manera. Así David, de las bendiciones temporales se va elevando hasta aquella última y suprema bendición: «Mi corazón y mi carne se consumen con el deseo de ti» (Sal. 84:2).
«Mi porción es Dios para siempre» (Sal. 73:26). Y: «Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa» (Sal. 16:5). Y: «Clamé a ti, oh Jehová; dije: tú eres mi esperanza, y mi porción en la tierra de los vivientes» (Sal. 142:5). Ciertamente, los que se atreven a hablar de esta manera confiesan que con su esperanza van más allá del mundo y de cuantos bienes hay en él.
Sin embargo, la mayoría de las veces los profetas describen la bienaventuranza del siglo futuro bajo la imagen y figura que hablan recibido del Señor. En ese sentido han de entenderse las sentencias en las que se dice: Los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Jerusalén abundará en toda suerte de riquezas y Sión tendrá gran prosperidad (Sal.37:9; Job 18:17; Prov.2:21-22; con frecuencia en Isaías). Vemos perfectamente que todas estas cosas no competen propiamente a la Jerusalén terrena, sino a la verdadera patria de los fieles; a aquella ciudad celestial a la que el Señor ha dado su bendición y la vida para siempre (Sal. 132:13-15; 133:3).
En nuestra próxima entrada seguiremos con este tema.
—
Extracto del libro: “Institución de la Religión Cristiana”, de Juan Calvino