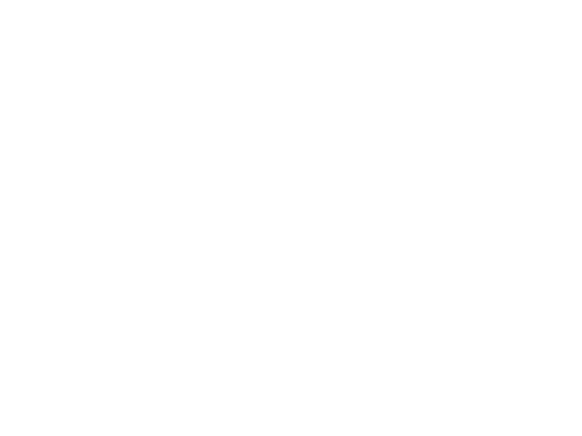por JEAN-DANIEL BENOÍT
De hecho, aun siendo un teólogo, Calvino fue más un pastor de almas. Más exactamente, la teología fue para él un instrumento de piedad y nunca una ciencia suficiente en sí misma. Su pensamiento está siempre dirigido hacia la vida, siempre desciende desde sus principios a su aplicación práctica; siempre aparece su celo pastoral.
Esta preocupación pastoral se manifiesta desde las primeras palabras del catecismo de Ginebra. El principal propósito de la vida humana es conocer a Dios. ¡Conocer a Dios! En este punto puede uno perderse en una fútil especulación y errar sin fruto en los laberintos de la teología. Pero no, inmediatamente la orientación práctica de Calvino y su preocupación por una vital y viviente Cristiandad surge a la luz. La meta de este conocimiento es volver a dirigir nuestras vidas en el servicio de la gloria de Dios. Ahí radica la esencial cualidad de pastor que hay en Calvino. Su último designio es llamarnos a glorificar a Dios a través de nuestras vidas.
Cuando escribe las Instituciones, su propósito es el mismo. Indudablemente, está ansioso de informar y dar seguridad al rey de Francia respecto a la doctrina y a la conducta de esos «evangélicos» a quienes el rey persigue con rabia implacable. Pero Calvino está igualmente preocupado con escribir un tratado que contenga la esencia del Evangelio, una suma de lo que es útil conocer Para ser un buen cristiano y vivir como un cristiano. Su agudo celo por la evangelización se hace en esto más evidente. Calvino piensa en sus compatriotas, muchos de los cuales —dice— tienen hambre y sed de Jesucristo, aunque muy pocos «han recibido un claro conocimiento» de él. Su deseo —dice también— es «servir a los franceses, iluminarlos, para que conozcan a Jesucristo en la pura luz del Evangelio. Tal es la preocupación por los hombres de su tiempo, cegados por los prejuicios y apartados de Jesucristo, que inspira su libro. Desde su comienzo su obra teológica es un esfuerzo de evangelización y de testimonio.
Así, tanto si miramos sus escritos más teológicos como si le consideramos en el ardor de sus polémicas en el pulpito de San Pedro, Calvino lleva siempre su constante testimonio para las almas y para la salvación. Este hecho resulta mucho más sorprendente si se tiene en cuenta que Calvino no hizo, propiamente hablando, una especial vocación de su celo pastoral. La inclinación de su mente, lo mismo que sus gustos, le desviaban hacia un tipo de vida retirada, dedicada por completo al estudio, más bien que al tumulto de la plaza pública. Farel tuvo que intervenir y reprocharle tal actitud para decidirle a entrar en acción, cuando él sólo quería continuar en la oscuridad y en el aislamiento. Pero, una vez aceptada su vocación, nada pudo hacerle retroceder de esa línea a seguir. Sintió que había sido llamado, no por los hombres, sino por Dios. Y así ocurrió, que, sin haber sido nunca consagrado, fue todo un pastor, y un verdadero pastor, que cuidó concienzudamente de alimentar al rebaño que le fue confiado. Si demostró ser duro contra los lobos que merodearon a su alrededor, sólo su solicitud explica su violencia, ya que se vio obligado a protegerlo y a defenderlo en tiempos amenazantes.
Esta preocupación por las «pobres conciencias», inciertas y turbadas, resulta más sorprendente cuando se releen las Instituciones con el propósito de encontrar en Calvino un líder espiritual. Constantemente estuvo dedicado a suavizar las cosas, a dar aliento, alegría y coraje moral. En aquel atormentado siglo xvi los hijos de la Reforma sintieron esto tan agudamente que hicieron de las Instituciones un libro edificante para alimentar su piedad más bien que considerarlo como una fuente de estudio. …
Inútil es decir que esta preocupación pastoral implica el gran valor que concedía al alma individual. Esta es la visión de Calvino. Sin duda, a veces reduce el status del hombre más bajo que el de la tierra. No vacila en juzgar severamente al hombre pecador, llamándole el «hombre que se arrastra como un gusano». Le llama pestilente y sucio, y le ve ante Dios como una podredumbre y como un bicho abominable, corrompido y perverso en todas sus partes. El hombre es vanidad, es nada. Pero no importa con cuánta severidad haga sus juicios; Calvino no se burla del hombre caído, ya que, a despecho del pecado, ha sido creado a la imagen de Dios y es el espejo, por así decirlo, de la gloria de Dios. «Ya que en cada hombre el Señor deseó ver Su imagen impresa» (Inst., II, viii, 40). Así, mucho antes que Pascal y su gran antítesis, Calvino, aun cuando describe la miseria del hombre, no puede por menos de cantar su grandeza. Usa el canto de San Bernardo, que magnifica al hombre, «puesto que Dios ama al hombre y le atrae a El mismo» por un libre acto de Su misericordia, y concluye: «Con temor y trémulamente diremos que somos algo, no solamente eso, sino algo bueno, en el corazón de Dios, no por razón de nuestra dignidad, sino en la medida en que El estima nuestro valor por Su gracia» (Inst., III, ii, 25). Y porque el hombre es de valor en el corazón de Dios, porque Dios no cesa jamás de amar al hombre a pesar de todo, Calvino siente muy fuertemente el valor del hombre, el valor de un alma.
El hombre tiene valor también porque Cristo lo ha comprado a un precio infinito, al precio de Su propia sangre. Eso es lo que en esencia da valor al hombre, no lo que el hombre pudiera tener por sí mismo, sino lo que la Cruz de Cristo le confiere, el valor que a los ojos de un seguidor de Cristo no puede dejar de tener aquel por quien Cristo murió. El hombre tiene el mismo valor que la sangre que se ha derramado por él. Este pensamiento es el móvil principal de toda la actividad de Calvino. Llamando a sus fieles a la acción para dar testimonio, Calvino exclama en uno de sus sermones: «¡Que las almas tan caramente compradas por la sangre de nuestro Señor no perezcan por nuestro descuido!» (O. C., XLVI, 301).
Desde este punto de vista, uno no puede simplemente hacer discriminaciones entre los hombres. La llamada de Dios, la redención llevada a cabo por Cristo, es para todos y dirigida a todos, desde el más pequeño al más grande, desde el más humilde al más encumbrado. Si Calvino escribe cartas especialmente a aquellos que gozan del poder —reyes y reinas, grandes señores y damas—, es el resultado de las circunstancias más bien que un designio premeditado, ya que, por lo demás, no tienen más valor que un zapatero remendón. Fornelet, un ministro del Evangelio, suministra una prueba expresa de la humildad de Calvino y de su preocupación pastoral por los pobres y por los humildes, cuando dice: «El más despreciado de los hombres puede dirigirse familiarmente a usted como a un ángel de Dios y verdadero servidor de Cristo» (O. C., XIX, 20). En realidad, Calvino pudo siempre encontrar el tiempo preciso para ir en ayuda de aquellos que estaban turbados, ansiosos, angustiados. Su voluminosa correspondencia es una fiel prueba de esta afirmación.
Un examen de las obras de Calvino, y en especial de sus Instituciones como ejemplo de su preocupación por las almas, nos permite ver claro lo que fue la gran meta del Reformador: asegurar la tranquilidad y la paz de las conciencias. Tal es el tema a que recurre con tanta frecuencia en sus escritos. «La mente del hombre —escribe— puede ser infectada por el pernicioso error que surge cuando su mente está turbada y sobresaltada fuera de la paz y la tranquilidad que debe tener con Dios» (Inst., III, xxiv, 4). Por otra parte, reprocha muy agudamente al catolicismo de su tiempo el dejar a las almas sumidas en la desesperación, «como aquellos que sólo ven el cielo y el agua, sin puerto ni refugio» (Inst., III, iv, 17), por atormentarlos, por «descortezarlos», por «envolverles en sombras de modo tal que, en su oscuridad, no pueden comprender la gracia de Cristo», mientras que deberían, por el contrario, proporcionarles «descanso, paz y gozo espiritual» (Inst., III, xi, 5, 11). Indudablemente, muchas de las páginas de las Instituciones fueron escritas para turbar las conciencias, para llenarlas de temor con el pensamiento del «terrible juicio de Dios». Calvino evoca al soberano Juez en Su trono; El, a quien ni los ángeles pueden mirar en Su justicia y junto a Quien las brillantes estrellas del cielo quedan sin resplandor. ¿Quién, pues, se atreverá a aproximarse sin temblor?
Pero es precisamente en este punto en donde entra en juego la gran afirmación evangélica, la gran verdad proclamada por la Reforma, de la justificación por la fe. Desde ese momento el hombre turbado y atormentado por su conciencia puede ser consolado y puede, una vez más, de nuevo, encontrar la paz y la seguridad incluso ante Dios como Juez. «Hemos de establecer una justicia —declara Calvino— que dé paz y confianza a nuestra conciencia ante el juicio de Dios» (Inst., III, xiii, 3). Si intenta, primero de todo, aterrar al hombre, para hacerle que se esconda en las entrañas de la tierra, por así decirlo, es con objeto de reafirmarle por la predicación del Evangelio y proporcionarle el valor de la paz que trae el perdón. Así, cuando considera la justificación por la fe, «el principal artículo de la religión cristiana», Calvino es de la opinión de que hay dos cuestiones a considerar: la primera es que la gloria de Dios sea retenida en su integridad, en su totalidad, y en segundo lugar que nuestras conciencias puedan tener descanso y seguridad en la faz de Su juicio (Inst., III, xiii, 1). Ahora bien, las buenas obras pueden no dar esta seguridad, pues con objeto de obtener justicia ante Dios deberíamos cumplir la totalidad de la ley sin excepción ni fallo alguno. Y esto es algo que, por supuesto, nadie puede pretender. Por otra parte, ni una sola de estas obras es perfectamente pura. Consecuentemente, «nosotros sólo podemos temblar y estremecernos si las promesas de Dios han de depender de nuestras obras» (Inst., III, xiii, 4). «La paz del corazón es imposible cuando uno confía en sus propias obras» (Inst., III, xiii, 3). Pero los adversarios de la justificación por la fe se preocupan bien poco en proporcionar paz a la conciencia (Inst., III, xvii, 11). «Nuestros insignes maestros —dice irónicamente— están siempre dispuestos a discutir estas cuestiones en sus escuelas, confortablemente sentados en sus suaves cojines, pero cuando el Juez soberano aparezca en los cielos en Su juicio, todo lo que hayan decidido difícilmente les aprovechará y se desvanecerá como el humo. Lo que tenemos que considerar para esto es: qué argumento podemos aportar en tan terrible juicio» (Inst., III, xiv, 15). Por otra parte, la doctrina de la justificación por la fe está bien calculada para dar descanso a las conciencias con gozo espiritual. «La eliminación del terror de juicio es un admirable medio de justificación» (Inst., III, xi, 11). «No hay gozo pacífico en las conciencias si esta cuestión no está resuelta mediante nuestra justificación por la fe» (Inst., III, xiii, 5).
No es éste el lugar para presentar la gran doctrina de la justificación por la fe. Queremos más bien subrayar el hecho de que Calvino ve la doctrina, no sólo desde el punto de vista de la gloria de Dios, sino también desde el punto de vista del creyente, a quien la seguridad de que ha sido recibido en la gracia por la fe en Jesucristo le proporciona la paz. Así Jesús es a veces llamado el Rey de la Paz, y otras Nuestra Paz, por el hecho de que es El el que calma todas las angustias de la mente (Inst., III, xiii, 4).
De esta forma, la presentación de la doctrina no permanece en un plano puramente espiritual: está constantemente revivida y renovada por la preocupación y el celo de Calvino por los creyentes. El ve a los hombres ansiosos, angustiados, al borde de la desesperación, incapaces de encontrar descanso para sus conciencias, abandonada la alegría que debería ser el esplendor, por así decirlo, de una verdadera vida cristiana. Esta es la paz, la seguridad, la alegría, cuyo manantial preocupa sobre todo a Calvino, mostrándolo en la salutífera verdad de la justificación de la fe.
El calvinista es, así, un hombre en paz, en paz con Dios y en paz consigo mismo; un hombre que está, como diríamos hoy, relajado. Por encima de todo, Calvino teme la introspección, la pro¬pia búsqueda, el examen de la piedad, de las buenas cualidades y de las faltas, del propio calor espiritual. Combate con toda su fuerza la enfermedad de la duda, de las paralizantes ansiedades, de los temores, de la inquietud de todo lo que pueda traernos angustia y tristeza. No tenemos que mirarnos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. «Enseñamos al pecador a no fijarse en sus remordimientos ni en sus compunciones, ni en sus lágrimas, sino que fije sus ojos firmemente en la misericordia de Dios» (Inst., III, ii, 3).
A partir de tal momento y en lo sucesivo, aferrándose a las promesas de Dios, mirándose en Jesucristo y no más en sí mismo, justificado por la fe, el creyente está en paz. «Aceptemos simplemente la gracia que se nos ofrece —dice Calvino— y permitamos que haya armonía, por así decirlo, entre Dios y nosotros mismos» (O. C., LIH, 180). En otra parte define ese canto llamándolo «el canto de la Promesa y la Aceptación» (O. C., XXIII, 601). De esa forma no hay disonancia, ni desacorde. El alma justificada está en armonía con Dios, «en sintonía con el infinito».
Sin embargo, la doctrina de la justificación puede abrir la puerta a nuevas dudas: ¿Tenemos bastante fe? Nuestra fe ¿no es débil mientras vivimos? ¿Cómo, entonces, podemos estar plenamente justificados? Calvino no evade la dificultad; pero otra vez llama de nuevo nuestra atención para que sea apartada de nosotros mismos. Si no debemos mirar a nuestras compunciones ni a nuestras lágrimas, tampoco hemos de hacerlo en cuanto a la extensión de nuestra fe, ya que —afirma— la «fe no nos justifica por su virtud, ni por su valor, ni por la excelencia que pueda haber en sí misma. Es más bien un don procedente de Jesucristo, de aquello que nos falta… Por eso, aunque no haya más que una pequeña cantidad, una chispa, y supuesto que llegamos a la conclusión de que no tenemos vida aparte de Jesucristo, que es quien tiene la plenitud de la fe, de El podemos tomarla y sentirnos seguros. Cierto que eso bastará» (O. C., XXIII, 723). Creer —parece decir Calvino— «no es depender de la fe, lo mismo que no dependemos de las obras o el mérito; más bien es esperar completamente en la misericordia de Dios por medio de Jesucristo. Es recibirlo todo de Su gracia, incluso cuando, y por encima de todo, uno se sienta el más empobrecido y el más abandonado de todo el mundo». Aquí, Calvino busca de nuevo la manera de desterrar el temor, la duda, la ansiedad, apartando nuestra atención de nosotros mismos, con objeto de polarizarla directamente y sólo en Cristo. ¿No es la mejor y más verdadera guía espiritual? Esta paz de mente y de corazón no evita al cristiano el tener que sostener muchas luchas dentro y fuera de sí mismo. «Aquí abajo sólo hemos de esperar y considerar que no tenemos más que luchas» (Inst., III, ix, 1). Pero incluso en medio de esas dificultades y luchas el creyente retendrá su paz y su confianza lo mismo que un manantial de agua a orilla del mar no cesa de fluir aunque esté cubierto por la marea.
Nos hemos extendido en hablar de la justificación por la fe y mostrar cómo Calvino orienta su doctrina hacia la concreta aplicación de ella en la vida del fiel porque es un típico ejemplo. Dejemos esto bien comprendido: Calvino no es un pragmatista. Nada está más lejos de su mente. No es suficiente que una doctrina sea eficaz para que sea verdadera. No es bastante que sea la más capaz de aportar la paz y el descanso a las conciencias ante Dios para que sea proclamada. El celo de Calvino por las almas nunca va tan lejos como para inclinar la doctrina en la dirección que las aspiraciones de nuestros corazones quieren tomar. Pero la doctrina está ahí, salutífera, enseñada por el Evangelio, y porque es verdadera, porque procede del voluntario amor del Padre, contiene en sí misma ese consuelo y esa seguridad que por sí solos son capaces de aportar la paz a las mentes turbadas.
Extracto del libro: Calvino, profeta contemporáneo.