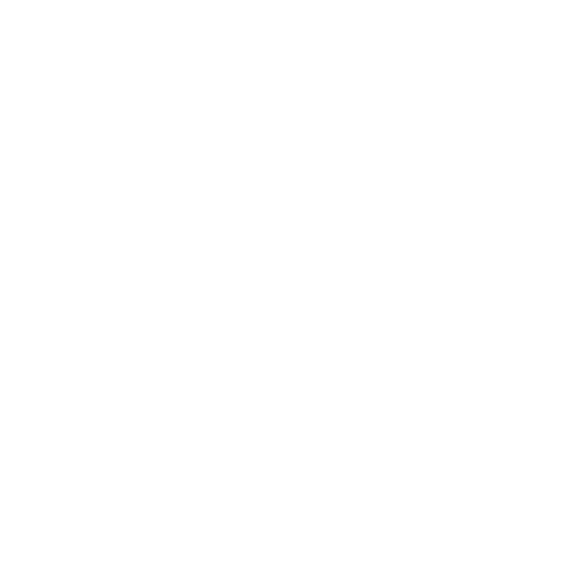Prefacio (1959)
El término “cultura» ha significado muchas cosas para mucha gente. En este libro uso el término para designar aquella actividad del hombre, el portador de la imagen de Dios, por la cual cumple el mandato de la creación de cultivar la tierra, de tener dominio sobre ella y de sojuzgarla. El término también se aplica al resultado de tal actividad, a saber, el entorno secundario que ha sido sobrepuesto en la naturaleza por el esfuerzo creativo del hombre. La cultura, entonces, no es un asunto periférico, sino que está asociada a la esencia misma de la vida. Es una expresión del ser esencial del hombre como ser creado a la imagen de Dios, y puesto que el hombre es esencialmente un ser religioso, es algo que expresa su relación con Dios, esto es, de su religión.
Mi tesis, entonces, es que el Calvinismo nos provee con la única teología de la cultura que es verdaderamente relevante para el mundo en el que vivimos, debido a que es la verdadera teología de la Palabra. Sin embargo, que nadie concluya a partir de las afirmaciones de ciertas proposiciones algunas veces apasionadas que hago, que considero definitiva o conclusiva mi definición de cultura calvinista. Más bien, el autor busca por medio de una declaración tentativa el obtener mayor explicación y análisis crítico, para que la comunidad calvinista se pueda volver más y más articulada con respecto a la cultura y sus raíces religiosas. En ese sentido mis esfuerzos pueden ser interpretados como contribuyendo hacia una definición de la cultura calvinista.
Capítulo I – Introducción: El problema planteado
El cristiano está en el mundo, pero no es del mundo. Esto constituye la base del perenne problema involucrado en la discusión de la cultura cristiana. Debido a que los creyentes no son del mundo, siempre ha habido muchos cristianos que han asumido una actitud negativa hacia la cultura. Estos entienden que el llamamiento del cristiano consiste exclusivamente en proclamar la salvación por medio de Cristo a los hombres perdidos en un mundo moribundo. Únicamente miran ese mundo agonizante como yaciendo bajo la sentencia de muerte y de juicio final. Otros, habiendo aceptado con entusiasmo la declaración Paulina “todo es vuestro», enfatizan el hecho que los creyentes tienen un llamado cultural aquí y ahora para sojuzgar la tierra como miembros de la raza humana. También se regocijan en el hecho de que tienen tanto en común con todos los hombres, culturalmente hablando, de manera que pueden juntos disfrutar las cosas que son hermosas y van tras aquello que es bueno. Así, y antes que nada, hay un conflicto entre los cristianos con respecto a su actitud hacia la cultura.
El problema de la relación apropiada del cristianismo para con la cultura se complica aún más por las aseveraciones católicas [universales] de la iglesia. Como resultado, aparece una segunda área de conflicto, la iglesia versus el mundo. El pueblo de Dios siempre ha confesado, sobre la base de la proclamación de la Palabra, la catolicidad de la iglesia y del reino, es decir, las afirmaciones universales del Evangelio y su finalidad para todos los hombres como criaturas de Dios. Pero, frente a esto, surge el hecho de que “el mundo entero está bajo el maligno» (I Juan 5:19) y está sujeto al príncipe de este mundo, Satanás (Juan 14:30; 16:11), quien es el “dios de este siglo» (II Cor. 4:4). Y el mundo no conoce a Dios, ni a los hijos de Dios (I Cor. 1:21; Juan 17:25; I Juan 3:1, 13) sino que odia a los hijos de Dios (Juan 15:18-19; 17:14). Por lo tanto, el mundo debe ser resistido y vencido en fe por los seguidores de Cristo (I Juan 2:15-17; 5:4).
Lo que es más, el cristianismo es definitivamente la religión en la que se lleva la cruz y, de esta forma, está nuevamente en oposición con el mundo. Pablo incluso habla del mundo como habiendo sido crucificado a él y él mismo siendo crucificado al mundo a través de Jesucristo (Gál. 6:14). Jesús llamó a los pecadores al arrepentimiento, convocando especialmente a los pobres y necesitados, publicanos y pródigos. Y sus palabras de advertencia son proferidas contra aquellos que confían en las riquezas o en cualquier otro logro cultural. El apóstol Juan advierte contra las seducciones de este mundo presente, la codicia de los ojos, la lujuria de la carne y el orgullo de la vida, pues aquel que ame así al mundo, el amor del Padre no está en él (I Juan 2:15-17). Santiago designa a aquellos que son amigos de este mundo como adúlteros. “Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios». (Santiago 4:4). El mundo, contra el cual el Nuevo Testamento advirtió a la iglesia primitiva, estaba por siempre afectando la conciencia del cristiano. El cristiano no podía cerrar sus ojos y su mente a la cultura Greco-Romana de su día, con sus anfiteatros y arenas, su Panteón y su Partenón, sus foros y templos, su Estoicismo y Epicureísmo. Considere el testimonio de Pablo en Listra y especialmente su discurso en la Colina de Marte. Entre los Griegos existía la apreciación estética por el hermoso cosmos. El suyo era un amor puramente pagano del cuerpo y la defensa de sus lujurias era vista como legítima. Además, existía también la glorificación de la mente como divina (Platón), expresada de manera idealista en el ideal de un alma bella en un cuerpo bello. Sin embargo, había una depreciación última de la materia y del cuerpo, y de los pecados de ellos, debido a la prioridad de la Idea. Así, la cultura Helenista se alzaba en fuerte contraste y oposición a los estándares del Evangelio, que demandaba la sujeción del cuerpo, la crucifixión de la carne, junto a la resurrección última del cuerpo y en consecuencia, una apreciación del significado de sus pecados presentes. Es más, en contraste con el ideal aristocrático Griego, los apóstoles requerían el trabajo honesto por parte de todos de manera que la caridad pudiese ser extendida a todos los hombres, pero especialmente para que los de la casa de la fe no sufriesen necesidad. De esta forma, la dignidad y la seriedad eran nuevamente extendidas al mundo material que el pensamiento Griego consideraba de manera superficial y amoral.
Sin embargo, también había otro lado del cuadro presentado por el cristianismo mismo, y uno que es prominente en las Sagradas Escrituras. El mundo, estando bajo el maligno, es el objeto de la gracia de Dios, y su creación es salvable. Dios envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo pudiera ser salvado a través de Él. El cosmos, como la gloriosa obra manual del creador, quien es Señor del cielo y de la tierra, es redimible. “Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo» (II Cor. 5:19). Cristo, quien es la luz del mundo (Juan 1:12), es también su Salvador (Juan 4:14), el cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Juan 1:29). Pues Él fue hecho “la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo» (I Juan 2:2). Por medio de Cristo todas las cosas son reconciliadas con el Padre (Col. 1:20) de manera que finalmente los reinos de este mundo se convierten en los reinos de nuestro Dios y de Su Cristo (Apoc. 11:15). Pues habrá un nuevo cielo y una nueva tierra en los que morará la justicia (II Pedro 3:13), y el tabernáculo de Dios estará con los hombres, “y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron» (Apoc. 21:3-5).
Tal es el lenguaje hermoso, poético y exaltado con el cual la catolicidad del cristianismo se expresa en la Escritura. Aunque el pecado es reconocido como universal, y la muerte pasó de Adán “a todos los hombres, por cuanto todos pecaron» (Rom. 5:12) la gracia de Dios es más abundante, “porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo» (Rom. 5:15). Y, “más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia» (v. 20). Esto no debe interpretarse a la manera del universalismo, como si ahora todos serán salvados quieran o no por medio de la abundante gracia de Dios a través de Cristo. Sin embargo, la gracia de Dios restaura a los hombres, a decir, aquellos que se vuelven participantes de Cristo por medio de la fe, a su prístino oficio de profeta, sacerdote y rey, hacia la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpió de todo pecado. Pero el Evangelio no solo promete un alma purificada. El cuerpo también será resucitado y restaurado, pues Cristo tomará nuestros cuerpos viles y lo hará como su cuerpo glorioso por aquel poder por el cual Él es capaz de sujetar todas las cosas a Sí mismo (Fil. 3:21).
“Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es» (I Juan 3:2). Entonces descenderá la Nueva Jerusalén, aquella perfección de arte arquitectónico y excelencia moral (nadie entrará que haga o ame la mentira) entre los hombres, y todas las canciones de los redimidos serán sinfonías.
Pero este no es el cuadro total de la redención. La expectativa de la gloria futura y el gozo de la redención completa tiene su contraparte aquí y ahora en sus implicaciones para la vida presente del creyente. Pues Juan añade que los hijos de Dios que tienen la esperanza de ver a su Señor se purifican a sí mismos así como él es puro (I Juan 3:3). Los Cristianos son llamados a la santidad y han de estar involucrados activamente en la auto-purificación. Han de caminar en buenas obras, las cuales han sido preparadas de antemano, a lo cual han sido llamados (Efe. 2:10). ¿Pero cómo es posible visualizar esta actividad de los creyentes fuera de su cultura? ¿Está la santidad quizás restringida a la vida del alma? ¿O son la santidad y la purificación un asunto meramente del culto? Plantear tales preguntas es contestarlas, puesto que los Evangelios y las Epístolas insisten en todas partes que los hombres serán conocidos por sus frutos, que la fe sin obras es muerta, que la calidad de la conversión de un hombre puede ser probada solamente por la pureza de su vida.
—
Extracto del libro El Concepto calvinista de la Cultura, por Henry R. Van Til (1906-1961)