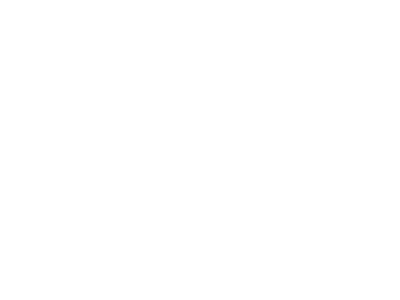Durante siglos, ha habido encarnizadas discusiones con respecto a la deidad de Jesús. En cada generación ha habido esfuerzos por reducir a Jesús al nivel de un ser meramente humano. La confesión de la iglesia ha señalado que Cristo es el hombre-Dios, una persona con dos naturalezas, humana y divina. En el Concilio de Calcedonia, en el año 451 D. C., la iglesia declaró que Jesús era verdaderamente hombre (vere homo) y verdaderamente Dios (vere deus).
En la historia de la iglesia, cuatro siglos han estado marcados por severos debates en cuanto a la deidad de Cristo; estos fueron los siglos IV, V, XIX y XX. Menciono esto porque casualmente estamos viviendo en uno de los siglos en que la deidad de Cristo ha sido más acaloradamente discutida (en efecto, el libro The Myth of God Incarnate [El Mito de Dios Encarnado], que cuestionó seriamente la deidad de Jesús, fue popular hace pocos años. Lamentablemente, no fue escrito por aquellos que se encuentran fuera de la iglesia, sino más bien por respetados maestros de teología). Cristo es visto de diferentes maneras como el más grande de los hombres, un profeta único, el ejemplo supremo de la ética, un modelo de “autenticidad” existencial, un símbolo del espíritu revolucionario humano, un poder angélico, e incluso un hijo “adoptado” de Dios. Todas estas designaciones, sin embargo, incluyen habitualmente la idea de que Jesús es una criatura, un hombre (o ángel) creado por Dios. Todos estos enfoques incluyen la idea de que Cristo tuvo un principio en el espacio y el tiempo; se niega su eternidad y coesencialidad con Dios.
Algunas religiones modernas exaltan la persona de Jesús en forma tal que éste funciona como un punto focal de devoción religiosa pese al hecho de que es visto como una criatura. Tanto los mormones como los Testigos de Jehová ven a Jesús como un ser creado, pero aun así le rinden una considerable devoción. Si semejante devoción encierra una verdadera adoración, entonces, lamentablemente, debemos concluir que estas religiones son, en esencia, idólatras. Idolatría significa rendirle adoración a alguien o algo fuera del Dios Eterno. La idolatría involucra la adoración de criaturas. El mormonismo puede insistir en que Jesús es el Creador del mundo, pero aun así, su acto de creación es posterior al momento en que Él mismo fue creado por Dios. La idea es más o menos la siguiente: Dios creó a Jesús, y luego Jesús creó el mundo. En este caso, Jesús es tanto Creador como criatura.
Si Jesús no es Dios, entonces se deduce que el cristianismo ortodoxo es herético desde la raíz. Va en contra de la unicidad de Dios y adscribe adoración al Hijo y al Espíritu Santo, los cuales no son divinos. Si, por otra parte, el Hijo y el Espíritu Santo son en realidad divinos, entonces debemos concluir que los Testigos de Jehová son falsos testigos de Jehová y que el mormonismo es una secta herética no cristiana.
Aunque hay muchas, en verdad demasiadas, denominaciones cristianas, la mayoría de ellas reconoce a las otras como formas verdaderas, aunque imperfectas, de expresión cristiana. Los bautistas generalmente consideran a los presbiterianos como una expresión válida de la iglesia cristiana universal. Los presbiterianos reconocen que los luteranos son verdaderamente cristianos.
Entre las diversas organizaciones cristianas, se asume que, aunque difieren de otras organizaciones en algunos puntos doctrinales, estos puntos particulares no son absolutamente esenciales para el cristianismo verdadero. La causa de que la mayoría de los cristianos ortodoxos no reconozca al mormonismo ni a los Testigos de Jehová como iglesias cristianas es que la deidad de Cristo y del Espíritu Santo son vistas como afirmaciones esenciales del cristianismo bíblico. Se diría lo mismo del unitarismo, que también niega la deidad del Hijo y el Espíritu Santo.
Mientras los debates concernientes a la deidad de Cristo han sido tan encarnizados, ha habido comparativamente poca controversia en cuanto a la deidad del Espíritu Santo. La Biblia representa tan claramente al Espíritu Santo poseyendo atributos divinos y ejerciendo autoridad divina, que desde el siglo cuarto su deidad ha sido raras veces negada por quienes están de acuerdo en que Él es una persona. Es decir, aunque ha habido muchas disputas concernientes a la pregunta de si el Espíritu es una persona o una “fuerza” impersonal, una vez que se admite que Él es verdaderamente una persona, el hecho de que es una persona divina encaja fácilmente (Esto no es demasiado sorprendente; después de todo, el Espíritu, dado que nunca ha asumido una forma humana como lo hizo el Hijo, no podría ser “simplemente un ser humano”, que es lo que muchas herejías dicen acerca de Jesucristo. Un Espíritu debe, obviamente, ser un ser espiritual).
En la Escritura encontramos una alusión frecuente a la deidad del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, lo que se dice de Dios es dicho también del Espíritu de Dios. Las expresiones “Dios dijo” y “el Espíritu dijo” son intercambiadas repetidamente. Se dice que la actividad del Espíritu Santo es la actividad de Dios.
Los mismos fenómenos ocurren en el Nuevo Testamento. En Isaías 6:9, Dios habla y dice “Ve, y di a este pueblo”. El apóstol Pablo cita este texto en Hechos 28:25 y lo presenta diciendo: “Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta”. Aquí, el Apóstol atribuye el hablar de Dios al Espíritu Santo.
Del mismo modo, el Apóstol declara que los creyentes somos el templo de Dios porque el Espíritu Santo mora en nosotros (Ver Efesios 2:22; 1 Corintios 6:19 y Romanos 8:9-10). Si el Espíritu Santo mismo no es Dios, ¿cómo podríamos ser correctamente llamados el templo de Dios simplemente porque el Espíritu Santo mora en nosotros? Uno podría responder esta pregunta arguyendo que el Espíritu Santo es enviado por Dios y por lo tanto representa a Dios. Esto significaría, simplemente, que donde Dios está representado por uno de sus agentes activos podría decirse que Dios está “allí”. Llegar a esta conclusión, sin embargo, es jugar irresponsablemente con el significado evidente del texto. A lo largo de la Escritura, el Espíritu Santo es identificado con Dios mismo, no meramente retratado como un representante comisionado por Dios.
En Hechos 5:3-4, leemos:
Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo, y quedarte con parte del precio del terreno? (…) No has mentido a los hombres sino a Dios.
Vemos aquí una ecuación: Una mentira dirigida al Espíritu Santo es una mentira dirigida a Dios mismo.
Cristo y los apóstoles describen repetidamente al Espíritu Santo como Uno que posee perfecciones y atributos divinos. La blasfemia contra el Espíritu Santo es considerada como el pecado imperdonable. Si el Espíritu Santo no fuera Dios, sería extremadamente improbable que la blasfemia contra Él fuera considerada imperdonable.
El Espíritu Santo es omnisciente. Él lo sabe todo. Vemos aquí al Espíritu poseyendo un atributo de Dios. La omnisciencia es una marca de la Deidad, no de las criaturas. Las criaturas están limitadas por el tiempo y el espacio. Estos límites imponen una restricción sobre el alcance del conocimiento que poseen. Pablo declara:
El Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. (1 Corintios 2:10-11)
El Espíritu Santo es omnipresente. El salmista pregunta retóricamente:
¿Adónde me iré de tu Espíritu, o adónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú; si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. (Salmo 139:7-8)
Notamos, en este pasaje, que la presencia del Espíritu Santo es identificada con la presencia de Dios. Donde está el Espíritu, allí está Dios. La pregunta retórica planteada por el salmista implica que un fugitivo no podría alcanzar lugar alguno que estuviera lejos o fuera de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en todas partes; Él es omnipresente, es ubicuo. Una vez más, semejantes atributos pertenecen al ser de Dios y no son compartidos por las criaturas. Ni siquiera los ángeles, siendo seres espirituales, tienen la capacidad de estar presentes en más de un lugar al mismo tiempo. Aunque los ángeles, incluyendo al ángel caído Satanás, son espíritus, son espíritus finitos. Ellos siguen estando atados por el espacio y el tiempo. Pertenecen al orden de las criaturas. Ningún ser creado es omnipresente.
El Espíritu Santo es omnisciente, omnipresente, y eterno. Jamás hubo un momento en que el Espíritu de Dios no existiera. El Espíritu Santo es además omnipotente, todopoderoso. En la Escritura, notamos que el Espíritu opera mediante obras especiales que son la clase de obras que sólo Dios puede llevar a cabo. Vemos esto tanto en la obra de creación como en la obra de redención.
Cuando pensamos en la obra de creación, normalmente pensamos en ella en cuanto a la actividad de Dios el Padre. Sin embargo, una mirada minuciosa a la Escritura nos revela que la obra de creación es atribuida a las tres personas de la Divinidad. Mientras describe al Cristo preencarnado, el Verbo, el Logos, Juan declara:
Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. (Juan 1:3)
Pablo repite esta enseñanza de Juan cuando escribe:
Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles; ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades; todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. (Colosenses 1:16-17)
Del mismo modo, la Biblia incluye al Espíritu Santo en la obra de creación:
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. (Génesis 1:1-2)
La actividad del Espíritu Santo en la creación es mencionada o aludida frecuentemente en la Escritura. El salmista declara:
Envías tu Espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. (Salmo 104:30)
Job, asimismo, declara:
El Espíritu de Dios me ha hecho, y el aliento del Todopoderoso me da vida. (Job 33:4)
El Espíritu Santo es el autor de la vida y de la inteligencia humana (Ver Job 32:8 y 35:11). Él es la fuente de poder para la concepción de Jesús en el útero de María.
Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. (Lucas 1:35)
El Espíritu Santo ungió profetas, jueces y reyes con poder de lo alto. Ungió a Jesús para su ministerio. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es la fuente de poder para la resurrección de Cristo de entre los muertos.
Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. (Romanos 8:11)
El Espíritu exhibe poder para efectuar cosas que sólo Dios puede hacer. Hablando de la relación de Dios con Abraham, Pablo escribió:
(Como está escrito: Te he hecho padre de muchas naciones), delante de aquel en quien creyó, es decir Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son, como si fueran. (Romanos 4:17)
Generar vida a partir de la muerte y crear algo a partir de la nada requiere el poder omnipotente de Dios. Ninguna criatura puede producir algo a partir de la nada. Ninguna criatura puede generar vida a partir de la muerte. Ninguna criatura puede, tampoco, reavivar un alma que está espiritualmente moribunda. Todas estas acciones requieren el poder de Dios. Todas estas cosas pueden ser y son realizadas por el Espíritu Santo.
Las Sagradas Escrituras nos presentan al Espíritu Santo como un objeto correcto de adoración. La inclusión del Espíritu Santo en la fórmula del Nuevo Testamento para el bautismo es significativa. Juan Calvino comenta al respecto:
San Pablo de tal manera enlaza y junta estas tres cosas, Dios, fe y bautismo, que argumentando de lo uno a lo otro concluye que, así como no hay más que una fe, igualmente no hay más que un Dios; y puesto que no hay más que un bautismo, no hay tampoco más que una fe. Y así, si por el bautismo somos introducidos en la fe de un solo Dios para honrarle, es necesario que tengamos por Dios verdadero a Aquel en cuyo nombre somos bautizados. Y no hay duda de que Jesucristo al mandar bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (Mt. 28:19) ha querido declarar que la claridad del conocimiento de las tres Personas debía brillar con mucha mayor perfección que antes. Porque esto es lo mismo que decir que bautizasen en el nombre de un solo Dios, el cual con toda evidencia se ha manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo (…) Así pues, ¿qué es lo que quiso Cristo cuando mandó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que debíamos creer con una misma fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo? ¿Y qué es esto sino afirmar abiertamente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios? Ahora bien, si debemos tener como indubitable que Dios es uno y que no existen muchos dioses, hay que concluir que el Verbo o Palabra y el Espíritu no son otra cosa sino la esencia divina. (Institución I/XIII/16)
El Espíritu Santo es incluido no solamente en la formula para el bautismo, sino también en la bendición apostólica:
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. (2 Corintios 13:14)
Concluimos, entonces, que la Biblia adscribe claramente deidad al Espíritu Santo. El Espíritu es una persona; el Espíritu es Dios.
Tan pronto como hacemos esta afirmación dual, chocamos instantáneamente con una de las más importantes pero desconcertantes doctrinas de la fe cristiana «la Trinidad».
¿Cómo es posible que distingamos entre tres personas «Padre, Hijo y Espíritu Santo» y confesemos todavía que creemos en un solo Dios? En el próximo capítulo exploraremos este difícil misterio de la fe cristiana.
Extracto del libro: «El misterio del Espíritu Santo» de R. C. Sproul