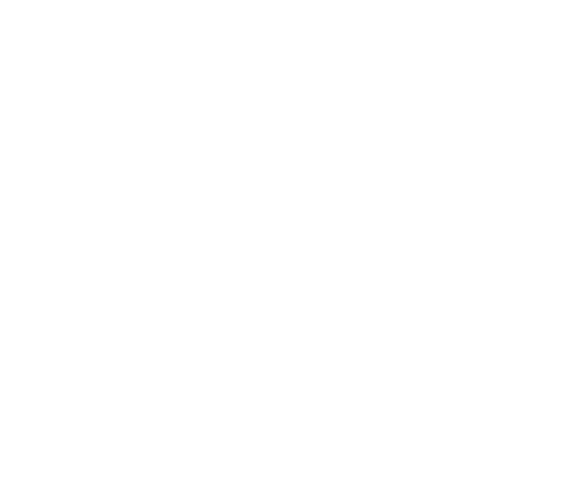Tan pronto como comenzamos a hablar sobre el pecado nos encontramos con un problema. El tema del pecado no nos atrae y además deseamos vernos a nosotros mismos bajo una perspectiva mejor que la que nos presenta la Biblia. Como resultado, inmediatamente buscamos excusarnos a nosotros mismos y a nuestra conducta. En un nivel personal, cuando somos criticados por hacer algo, instintivamente presentamos una defensa, incluso cuando estamos evidentemente equivocados. Decimos: «Tú no tienes ningún derecho a decir tal cosa», o bien, «No fue culpa mía». Posiblemente, hasta haya muchas personas que nunca reconocerán que están equivocadas sobre nada en absoluto.
Antes de proseguir, debemos detenernos y afrontar esta tendencia inherente a nuestra naturaleza. Debemos vencerla si hemos de conocernos a nosotros mismos y a Dios. Sin un conocimiento de nuestra infidelidad y rebelión, nunca podremos llegar a conocer a Dios como el Dios de la verdad y la gracia. Sin un conocimiento de nuestra arrogancia, nunca podremos llegar a conocer a Dios en su grandeza. Ni tampoco nos acercaremos a Él para que nos provea con la medicina que necesitamos. Cuando estamos enfermos físicamente y sabemos que estamos enfermos, consultamos a un médico y seguimos sus prescripciones para curarnos. Sin embargo, cuando no sabemos que estamos enfermos, no buscamos esa ayuda y la enfermedad nos puede conducir hasta la muerte. Lo mismo sucede en el campo espiritual. Mientras pensemos que estamos bien, nunca podremos aceptar la curación divina; creeremos que no la necesitamos. Por el contrario, si por la gracia de Dios, tomamos conciencia de nuestra enfermedad -en realidad, se trata de algo mucho más serio que una enfermedad, se trata de la muerte espiritual en lo que concierne a nuestra respuesta significativa a Dios-, entonces hemos sentado la base para un entendimiento de lo que la obra de Dios significa para nosotros, y podemos aceptarlo como nuestro Salvador y ser transformados por Él.
Cuando hacemos frente a esta tendencia de la naturaleza humana e intentamos comprender el pecado, debemos ponernos en guardia contra dos tipos de argumento. Estos argumentos están relacionados con el grado y el alcance del pecado. Es decir, ¿cuán malo es el pecado, en realidad? Y, ¿a quién o a quiénes afecta? Con frecuencia oímos decir -y es posible que a veces lo hayamos dicho nosotros mismos que, si bien algo no está del todo bien, la naturaleza humana no puede ser tan mala como se la describe en la Biblia. Después de todo, se nos dice, los escritores bíblicos eran profetas melancólicos que estaban viviendo una época muy amarga; naturalmente, eran pesimistas. Su mundo estaba lleno de guerras, hambrunas, enfermedad y diversos tipos de penurias económicas. Pero ahora no estamos en el año 2000 a.C. Tenemos motivos de sobra para ser más optimistas. No somos perfectos; eso lo podemos reconocer. Pero, ¿acaso nuestras imperfecciones no son sólo eso, imperfecciones, que deberían ser consideradas simplemente como fallos, defectos o pecadillos de nuestra raza?
Una respuesta posible es que, si la naturaleza humana solamente tiene estos pequeños fallos, como plantea este argumento, entonces, estos fallos ya deberían haber sido corregidos a estas alturas. Una respuesta más seria es que este concepto de «pequeños fallos» no concuerda con la realidad. La Biblia señala que nuestro estado es desesperado, y esto cualquiera lo puede constatar. En la perspectiva bíblica, el pecado está estrechamente ligado con la muerte, y la muerte es el enemigo mayor y el vencedor inevitable sobre todo. Si tenemos la percepción de que la inmortalidad es el destino que nos corresponde por derecho, entonces debemos escapar de la muerte. Pero, todavía más, aparte de esta consideración, la tragedia de la existencia humana es a todas luces visibles para cualquiera que contemple el aumento de las hambrunas, el sufrimiento, el odio, el egoísmo y la indiferencia que imperan en nuestro planeta. La fe cristiana no permanece insensible a estas tragedias, si bien algunos cristianos parecen ser insensibles. Cuando el cristianismo pone el acento sobre cómo el pecado está integrado en todos los aspectos de nuestro ser, lo que está haciendo es evaluando la situación de forma absolutamente real.
La singularidad de la posición bíblica resulta evidente cuando observamos que durante la larga historia de la raza solamente ha habido tres concepciones básicas sobre la naturaleza humana. Estas pueden ser resumidas en la postura que entiende que el hombre está bien, que el hombre está enfermo y que el hombre está muerto. (Por supuesto que existen diversos matices en las primeras dos concepciones. Los optimistas concuerdan en decir que el hombre está bien, si bien algunos pueden admitir que posiblemente no esté tan bien como podría estar. Los observadores más realistas difieren con respecto a la gravedad de la enfermedad del hombre: aguda, grave, crítica, o fatal.)
Los que sostienen la primera postura, que el hombre está bien, concuerdan que todo lo que el hombre necesita, si es que en realidad necesita algo, es un poco de ejercicio, algunas vitaminas, revisiones médicas anuales, y algunas otras pequeñas cosas más. «Estoy muy bien, Juan» es lo que pregonan los optimistas. Los que sostienen la segunda postura concuerdan sobre la enfermedad del hombre. Algunos hasta llegarán a decir que padecen una enfermedad fatal pero que sin embargo su situación no es desesperada; si es sometido a los tratamientos adecuados, a las drogas prescriptas, a los milagros de la medicina espiritual moderna y a la voluntad de vivir, ¿quién es capaz de afirmar lo que ha de ocurrir? Lo que debe hacerse es trabajar con ahínco para sanar nuestras enfermedades. Después de todo, se nos dice, si todavía no se ha encontrado la cura para algunas enfermedades, no todas son incurables, y los problemas que todavía no han sido superados podrían ser resueltos en un futuro cercano. La situación puede ser grave, pero «mientras hay vida, hay esperanza». No es necesario llamar a la funeraria.
Pero la postura bíblica es que el hombre no está simplemente enfermo. En realidad, ya está muerto -en lo que respecta a su relación con Dios-. Los hombres están «muertos en (sus) delitos y pecados» (Ef. 2:1), como lo advirtió Dios que estaría cuando Él mismo predijo las consecuencias del pecado antes de la Caída. «Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás» (Gn. 2:17).
—
Extracto del libro «Fundamentos de la fe cristiana» de James Montgomery Boice