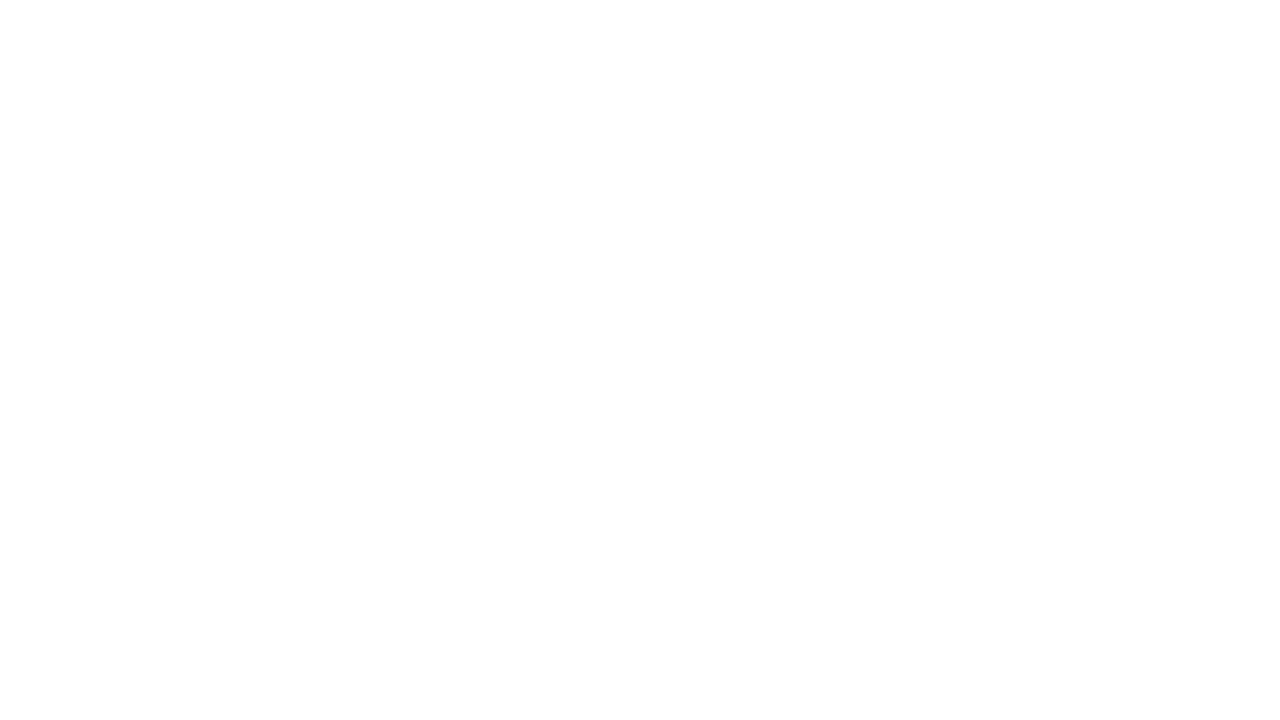“Si vivís conforme a la carne, moriréis.” — Romanos 8:13.
Aunque el pecado es, en su origen y esencia, una pérdida, falta y privación, en su obrar es un mal positivo y un poder maligno.
Esto se muestra en el mandamiento apostólico de no sólo vestirse del hombre nuevo, sino también de despojarse del hombre viejo y de sus obras. El conocido teólogo Maccovius, al comentar sobre esto, muy acertadamente observa: “Esto no podría ser impuesto si el pecado fuera una simple pérdida de luz y vida. Ya que una simple falta cesa tan pronto como es suplida.” Si el pecado fuera una simple pérdida de justicia, sólo se necesitaría su restauración y el pecado desaparecería.
El despojarse del viejo hombre, o el dejar a un lado el yugo del pecado, etc. no serían el tema. La luz sólo debería manifestar la oscuridad del alma para que su salud fuera restaurada. Pero la experiencia demuestra que después de que somos iluminados, y el Espíritu Santo ha entrado en nuestro corazón, aún hay un terrible poder del mal en nosotros. Y esto, junto con el mandamiento repetido vez tras vez de separarnos de todo lo malévolo, demuestra el carácter positivo del pecado y el poder del mal en los individuos y en la sociedad, a pesar de su carácter privativo. Por tanto, la Iglesia confiesa que nuestra naturaleza se ha vuelto corrupta, lo que por supuesto nos vuelve al tema de la imagen divina.
Nuestra naturaleza no desapareció, ni dejó de ser nuestra naturaleza, sino que permaneció igual en cuanto a sus rasgos originales. La imagen divina no se perdió, ni siquiera en parte, sino que permaneció sellada en cada hombre, y permanecerá aún en el lugar de destrucción eterna, simplemente porque el hombre no puede despojarse de su propia naturaleza a no ser que sea por aniquilación. Pero ya que esto es imposible, la retiene como hombre y en la naturaleza del hombre. Porque la Escritura enseña mucho después de la caída que el pecador es creado a imagen de Dios. Pero en cuanto a los efectos de sus rasgos en la naturaleza humana caída, lo opuesto es lo cierto: estos rasgos han desaparecido totalmente. Las ruinas que permanecen hablan sólo de la gloria y belleza que han perecido. Por lo tanto, los dos significados de la imagen divina no debieran confundirse más. Puesto que permanece en nuestra propia naturaleza, permanecerá para siempre.
En cuanto a sus efectos sobre la calidad, es decir, en lo que a la condición de nuestra naturaleza se refiere, está perdida. La naturaleza humana puede ser corrompida, pero no aniquilada. Puede existir como naturaleza, aun cuando sus antiguos atributos se hubieran perdido, y ser reemplazada por obras opuestas.
Nuestros padres hacían la distinción entre el ser de nuestra naturaleza, y su bienestar. En cuanto a su ser, permanecía ileso, sin daño alguno, es decir, sigue siendo la naturaleza humana real. Pero en cuanto a su condición, o sea, en sus atributos, obras e influencias, en su bienestar ha sido totalmente cambiada y corrupta. Aunque una picadura venenosa de un insecto elimine la vista, el ojo permanece. Así es con la naturaleza humana: ha sido privada de su brillo pero funciona en su actividad normal, pero está corrompida por el pecado.
Es cierto que el hombre ha retenido el poder para pensar, ejercer su voluntad y sentir, además de muchos otros talentos y facultades gloriosas, incluso en algunos casos geniales. Pero esto no abarca la corrupción de su naturaleza. Su corrupción es esto: que la vida que debiera ser entregada a Dios y animada por Él, está entregada a tendencias caídas, a cosas terrenales. Y esta acción invertida ha cambiado todo el organismo de nuestro ser. Si la justicia divina fuere esencial a la vida humana, esto no podría ser así. Pero no lo es.
Según la Escritura, la muerte no es aniquilación. El pecador está muerto para con Dios, pero en esta muerte, late y se estremece su vida hacia Satanás, hacia el pecado y hacia el mundo. Si el pecador no tuviese una vida pecaminosa, la Escritura nunca podría decir “haced morir lo terrenal en vosotros,” ya que es imposible mortificar aquello que ya está muerto. No permitamos que ninguna similitud de sonido nos engañe. La vida humana es indestructible.
Cuando el alma está activa en conformidad con la ley divina, la Escritura dice que el alma vive. De lo contrario, está muerta. Esta muerte es la paga del pecado. Pero por esta razón, la naturaleza del hombre no deja de obrar, de usar sus órganos, de ejercer su influencia. Esta es la vida de nuestros miembros que están en la tierra—nuestra vida pecaminosa, la infección interna del mal en nuestra naturaleza corrupta. Por esta razón debe dársele muerte. Por tanto, el pecado no hace que nuestra naturaleza deje de respirar, trabajar, alimentarse, sino que produce que estas actividades, que bajo la influencia de la ley divina funcionaban bien y estaban llenas de bendición, se arruinen y se corrompan.
El engranaje principal de un reloj, cuando es separado de su pivote, no lo detiene inmediatamente, sino que estando fuera de control, gira sus ruedas tan rápidamente que daña su mecanismo. En algunos aspectos, la naturaleza humana se asemeja a ese reloj. Dios lo ha dotado de poder, vida y actividad. Bajo el control de su Ley, funcionaba bien, y en armonía con su voluntad. Pero el pecado le privó de ese control, y aun cuando esos poderes y facultades permanecen, ellas van en la dirección equivocada y destruyen el delicado organismo. Si esta condición durase sólo por un momento, y el pecador fuese inmediatamente restaurado a su estado original, no podría conducirlo a un mal positivo. Pero el pecado dura por un largo tiempo. Sesenta siglos ya. Su influencia perniciosa tiene sus efectos: una enfermedad secundaria después de la primaria, acumulaciones de escoria pecaminosa, y un aumento de úlceras supurantes. Los hilos del tejido de nuestra naturaleza se encuentran enredados. Todo está torcido y, debido a que esta actividad secundaria continúa sin revisión, su obra perniciosa se vuelve más y más grave.
.-.-.-.-
Extracto del libro: “La Obra del Espíritu Santo”, de Abraham Kuyper