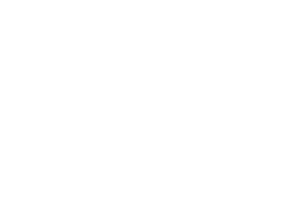Una vez establecida la doctrina, debemos ahora hacer una pregunta práctica. ¿Cómo he de vivir así? Alguien quizá diga: ‘Nos ha presentado la enseñanza; pero la hallo difícil, suelo fallar en la práctica. ¿Cómo puede uno vivir esa clase de vida?’.
Ante todo, consideremos el problema en un nivel puramente práctico. Lo primero que debemos hacer es enfocar todo este problema del yo de una forma honesta. Debemos dejar de presentar excusas, dejar de tratar de eludirlo. Debemos tener presente toda esta enseñanza y examinarnos a la luz de la misma. Pero no basta que lo hagamos de una forma general; ha de ser también concreta. En cuanto advierta en mí una reacción de autodefensa, o un sentimiento incómodo y de agravio, o de que he sido ofendido y de que me están haciendo una injusticia — en cuanto sienta que este mecanismo defensivo se pone en movimiento, debo enfrentarme conmigo mismo y preguntarme lo siguiente. ‘¿Por qué me molesta esto? ¿Por qué me siento agraviado? ¿Cuál es mi verdadera preocupación respecto a esto? ¿Me preocupa de verdad algún principio general de justicia? ¿Me siento perturbado porque hay una causa muy querida a mi corazón? Este auto examen es esencial si queremos triunfar en esta materia. Todos lo sabemos por experiencia. Qué fácil es explicarlo de alguna otra forma. Debemos escuchar la voz que habla dentro de nosotros, y que dice: ‘Sabes perfectamente bien que es tu yo, ese orgullo horrible, esa preocupación por ti mismo, por tu reputación, por tu grandeza’ — si es así, debemos admitirlo y confesarlo. Será sumamente doloroso, desde luego; y con todo, si queremos elevarnos hasta la enseñanza de nuestro Señor, tenemos que pasar por ese proceso. Es la negación del yo.
Otra cosa de la mayor importancia en el nivel práctico es caer en la cuenta de hasta qué punto el yo controla mi vida. ¿Han tratado alguna vez de hacerlo? Examinen su vida, su trabajo ordinario, las cosas que hacen, los contactos que tienen que establecer con la gente. Piensen por unos momentos hasta qué punto el yo entra en todo esto. Es un descubrimiento sorprendente y terrible ver hasta qué extremo el interés propio y la preocupación por uno mismo están implicados, incluso en la predicación del evangelio. Es un descubrimiento horrible. Queremos hacerlo bien. ¿Por qué? ¿Para la gloria de Dios, o para la gloria propia? Todo lo que decimos y hacemos, la impresión que producimos incluso cuando nos encontramos con gente de paso — ¿qué nos preocupa en realidad? Si analizan toda su vida, no sólo sus acciones y conducta, sino su ropa, su aspecto, todo, se sorprenderán en descubrir hasta qué punto esta actitud insana respecto al yo entra en todo.
Demos un paso más. Me pregunto si alguna vez nos hemos dado cuenta de hasta qué punto la infelicidad, los problemas, los fracasos de nuestra vida se deben a una sola cosa, a saber, el yo. Recordemos lo ocurrido durante la semana pasada, los momentos o períodos tristes, de tensión, la irritabilidad, el mal carácter, las cosas hechas y dichas de las que uno se avergüenza, las cosas que nos turbaron y que nos desequilibraron. Examínenlas una por una, y se sorprenderán al descubrir que casi todas ellas tienen relación con este problema del yo, de la sensibilidad. No cabe la menor duda de esto. El yo es la causa principal de infelicidad en la vida. ‘Ah’, dicen, ‘pero no es culpa mía; es lo que otro me ha hecho.’ Muy bien; examínense a sí mismos y examinen a las otras personas, y verán cómo la otra persona actuó como lo hizo probablemente debido al yo, y que ustedes se sienten como se sienten por lo mismo. Si ustedes tuvieran una actitud adecuada respecto a la otra persona, como el Señor nos enseña en el pasaje siguiente, tendrían compasión de ella y orarían por ella. De modo que en último término la culpa es de ustedes. Es muy conveniente en el nivel práctico considerar esto con honestidad y directamente. La mayor parte de la infelicidad y dolor, la mayor parte de nuestros problemas en la vida y en nuestra experiencia, nacen de esta causa y fuente últimas, el yo.
Vayamos a un nivel más elevado, sin embargo, y examinemos esto bajo el punto de vista doctrinal. Es muy bueno examinar el yo de una forma doctrinal y teológica. Según la enseñanza de la Escritura, el yo fue responsable de la Caída. De no haber sido por él, el pecado no hubiera entrado nunca en el mundo. El diablo fue suficientemente astuto para conocer su poder, de modo que tentó atacando por ahí. Dijo: ‘Dios no os está tratando bien; tenéis motivos para sentiros agraviados’. Y el hombre estuvo de acuerdo, y esta fue la causa de la caída. No habría necesidad de Asambleas Internacionales para tratar de resolver los problemas de las naciones de no haber sido por la caída. Y el problema es precisamente el yo. Esto es considerar el yo doctrinalmente. El yo siempre significa desafiar a Dios; siempre significa ponerme a mí mismo en el pedestal en vez de a Dios, y por ello es siempre algo que me separa de Él.
Todos los momentos de infelicidad en la vida se deben en último término a esta separación. Una persona que está en verdadera comunión con Dios y con el Señor Jesucristo es feliz. No importa que esté en una cárcel, que tenga los pies atados al cepo, que se esté quemando en una hoguera; es feliz si está en comunión con Dios. ¿No es ésta la experiencia de los santos a lo largo de los siglos? De modo que la causa última de toda aflicción o de la falta de gozo es la separación de Dios, y la única causa de la separación de Él es el yo. Cuando nos sentimos infelices, quiere decir que, de una forma u otra, nos buscamos a nosotros mismos o pensamos en nosotros mismos, en lugar de buscar la comunión con Dios. El hombre, según la Biblia, fue hecho para vivir por completo para la gloria de Dios. Fue hecho para amar al Señor Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Todo el ser del hombre fue hecho para glorificar a Dios. Por consiguiente, todo deseo de glorificarse a sí mismo o de proteger los propios intereses es por necesidad pecaminosa, porque me miro a mí mismo en lugar de mirar a Dios y de buscar su honor y gloria. Y es esto mismo lo que Dios ha condenado en el hombre. Esto es lo que está bajo la maldición y la ira de Dios. Y tal como yo entiendo la enseñanza de la Biblia, la santidad viene a significar esto, liberación de esta vida centrada en el yo. La santidad, en otras palabras, no hay que concebirla primordialmente en función de actos, sino en función de una actitud hacia uno mismo. No quiere decir básicamente que no haga ciertas cosas y trate de hacer otras. Hay personas que nunca hacen ciertas cosas que se consideran pecaminosas; pero están llenas de orgullo. Por esto debemos considerar la santidad en función del yo y de nuestra relación para con nosotros mismos, y debemos caer en la cuenta de que la esencia de la santidad es que podamos decir con George Müller que hemos muerto, muerto completamente, a este yo que ha causado tanta ruina en nuestra vida.
Finalmente, pasemos al nivel más elevado y examinemos el problema del yo a la luz de Cristo. ¿Por qué el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo? Vino en última instancia para librar del yo al género humano. Vemos en Él tan perfectamente esta vida desinteresada. Consideremos su venida de la gloria del cielo al establo de Belén. ¿Por qué vino? Hay una sola respuesta para esta pregunta. No pensó en sí mismo. Esta es la médula de la afirmación que Pablo hace en Filipenses 2. Era eternamente el Hijo de Dios y era ‘igual a Dios’ desde la eternidad, pero no pensó en esto; no se aferró a ello y al derecho que tenía de manifestar siempre esa gloria. Se humilló y se negó a sí mismo. Nunca se habría llevado a cabo la encarnación de no haber sido porque el Hijo de Dios puso el yo, por así decirlo, de lado.
Luego veamos su vida desinteresada en la tierra. A menudo repitió que las palabras que pronunciaba no hablaban de sí mismo, y que las acciones que realizaba no eran suyas, sino que el Padre se las había dado. Así entiendo la enseñanza de Pablo acerca de la humillación voluntaria de la cruz. Significa que, al venir en semejanza de hombre, se hizo voluntariamente dependiente de Dios; no pensó para nada en sí mismo. Dijo: ‘He venido a hacer tu voluntad, oh Dios,’ y dependió por completo de Dios en todo, en las palabras que pronunció y en todo lo que hizo. El mismo Hijo de Dios se humilló a sí mismo hasta ese extremo. No vivió para sí ni por sí en lo más mínimo. Y la argumentación del apóstol es, ‘Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.’
Lo vemos sobre todo, desde luego, en su muerte en la cruz. Era inocente y sin culpa, nunca había pecado ni hecho daño alguno, y con todo ‘cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente’ (1 P.2:23). Eso es. La cruz de Cristo es el ejemplo supremo, y la argumentación del Nuevo Testamento es ésta, que si decimos que creemos en Cristo y creemos en que murió por nuestros pecados, significa que nuestro mayor deseo debería ser morir al yo. Este es el propósito último de su muerte, no sólo que pudiéramos recibir perdón, o que pudiéramos ser salvados del infierno. Fue más bien que se pudiera constituir un pueblo nuevo, una nueva humanidad, una nueva creación, y que se constituyera un reino nuevo con gente como Él. Él es el ‘primogénito entre muchos hermanos’, es el modelo. Dios nos hizo, dice Pablo a los efesios: ‘Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús’. Hemos de ser ‘hechos conforme a la imagen de su Hijo’. Así habla la Biblia. De modo que podemos decir que la razón de su muerte en la cruz fue que ustedes y yo pudiéramos ser salvos y librados de la vida del yo. ‘Murió por todos’, dice otra vez el apóstol en 2 Corintios 5. Creemos que ‘si uno murió por todos, luego todos murieron; y por todos murió’. ¿Por qué? Por esta razón, dice Pablo: ‘para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquél que murió y resucitó por ellos’. Esta es la vida a la que hemos sido llamados. No la vida de autodefensa o de sensibilidad, sino una vida tal que, incluso si nos ofenden, no tomemos represalias; si recibimos una bofetada en la mejilla derecha estemos dispuestos a presentar la otra también; si alguien nos levanta pleito y nos quita la túnica estemos dispuestos a darle también la capa; si nos obligan a llevar una carga por una milla, vayamos dos; si alguien viene a pedirme algo no diga, ‘Esto es mío’; sino más bien, ‘Si tiene necesidad y lo puedo ayudar, lo haré.’ He acabado con el yo, he muerto a mí mismo, y mi única preocupación es la gloria y honor de Dios.
Esta es la vida a la que nos llama el Señor Jesucristo; murió a fin de que ustedes y yo podamos vivirla. Gracias damos a Dios porque el evangelio nos dice también que resucitó de nuevo y que ha enviado a la Iglesia, y a cada uno de los que creen en él, al Espíritu Santo con todo su poder renovador y fortalecedor. Si tratamos de vivir esta clase de vida por nosotros mismos, estamos condenados al fracaso; lo estamos antes de comenzar. Pero con la promesa bendita del Espíritu Santo de venir a morar y actuar en nosotros, tenemos esperanza. Dios ha hecho posible esta vida. Si George Müller pudo morir a George Müller, por qué no deberíamos cada uno de nosotros que somos cristianos morir del mismo modo al yo que es tan pecador, que conduce a tanta calamidad, desdicha y dolor, y que en último término es una negación de la obra bendita del Hijo de Dios en la cruz sobre el monte del Calvario.
—
Extracto del libro: «El sermón del monte» del Dr. Martyn Lloyd-Jones