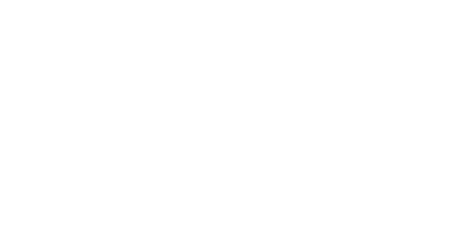«El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.» (Apocalipsis 3:22)
Quizá podríamos dar por supuesto que todos los lectores de este escrito son miembros de alguna iglesia visible de Cristo. No pregunto, pues, si sois episcopales, presbiterianos, o independientes. Simplemente supongo que con más o menos regularidad asistís al culto de alguna iglesia visible y que no os gustaría tampoco que se os tildaran de ateos o de infieles.
Sea cual sea el nombre de tu iglesia, te invito a que de una manera muy especial dirijas tu atención al versículo que tenemos delante. Debo prevenirte de que las palabras del mismo hacen referencia a ti; fueron escritas para tu enseñanza y para la de todos aquellos que se llaman y consideran cristianos. “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.”
En los capítulos dos y tres del Apocalipsis, las palabras de este versículo se repiten siete veces. A través de su siervo Juan, el Señor Jesús envió siete cartas distintas a las siete Iglesias de Asia. Cada una de las cartas termina con las mismas solemnes palabras: “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.”
El Señor Dios es perfecto en todas sus obras. No hace nada por mera casualidad. No hizo, tampoco, que ninguna parte de las Escrituras fuera escrita al azar. En todos sus caminos podemos descubrir designio, propósito y plan. Para el tamaño y órbita de cada planeta hubo diseño. Para la forma y estructura del ala del insecto más insignificante, hubo diseño. Para cualquier versículo de la Biblia, hubo diseño. Hubo también diseño y propósito en la repetición de algunos versículos de la Escritura. Hay diseño en la repetición, en siete ocasiones, del versículo que tenemos delante. Por alguna razón se repitió tantas veces, y a nosotros nos toca descubrir el motivo.
La repetición de este versículo tiene como propósito acaparar la atención de todos los verdaderos cristianos para que consideren el mensaje que se contiene en las siete cartas a las iglesias de Asia. Trataré, pues, de señalar las verdades más sobresalientes que estas siete epístolas contienen. Estas verdades son muy apropiadas para los tiempos en que vivimos, verdades que nunca conoceremos demasiado bien.
1.- Notemos, en primer lugar, que en estas siete epístolas, el Señor nos habla solamente de asuntos doctrinales y prácticos, y de advertencias y promesas.
Si con tranquilidad y tiempo leéis dichas epístolas, pronto os daréis cuenta de lo que quiero decir. Observaréis que en algunas ocasiones el Señor Jesús descubre falsas doctrinas y prácticas impías e inconsecuentes y por las tales censura tajantemente a las iglesias. Os daréis cuenta también, que en otras ocasiones ensalza la fe, la paciencia, la obra, labor y perseverancia de algunas de estas iglesias y concede a estos dones alta aprobación. Encontraréis también, que algunas veces el Señor Jesús exige un apremiante arrepentimiento, un retorno al primer amor, un recurrir de nuevo a Él, y amonestaciones similares.
Pero deseo que observéis que en ninguna de estas epístolas se hace referencia al gobierno eclesiástico de la Iglesia, ni a ceremonia litúrgica alguna. Nada se nos dice sobre los sacramentos y ordenanzas, ni de la sucesión apostólica de los ministros. En una palabra, los principios básicos de lo que hoy en día se llama el “sistema sacramental’, no aparecen en ninguna de estas epístolas.
¿Y por qué me detengo en este punto? Lo hago porque hay muchos hoy en día que profesan ser cristianos, y que quieren hacernos creer que estas cosas vienen primero y que son de una importancia cardinal. No son pocos los que creen que sin un obispo no hay iglesia y sin liturgia no hay piedad. Parece ser que para ellos la misión principal de los ministros es la de enseñar el valor de los sacramentos y de la liturgia.
Y no se me entienda mal; no es que no conceda importancia a las instituciones y ordenanzas. Lejos está de mí tal suposición; las considero como de gran bendición para todos aquellos que las reciben correctamente y con fe. Lo que quiero decir es que los sacramentos, el gobierno de la iglesia, el uso de la liturgia, y otras cosas más, son como nada en comparación con la fe, el arrepentimiento y la santidad. Y mi autoridad al decir esto se basa en las palabras de nuestro Señor a las siete iglesias.
No puedo creer que, si en realidad cierta forma de gobierno eclesiástico fuera tan importante como algunas personas pretenden, el Señor Jesús, la Cabeza de la Iglesia, no hubiera mencionado nada de ello aquí. Creo que este silencio es muy elocuente.
No puedo por menos de recalcar el mismo hecho en las palabras de despedida del apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso. (Hechos 20:27-35). La despedida era para siempre, y el Apóstol aprovecha la ocasión para darles unas últimas palabras de exhortación. Pero en estas palabras no hay nada que haga referencia a los sacramentos o al gobierno de la iglesia. Si hubiera habido necesidad de hablar sobre ello, la ocasión no podía ser más propicia. Pero Pablo no dijo nada, y creo que su silencio era intencionado.
Aquí está el motivo por el cual nosotros no predicamos acerca del ritual, los obispos, los sacramentos y la liturgia; y es que consideramos que el arrepentimiento hacia Dios, la fe en el Señor Jesús y una verdadera conversión, son temas de mucha importancia para las almas de los hombres. Sin esto las almas no se salvan. Aquí se encierra también otra razón por la cual instamos a los hombres a que no se conformen con una mera religión externa. De ahí que tantas veces os hayamos amonestado para que no os confiéis por el hecho de que sois miembros de una iglesia. No estéis satisfechos, ni penséis que todo va bien, por el hecho de que domingo tras domingo asistís a la iglesia y participáis de la Cena del Señor. No es cristiano el que lo es exteriormente. Debéis nacer de nuevo; el Espíritu debe obrar en vuestros corazones una nueva creación. Tenéis que experimentar una “fe que obra por el amor.” Sobre estas cosas se ocupa el Señor Jesús en sus siete cartas a las Siete Iglesias.
Hay dos sistemas de “cristianismo” en la Inglaterra de nuestro tiempo, que son distintos y opuestos. Sería inútil negarlo; su existencia es un hecho. Según uno de estos sistemas, el cristianismo no es más que una corporación. La persona sólo tiene que pertenecer a cierta organización, y en virtud de su membresía a la misma, se le conceden grandes privilegios, no sólo para esta vida, sino también para la eternidad. Poco importa lo que sea o sienta, pues los sentimientos no tienen importancia. Por el hecho de ser miembro de la gran corporación eclesiástica, uno recibe sus privilegios e inmunidad. Para estas personas la membresía en esta corporación eclesiástica visible es de una vital importancia.
Según el otro sistema, el cristianismo es, eminentemente, un asunto personal entre la persona y Cristo. La mera membresía externa de una organización eclesiástica, por buena que sea, no puede salvar el alma. Tal membresía no puede lavar ni un solo pecado, ni ser fuente de confianza para el día del juicio. Se requiere la fe personal en Cristo. Las relaciones entre Dios y el hombre han de ser personales. La comunión entre el alma y el Espíritu Santo ha de ser algo personal y experimental. ¿Tienes tú esta fe personal? ¿Has experimentado en tu alma la obra del Espíritu Santo? Esta es la pregunta clave. Si no es así, te perderás. A este sistema se adhieren los ministros evangélicos; pues están convencidos de que es el sistema de las Sagradas Escrituras. El otro sistema conduce a consecuencias peligrosísimas, y ciega al hombre para que no vea su triste estado espiritual. Los ministros evangélicos creen, además, que la única predicación que Dios honrará y bendecirá es aquella en la que el arrepentimiento, la fe, la conversión y la obra del Espíritu Santo- constituyen el tema básico de todo sermón.
—
Extracto del libro: «El secreto de la vida cristiana» de J.C. Ryle