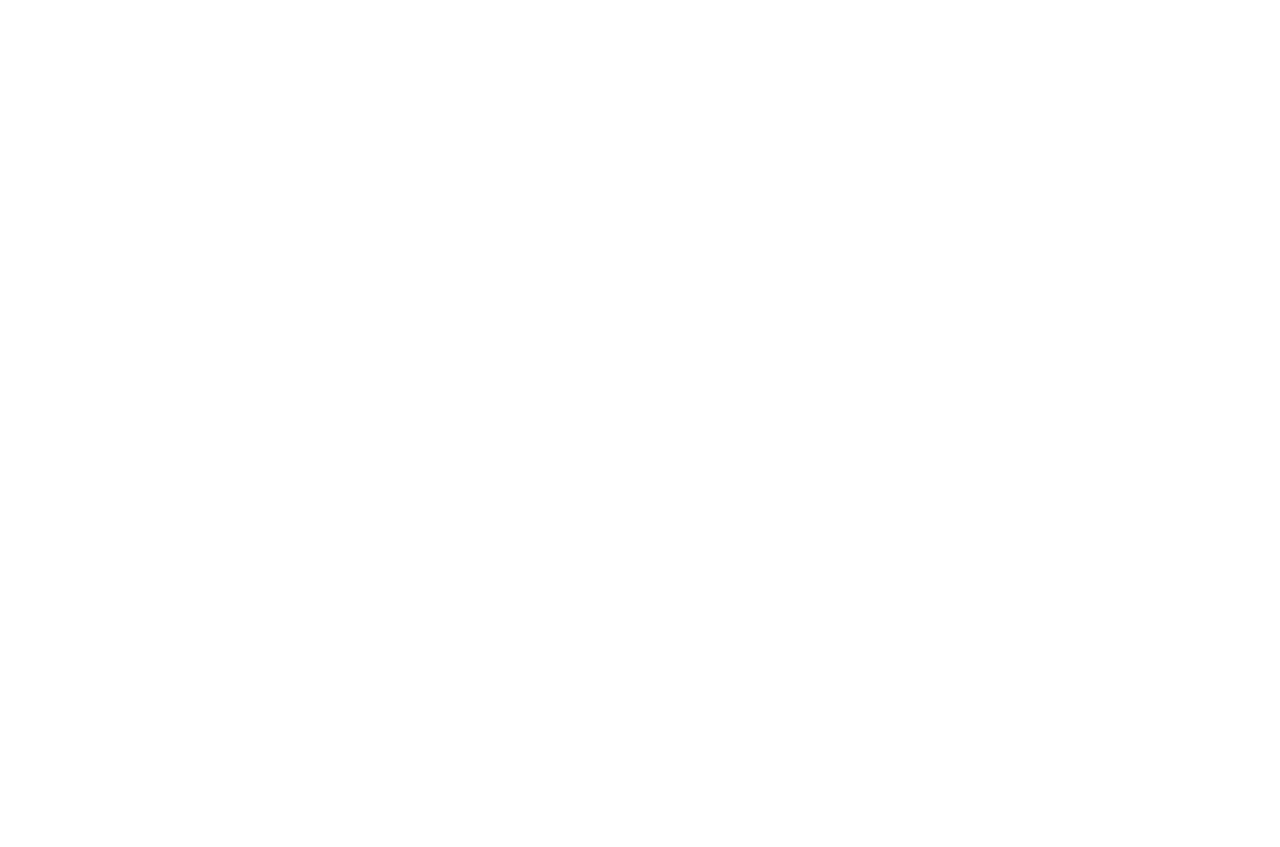En cuanto al sacerdocio de Cristo debemos de saber que su fin y uso es que Cristo sea nuestro Mediador sin mancha alguna, y con su santidad nos reconcilie con Dios. Mas como la maldición consiguiente al pecado de Adán, justamente nos ha cerrado la puerta del cielo, y Dios, en cuanto que es Juez, está airado con nosotros, es necesario para aplacar la ira de Dios, que Cristo intervenga corno Mediador un sacerdote que ofrezca un sacrificio por el pecado. Por eso Cristo, para cumplir con este cometido, se adelantó a ofrecer su sacrificio. Porque bajo la Ley no era lícito al sacerdote entrar en el Santuario sin sangre; para que comprendiesen los fieles que, aunque el sacerdote fue designado como intercesor para alcanzar el perdón, sin embargo Dios no podía ser aplacado sin ofrecer la expiación por los pecados. De esto trata por extenso el Apóstol en la carta a los Hebreos desde el capítulo séptimo hasta casi el final del décimo. En resumen afirma, que la dignidad sacerdotal compete a Cristo en cuanto por el sacrificio de su muerte anuló todo lo que nos hacía culpables a los ojos de Dios.
Lo grande que es esta cuestión, se ve por el juramento que Dios hizo, del cual no se arrepentirá: «Tú eres Sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec» (Sal. 110:4); pues no hay duda de que con ello Dios quiso ratificar el principio fundamental en que descansaba nuestra salvación. Porque, ni por nuestros ruegos ni oraciones tenemos entrada a Dios, si primero no nos santifica el Sacerdote y nos alcanza la gracia, de la cual la inmundicia nos separa.
La muerte e intercesión de Cristo nos trae la confianza y la paz. Así vemos que debemos comenzar por la muerte de Cristo, para gozar de la eficacia y provecho de su sacerdocio; y de ahí se sigue que es nuestro intercesor para siempre, y que por su intercesión y súplicas alcanzamos favor y gracia ante el Padre. Y de ello surge, además de la confianza para invocar a Dios, la seguridad y tranquilidad de nuestras conciencias, puesto que Dios nos llama a Él de un modo tan humano, y nos asegura que cuanto es ordenado por el Mediador le agrada.
Bajo la Ley, Dios había mandado que se le ofreciesen sacrificios de animales; pero con Cristo el procedimiento es diverso, y consiste en que Él mismo sea sacerdote y víctima, puesto que no era posible hallar otra satisfacción adecuada por los pecados, ni se podía tampoco encontrar un hombre digno para ofrecer a Dios, salvo su Unigénito Hijo.
Podemos ofrecernos a Dios como sacrificio viviente.
Cristo tiene además el nombre de sacerdote, no solamente para hacer que el Padre nos sea favorable y propicio, en cuanto que con su propia muerte nos ha reconciliado con Él para siempre, sino también para hacernos compañeros y partícipes con Él de tan grande honor. Porque aunque por nosotros mismos estamos manchados, siendo sacerdotes en él (Ap. 1:6), nos ofrecemos a nosotros mismos y todo cuanto tenemos a Dios, y libremente entramos en el Santuario celestial, para que los sacrificios de oraciones y alabanza que le tributamos sean de buen olor y aceptables ante el acatamiento divino. Y lo que dice Cristo, que Él se santifica a sí mismo por nosotros (Jn. 17:19), alcanza también a esto; porque estando bañados en su santidad, en cuanto que nos ha consagrado a Dios su Padre, bien que por otra parte seamos infectos y malolientes, sin embargo le agradamos como puros y limpios, e incluso como santos y sagrados.
Y a este propósito viene la unción del santuario, de que habla Daniel (Dan. 9:24). Porque se debe notar la oposición entre esta unción y la otra usada entonces figurativa; como si dijera el ángel que, disipadas las sombras y figuras, el sacerdocio quedaría manifiesto en la Persona de Cristo.
Por ello es tanto más detestable la invención de los que no satisfechos con el sacerdocio de Cristo, se atreven a arrogarse la atribución de sacrificarlo; como se hace a diario en el mundo del papado, donde la misa es considerada como oblación expiatoria de los pecados.
—
Extracto del libro: “Institución de la Religión Cristiana”, de Juan Calvino