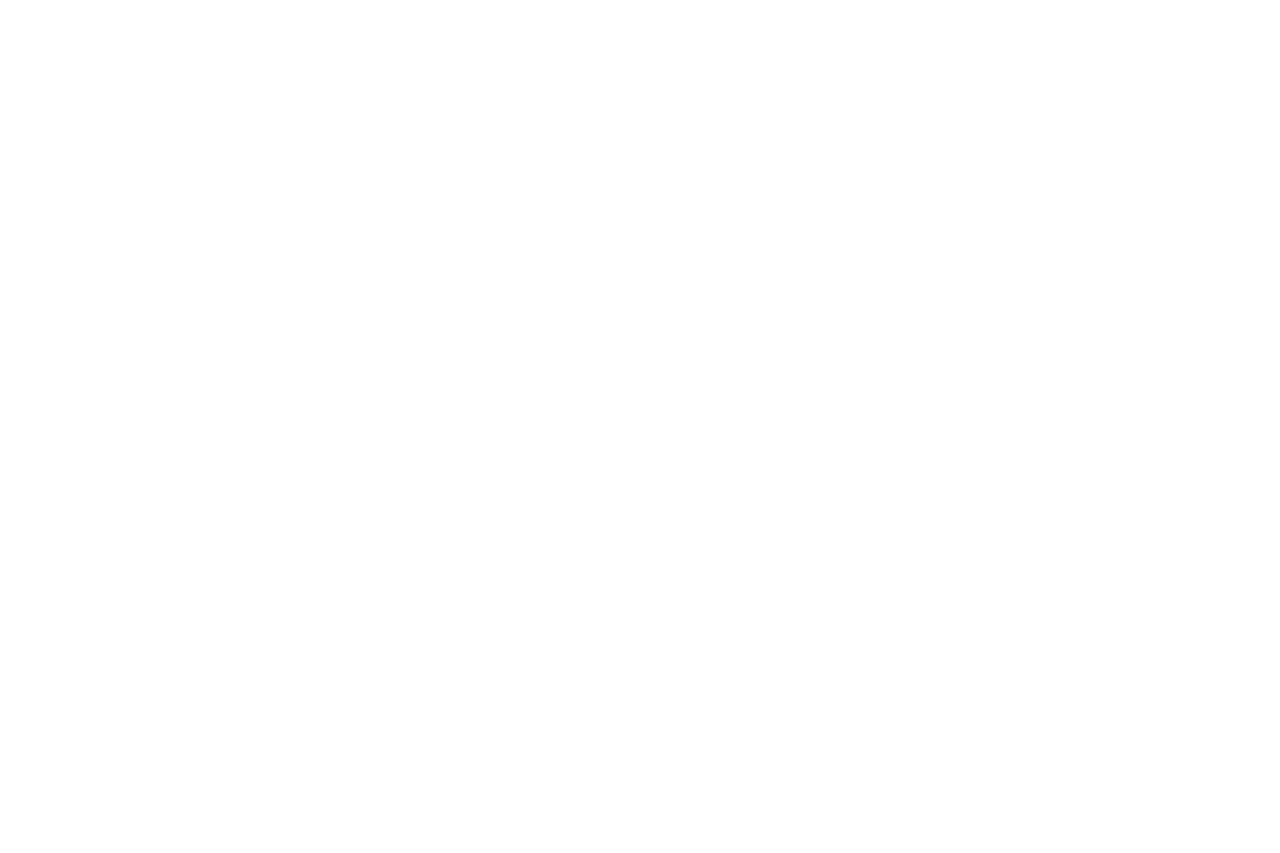Para ayudar al que busca encontrar una fe verdadera en Jesús, hay que recordarle la obra del Señor Jesús en relación con la condición del pecador. “Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos” (Rom. 5:6). “Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero” (1 P. 2:24). “Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros” (Is. 53:6). “Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios” (1 P. 3:18).
Mantengamos la mirada en una declaración de las Escrituras, “por su llaga fuimos nosotros curados” (Is. 53:5). En este pasaje, Dios trata al pecado como una enfermedad y nos señala el remedio que Él ha provisto.
Reflexionemos un momento en la llaga de nuestro Señor Jesucristo. El Señor quiso restaurarnos y envió a su Hijo Unigénito —“Verdadero Dios de Dios verdadero”— al mundo a fin de que compartiera nuestra naturaleza para poder redimirnos. Vivió como un hombre entre los hombres. A su debido tiempo, después de 30 o más años de obediencia, llegó su momento de servir a la humanidad, colocándose en nuestro lugar y llevando “el castigo de nuestra paz” (Is. 53:5). Fue a Getsemaní y allí, al probar la copa amarga, sudó gotas de sangre. Fue presentado ante Pilato y Herodes, y allí experimentó el dolor y escarnio que nos tocaba a nosotros. Por último, lo llevaron a la cruz y allí lo clavaron para morir, morir en nuestro lugar.
La palabra llaga se usa para señalar el sufrimiento de su cuerpo y de su alma. Se sacrificó por nosotros. Todo lo humano, lo sufrió. Su cuerpo, al igual que su mente, sufrió de una manera que es imposible describir. Al comienzo de su pasión, asumió intensamente el sufrimiento que era nuestro, estuvo en agonía, y de su cuerpo brotaron copiosas gotas de sangre que cayeron al suelo.
Es muy raro que un hombre sude gotas de sangre. Se sabe que ha ocurrido una o dos veces, y en todas las instancias ha precedido inmediatamente a la muerte de la persona. Pero nuestro Salvador vivió, vivió después de una agonía que ninguno de nosotros hubiera sobrevivido. Antes de poder recuperarse de este sufrimiento, lo llevaron ante el sumo sacerdote. Lo arrestaron y lo llevaron de noche. Luego lo trajeron ante Pilato y Herodes. Lo azotaron y sus soldados le escupieron, lo abofetearon y le colocaron en la cabeza una corona de espinas.
La flagelación es uno de los métodos de tortura más horribles que se puede aplicar. En el pasado, ha sido una vergüenza del ejército británico el que un instrumento de tortura llamado “la zarpa de gato” fuera usado para castigar a un soldado, ya que era una tortura brutal. Pero para los romanos, la crueldad era tan natural que hacían que su castigo habitual fuera mucho más que brutal. Se dice que el látigo romano estaba hecho de cuero de bueyes al que se le ataban nudos y, en estos nudos, se colocaban astillas de hueso. Cada vez que el látigo caía sobre el cuerpo desnudo causaba un dolor intenso. “Sobre mis espaldas araron los aradores; hicieron largos surcos” (Sal. 129:3). Nuestro Salvador soportó el terrible dolor del látigo romano y no fue el final de su sufrimiento, sino el preámbulo de su crucifixión. A esto, le añadieron las burlas y el ultraje. No se privaron de infligirle ningún sufrimiento.
En medio de su desfallecimiento, sangrando y en ayunas, le hicieron llevar su cruz, y luego obligaron a otro a ayudarlo para que Él no muriera en el camino. Lo desnudaron, lo tiraron al suelo y lo clavaron en el madero. Le atravesaron las manos y los pies, levantaron el madero con Él clavado y de un golpe lo incrustaron en tierra, de modo que se dislocaron todos sus huesos, como dice el lamento del salmista: “He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron” (Sal. 22:14a).
Permaneció colgado en la cruz bajo el sol ardiente hasta que perdió las fuerzas y dijo: “Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte” (Sal. 22:14b-15). Allí permaneció colgado, un espectáculo ante Dios y los hombres. El peso de su cuerpo era sostenido por sus pies hasta que los clavos desgarraron sus delicados nervios. Entonces la carga dolorosa pasó a sus manos y las desgarró, siendo estas una parte tan sensible de su cuerpo. ¡Las heridas en sus manos lo paralizaron de dolor! ¡Qué horrible habrá sido el tormento causado por los clavos que desgarraron el delicado tejido de sus manos y sus pies!
Ahora todo su cuerpo sufría un horrible tormento. Mientras tanto, sus enemigos permanecían a su alrededor, señalándolo con desprecio, burlándose de él y de sus oraciones y deleitándose de su sufrimiento. Él dijo: “Tengo sed” (Jn. 19:28) y le dieron vinagre. Al poco tiempo dijo: “Consumado es” (Jn. 19:30). Había soportado el máximo sufrimiento y dado evidencia plena de la justicia divina. Entonces entregó su espíritu.
En tiempos pasados, hombres santos han comentado con amor los sufrimientos de nuestro Señor y yo no vacilo en hacer lo mismo, confiando que los pecadores tiemblen y vean la salvación en la dolorosa “llaga” del Redentor. No es fácil describir el sufrimiento físico de nuestro Señor. Reconozco que he fallado en mi intento.
En cuanto al sufrimiento del alma de Cristo, ¿quién de nosotros lo puede imaginar o, mucho menos, expresar? Al principio dijimos que sudó gotas de sangre. Era su corazón derramando a su vida a través de la terrible tristeza que dominaba su espíritu. Dijo: “Mi alma está muy triste, hasta la muerte” (Mt. 26:38). La traición de Judas y la deserción de los doce discípulos entristecieron a nuestro Señor, pero el peso de nuestro pecado fue la verdadera presión sobre su corazón. Murió por nuestro pecado. Ningún lenguaje podrá jamás explicar la agonía de su pasión. ¡Qué poco podemos entonces concebir el sufrimiento de su pasión!
Cuando estaba clavado en la cruz, soportó lo que ningún mártir ha sufrido. Ante la muerte, los mártires han sido tan sustentados por Dios que han podido regocijarse, aun en medio del dolor. Pero el Padre permitió que nuestro Redentor sufriera tanto que exclamó: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” (Mt. 27:46). Ese fue el clamor más amargo de todos, la muestra más viva de su inmenso dolor.
Pero era necesario que padeciera este dolor porque Dios no soporta el pecado y, en ese momento, a él “por nosotros lo hizo pecado” (2 Cor. 5:21). El alma del gran Sustituto sufrió el horror de la agonía, en lugar de dejar que nosotros sufriéramos el horror del infierno al cual estábamos destinados los pecadores si Él no hubiese tomado sobre sí nuestros pecados y la maldición que nos correspondía. Escrito está: “Maldito todo el que es colgado en un madero” (Gá. 3:13). Pero, ¿quién sabe lo que significa esa maldición?
El remedio para nuestro pecado se encuentra en el sufrimiento sustitutivo de nuestro Señor Jesucristo y en sus heridas. Nuestro Señor sufrió esta “llaga” por nosotros. Nos preguntamos: “¿Hay algo que debamos hacer para quitar la culpa del pecado?”. La respuesta: “No hay nada que nosotros podamos hacer, sino que por la muerte de Cristo en nuestro lugar es por lo que somos sanados. Él llevó todas las heridas y no nos dejó ninguna”.
Pero, ¿debemos creer en Él? Si, debemos creerle. Si decimos que cierto bálsamo cura, no negamos que necesitamos una venda para aplicarlo a la herida. La fe es la venda que une nuestra reconciliación en Cristo con la herida de nuestro pecado. La venda no cura; el bálsamo es lo que cura. Así que la fe no sana; la expiación de Cristo es la que nos cura.
“Pero debemos arrepentirnos”, dice otro. Ciertamente debemos, porque el arrepentimiento es la primera señal de que hemos sido sanados. Pero son las heridas de Jesús las que nos sanan y no nuestro arrepentimiento. Cuando aplicamos sus heridas a nuestro corazón, producen arrepentimiento. Aborrecemos el pecado porque causó el sufrimiento de Jesús.
Cuando confiamos que Jesús ha sufrido por nosotros, descubrimos que Dios nunca nos castigará por el pecado por el cual Cristo murió. Su justicia no permitirá que la deuda sea pagada primero por el Garante y luego por el deudor. La justicia no puede permitir doble pago. Si nuestro sufriente Garante ha cargado con la culpa, entonces nosotros no podemos llevarla. Al aceptar que Cristo sufrió por nosotros, aceptamos una cancelación completa de nuestra culpa. Hemos sido condenados en Cristo, por tanto, ya no hay condenación en nosotros. Ésta es la base de la seguridad que tiene el pecador que cree en Jesús. Vivimos porque Jesús murió en nuestro lugar. Somos aceptados en la presencia de Dios porque Jesús es aceptado. Quienes aceptan este acto sustitutivo de Jesús son libres de culpa. Nadie puede acusarnos. Somos libres.
Oh amigo, ¿quieres aceptar que Jesús ocupó tu lugar? Si lo aceptas eres libre. “El que en Él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el Nombre del unigénito Hijo de Dios” (Jn. 3:18). Porque “por su llaga fuimos nosotros curados” (Is. 53:5).
Tomado de Around the Wicket Gate (Junto a la portezuela), disponible en Chapel Library.
_____________________________________________
Charles H. Spurgeon (1834-1892): Pastor bautista inglés, el predicador más leído de la historia (aparte de los escritores bíblicos); nacido en Kelvedon, Essex.
¿Puede un hombre ser como Dios? […] ¡Qué diferencia enorme tiene que haber siempre entre Dios y el mejor de los hombres!… No obstante, la gracia nos hace semejantes a Dios en justicia, en verdadera santidad y especialmente en amor. ¿Te ha enseñado el Espíritu Santo… a amar aún a los que te aborrecen?… ¿Amas aún a los que no corresponden a tu amor como lo hizo Él cuando dio su vida por sus enemigos? ¿Escoges lo que es bueno? ¿Te deleitas en la paz? ¿Procuras lo que es puro? ¿Te alegras siempre con lo que es amable y justo? Entonces eres como tu Padre que está en los cielos, eres un hombre piadoso y éste es el texto para ti: “Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí” (Sal. 4:3). — Charles Spurgeon