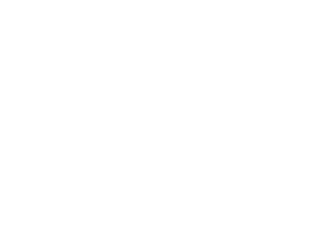Año tras año, Calvino estuvo ocupado con muchos otros trabajos y actividades literarias, aparte de las Instituciones. Este último representa, ciertamente, el más importante trabajo que dio al mundo; pero en la totalidad de su gran obra sólo representa una fracción pequeña de su producción como autor. Sus otras importantes obras como hombre de letras fue la exégesis de la Sagrada Escritura, una obra a la que constantemente dedicó lo mejor de sus energías, y, a través de sus muchos años de ministerio, una interminable serie de comentarios de los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento fue saliendo desde su estudio a la imprenta. Estas obras constituyen la gran mesa de su productividad literaria. Sus otros escritos pueden considerarse en cierto sentido como incidentales, aunque en conjunto son también voluminosos y de ningún modo están faltos de valor y de importancia. Todo el sencillo propósito de su vida estuvo dedicado, o bien a la enseñanza y a la edificación de la grey de Cristo, o a la defensa de la verdad contra aquellos por cuya enseñanza estuvieron amenazados.
En el primer grupo pueden situarse, desprovistos de intención polémica, los Artículos concernientes a la Organización de la Iglesia y del Culto en Ginebra (1537), en los cuales se resalta la importancia de la frecuente administración de la Cena del Señor y la necesidad de la disciplina eclesiástica; la ensñenza, y la Confesión de la Fe (1537), que Calvino preparó para uso de los laicos y que de hecho es un breve sumario de la primera edición de las Instituciones, siguiendo de cerca el mismo plan y, en muchos lugares, usando una traducción literal francesa; del anterior la composición, probablemente en colaboración con William Farel, del primer Catecismo Ginebrino, al que Calvino aportó al principio algunas versiones de su propia composición (1539), pero que en su última forma estaba compuesta por párrafos escritos por Clement Marot y Theodoro Beza. En el prefacio al Salterio de 1542, Calvino recomienda el uso del canto en el culto público como una ayuda y ciertamente, empleado apropiadamente, como una forma de oración que eleva los corazones de los adoradores a la más ardiente alabanza de Dios. «Es más que obvio —observa en las Instituciones— que ni las palabras ni el canto, usados durante la adoración, son de la más mínima utilidad ni tienen el valor de una tilde delante de Dios, a menos que procedan de lo más profundo del corazón.» Y de nuevo, en un párrafo siguiente, leemos: «Si el canto es cosa solemne por la majestad que conviene a la presencia de Dios y los ángeles, da dignidad y gracia a los actos sagrados y tiene una poderosa tendencia a disponer la mente para el verdadero celo y ardor en la oración. Sin embargo, tenemos que estar en guardia, no sea que nuestros oídos estén más interesados en la música que nuestras mentes en el significado espiritual de las palabras… Los cantos compuestos solamente para delicia y recreo del oído están contraindicados con la majestad de la Iglesia y no pueden sino disgustar al Señor» (III, xx, 31, 32).
Al llegar a este punto no está de más que recordemos que Calvino había tenido algunas aspiraciones de poeta; pero después de los veinte años dejó de versificar, con la sola excepción (aparte de aquellos párrafos con métrica que preparó para el salterio y que descartó más tarde) de un poema en hexámetros latinos titulado Epinicium, celebrando la victoria de Cristo sobre el papa, el cual compuso a principios de 1541, cuando estaba presente en las disputas de Worms. En una carta a Conrad Hubert, fechada el 19 de mayo de 1557, Calvino da esta breve visión retrospectiva: «Por naturaleza me sentía inclinado a escribir poesías, pero pronto me despedí de esta afición y por más de veinticinco años no he compuesto nada, excepto en Worms, donde, inspirado por el ejemplo de Felipe (Melanchthon) y (Juan) Sturm, escribí para entretenimiento el poema que has leído.»
La Forma de orar y manera de administrar las ordenanzas de acuerdo con el uso de la Iglesia antigua (1540) es un manual litúrgico de particular interés, que muestra que Calvino, como los reformadores ingleses, aun cuando intentaban purgar la Iglesia de formas de culto ajenas a la Escritura, no fue un mero innovador, sino que apreció y buscó retener lo que existía de valor en la herencia del pasado. Durante el mismo año fue publicado su Tratado Breve sobre la Cena de nuestro Señor, escrito a instancias de «ciertas personas importantes» con vista a resolver varias disputas que concernían al Sacramento, que por varios años venían turbando y dividiendo las congregaciones reformadas. Lutero, que a veces se había sobrepasado de los límites de la paz y la moderación en la parte que había jugado en esta controversia, quedó tan impresionado con el tratado (en su versión latina, que apareció en 1545) que declaró que tanto él como sus adversarios en tal controversia se habrían reconciliado pronto si desde el principio hubiera existido la guía y la mediación de Calvino.
A su retorno a Ginebra en 1541, Calvino publicó un nuevo Catecismo. Estaba redactado sobre la conocida estructura del Credo de los Apóstoles, los Diez Mandamientos y la Oración del Señor. La traducción latina (1545) fue dedicada, con bastante interés, «a los fieles ministros en toda la Frisia Oriental, que predican la pura doctrina del Evangelio», algunos de los cuales, según Calvino, se lo habían solicitado expresamente. Calvino, de hecho, había esperado que aquello contribuyera a tener una base ecuménica en las iglesias reformadas. A la vez que expresaba el deseo «de que un Catecismo fuese común para todas las Iglesias», no dejaba de darse cuenta de que, por varias razones, cada iglesia tendía a tener su propio catecismo. «No deberíamos disputar agudamente para impedir esto —escribe—, ya que exista tal variedad en el modo de enseñar, pero que todos nos dirijamos hacia Cristo y, estando unidos en Su verdad, crezcamos en un cuerpo y un espíritu y con una misma boca proclamemos todo lo que pertenece a la suma de la fe. Los que no persigan estos fines, no solamente hieren fatalmente a la Iglesia sembrando los elementos de la disensión en la religión, sino que introducen una impía profanación del bautismo, ya que ¿dónde puede ser ya de utilidad el bautismo a menos que tenga un fundamento estable y que todos estemos de acuerdo en una misma fe?» Este catecismo fue descrito por John McNeil como «una obra maestra de simplicidad y condensación, libre de polémicas, cargado del conocimiento cristiano y conforme al sentir evangélico».
Pero Calvino, que hubiera deseado dedicar todas sus energías literarias al solo propósito de la instrucción, tuvo frecuentemente, a lo largo de su vida, que emplear su pluma en problemas de controversia, debido especialmente a que los enemigos estaban constantemente intentando el asalto a la verdad del Evangelio con sus falsas enseñanzas y también porque, de cerca y de lejos, Calvino fue considerado como el más grande campeón de la fe Reformada. La primera de sus publicaciones polémicas fue la Psycopannychia (1534), a la que ya hemos hecho referencia. En 1537 escribió una carta de gran extensión a su amigo Nicolás Duchemin, que había solicitado su consejo en la cuestión, planteada por las circunstancias, de si era excusable reunirse en el culto con congregaciones que no fuesen reformadas. Este tratado —porque virtualmente la carta lo es— es «para apartarse de los ritos ilegales de los impíos y preservar la pureza de la religión cristiana»; claramente muestra la madura fuerza del pensamiento de Calvino y su inamovible sencillez de propósito y de visión, aunque por entonces era un joven todavía con sus veintiocho años de edad. Aquella entera libertad de cualquier sugerencia ajena o de doble intención de su parte, tan característica de toda su vida, se hace aparente, por ejemplo, en su consejo de que «cuando cualquier semejanza de bueno o de conveniencia nos aparte el filo de un cabello de la obediencia a nuestro Padre Celestial, el primer pensamiento que debe presentarse a nuestra consideración es que todo, sea lo que sea, una vez ha obtenido la sanción del mandamiento divino, se hace sagrado, no solamente más allá de toda disputa, sino más allá de toda deliberación». Con respecto a las ceremonias, dice: «Aquellos que lleven en sí la más leve marca sacrílega no debes tocarles, como no tocarías una serpiente venenosa.» «Considéralo —amonesta a su amigo— como cosa completamente prohibida el permitir que alguien te vea en el sacrilegio de la misa, o descubriendo tu cabeza frente a una imagen, u observando cualquier forma de superstición que oscurezca la gloria de Dios, profane Su religión y corrompa Su verdad.»
La carta lleva a una poderosa e inspirada conclusión: «Las cosas que pongo en evidencia ante ti —dice Calvino a Duchemin— no son las que he meditado en un solitario rincón, sino las que han comprendido los invencibles mártires en la horca, en las llamas y entre bestias feroces… No es sólo que ellos nos hayan dado un ejemplo de constancia al afirmar la verdad, que no podemos abandonar, sino que nos enseñaron el arte mediante el cual, confiando en la Divina protección, permanecemos invencibles contra todos los poderes de la muerte, el infierno, el mundo y Satanás.» ¿No es de maravillar que un hombre que combine con la maestría intelectual un carácter de tan impresionante integridad hubiese sido venerado y buscado, tanto en persona como por carta, por una multitud de gentes de todas las edades y condiciones, compatriotas o extranjeros, como alguien superior a todos los demás, de cuya sabiduría y valor podían, en todo momento, depender.
Otra extensa carta fue escrita aquel mismo año a Gerard Roussel, de quien Calvino había acariciado esperanzas como un potencial reformador; pero que le decepcionó al aceptar un obispado. Calvino expone en los términos más sinceros y claros los errores y abusos de la iglesia católica romana, de la que su amigo era entonces obispo, revestido de gran poder y con grandes rentas a su disposición. «Por lo que a mí respecta —declara—, cuando reflexiono lo poco que valen todas esas cosas a las que tanta importancia dan comúnmente los hombres, siento de veras una gran lástima por ti, por semejante calamidad.» Recuerda a Roussel que Cristo designó a aquellos a quienes El nombró pastores de Su iglesia, como guardianes y vigilantes de Su pueblo. «Fueron llamados la sal de la tierra, la luz del mundo, ángeles o mensajeros de Dios, colaboradores de Dios; y la predicación es llamada la virtud y el poder de Dios.» A pesar de la rigidez y severidad que el Reformador pareció tener para sus contemporáneos, sólo un hombre con una naturaleza fundamentalmente afectuosa y gentil pudo haber escrito la siguiente admonición: «El deber de los pastores es enseñar. Si tienes que amonestar o exhortar, tu deber es proceder con sencillo afecto, con gentileza y solicitud como la que los pastores muestran con su rebaño.» Con qué fuerza tuvo que haber llegado a su amigo, entonces elevado a la eminencia eclesiástica, el siguiente mensaje: «Respóndeme conscientemente: tú que ahora eres un alto dignatario y un jefe en los asuntos de la religión, ¿con qué lealtad vas ahora a trabajar para restaurar lo que está degenerado?»
Durante el tiempo de la expulsión de Calvino de Ginebra, el cardenal Sadoleto aprovechó la oportunidad de escribir una carta al Senado y al pueblo de la ciudad, con el propósito de atraerlos a las filas de la comunión papal. Al hacerlo así, buscó sostener ciertos cargos contra la enseñanza y conducta de los reformadores. Calvino se aprestó inmediatamente a la preparación de una réplica al cardenal Sadoleto (1539) y produjo un documento, notable por su belleza de expresión, su clara enunciación de la posición reformada, en contraste con los errores de la iglesia romana, y la prudencia con que está escrita. Como con el resto de las obras de Calvino, es imposible estudiarla sin admiración y provecho. Un ejemplo del feliz uso de su pluma se ve en la explicación de la doctrina de la justificación por la fe proclamada por los Reformadores que Calvino da al cardenal Sadoleto, lúcida y clara: «En primer lugar —dice—, nosotros empezamos por rogar a un hombre que se examine a sí mismo, y esto no de una forma superficial y formularia, sino escudriñando su conciencia ante el tribunal de Dios, y cuando está suficientemente convencido de su iniquidad, que se vea reflejado en la severidad de la sentencia pronunciada sobre todos los pecadores. Y así, confundido y asombrado de su miseria, se postra humildemente ante Dios y, despojándose de toda su autosuficiencia, gime como si se viese abocado a su perdición final. Entonces le mostramos que el único refugio de seguridad está en la misericordia de Dios manifestada en Cristo, en quien se completan todos los aspectos de nuestra salvación. Como todos los miembros del género humano son, a la vista de Dios, pecadores perdidos, sostenemos que Cristo es su única justicia, puesto que por Su obediencia Él ha borrado todas nuestras transgresiones; por Su sacrificio, aplacado la cólera divina; por Su sangre, borrado todas nuestras manchas; por Su cruz, borrado nuestra maldición, y por Su muerte ha rendido completa satisfacción para nosotros. Mantenemos que de esta forma el hombre se reconcilia en Cristo con Dios Padre, no por su propio mérito, ni por el valor de sus obras, sino por libre misericordia.»
Ni en la parte menos interesante de esta disertación hay un solo pasaje autobiográfico en el que Calvino describa las experiencias psicológicas que le llevaron a su conversión. Hay también una importante declaración de las razones que, entonces y en otras ocasiones, hicieron que Calvino tomase la pluma para intervenir en las más diversas controversias. Así dice a Sadoleto: «Cuando veo que mi ministerio, que tengo por seguro ha sido apoyado y sancionado por la llamada de Dios, es perjudicado por mi causa, sería perfidia y no paciencia el que permaneciese silencioso y al margen… Las obligaciones más fuertes del deber —obligaciones que no puedo evadir— me impulsan a salir al frente de sus acusaciones, si no quisiera con manifiesta perfidia desertar y traicionar una causa que el Señor me ha confiado. El hecho de que por el momento esté relevado del cargo de la Iglesia de Ginebra no debe impedirme el abrazarla con paternal afecto. Dios, cuando la puso a mi cargo, me ha atado fielmente a ella para siempre… Cuando, con las más acerbas, infamantes y calumniosas expresiones que usted puede emplear, distorsiona y hace lo posible por destrozar lo que el Señor entregó a nuestras manos, me siento impulsado, quiéralo o no, a oponerme abiertamente a usted.»
Extracto del libro: Calvino, profeta contemporáneo. Artículo sobre «la pluma de Calvino» de PHILIP EDGCUMBE HUGHES