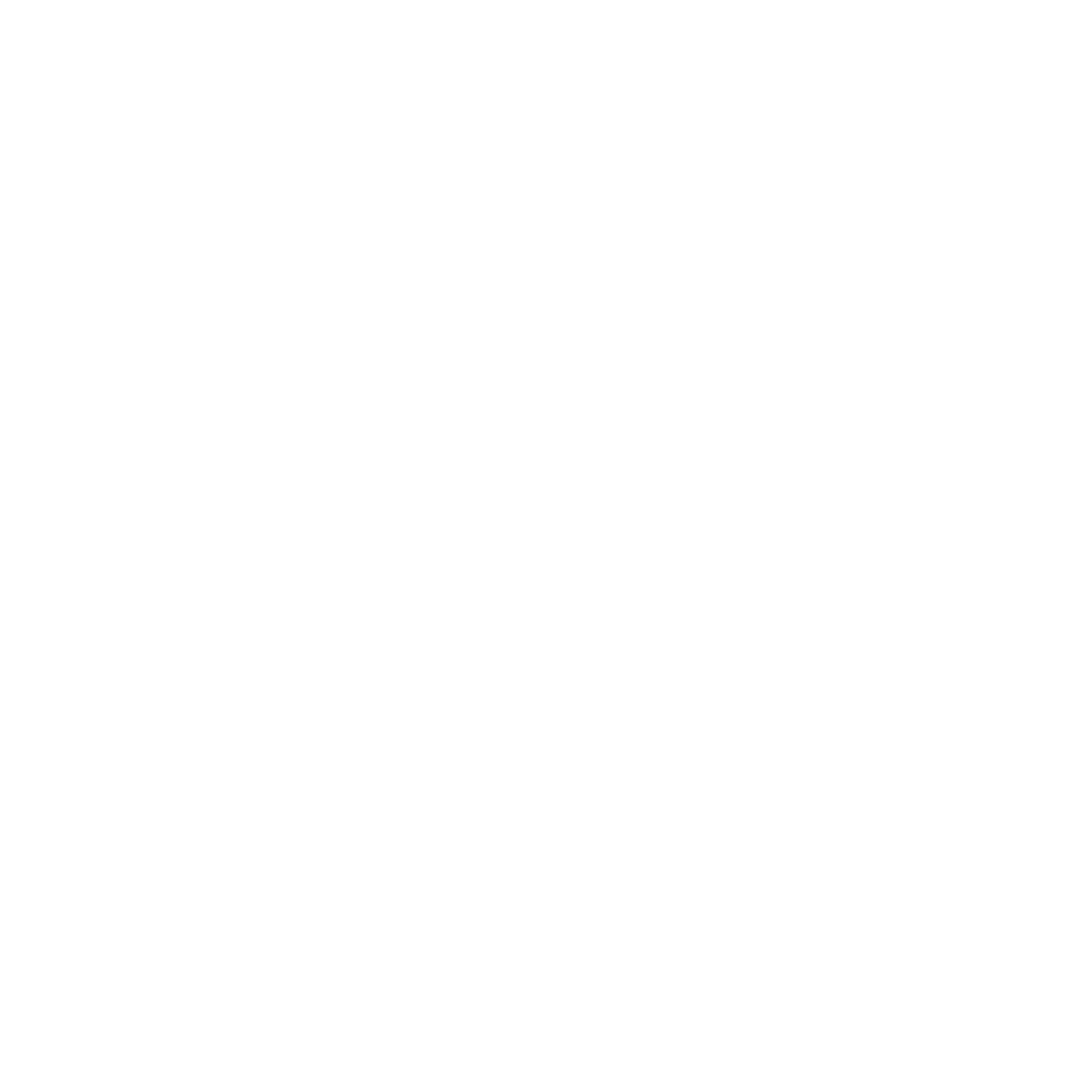Nuestro Padre deja que sus hijos justos atraviesen muchas clases de aflicción.
Veamos como nos libra de todas ellas.
1. La sinceridad es un compañero consolador. Sobre todo, el hipócrita teme caer en manos de Dios; y este temor está justificado, porque la ira de Dios es algo grave. Es como el asesino cuya pena de muerte está claramente escrita en la sentencia, y que se da por muerto una vez encerrado en la prisión. La esposa de Job le riñó por bendecir a Dios cuando su mano lo azotaba duramente: “¿Aún retienes tu integridad?”. No veía más que los duros golpes del Cielo y la ofendía la confianza de Job. Este la llamó insensata, pero no expresó ninguna ira ante Dios. (cf. Job 2:9,10).
La integridad capacita al cristiano para pensar y hablar bien de Dios. El rostro del hombre engañoso se oscurece y su corazón se hincha de veneno contra Dios. No le permite salir de su boca, pero corroe sus pensamientos íntimos. Ya que este infeliz no ama a Dios, no tiene lugar en su alma para reflexionar sobre su bondad. Se queja y murmura y olvida las abundantes bendiciones que Dios le proporcionó en el pasado, y se rinde a la amargura por sus problemas presentes. Prefiere maldecir a Dios que asumir la culpa.
Pero el cristiano íntegro atesora ideas tan dulces acerca de Dios que sus meditaciones lo sumen en la paz, y no se le ocurre hablar indignamente de la gloria y la bondad divinas. Lo vemos en el caso de David: “Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste” (Sal. 39:9). Tanto su alma como su cuerpo estaban afligidos a la vez; se hallaba triste y enfermo, pero se acordaba de la fuente de su aflicción: “Viene de tu mano, Señor, y yo te amo; de forma que lo acepto sin temor. A fin de cuentas, Tú podrías haberme lanzado al fuego en lugar de postrarme en cama; así que acepto con acción de gracias mi corrección”. Así aceptó el golpe sin devolverle a Dios palabras de amargura o de ira.
La integridad capacita al alma para esperar el bien de Dios. Hasta un corazón de piedra se rompería al leer los clamores tristes del alma de David cuando sentía la agonía de su carne y su alma. Pero aun en esta tormenta, echó el ancla en Dios: “Porque en ti, oh Jehová, he esperado; tú responderás, Jehová Dios mío” (Sal. 38:15). Su expectación del bien de Dios absorbió la amargura del dolor: “Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí” (Sal. 40:17). Su condición era lastimosa, pero mayor era su consuelo: “Dios no me ha abandonado. Piensa en mí día y noche, y obra para hacerme bien”.
Job demostró su integridad con la confianza en Dios que expresaba desde lo más profundo en su aflicción: “He aquí, aunque él me matare, en él esperaré; no obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío” (Job 13:15-16). Job afirmaba: “Si no fuera íntegro, no podría creer y apelar a Dios si es que me quisiera matar”.
Sin embargo, el hipócrita no se atreve a entregarse a Dios cuando su cuello está en la picota con el cuchillo divino en su garganta. De ser posible, nunca volvería ante Él, porque su conciencia le dice que Dios lo conoce demasiado como para querer hacerle bien. Entonces, cuando Dios empieza a afligirlo, huele el fuego infernal en su alma. Aunque la nube de su aflicción no sea mayor que la palma de la mano, se extenderá hasta que la noche eterna le rodee con las tinieblas del Infierno.
La sinceridad consuela al creyente cuando el éxito visible no corona su vida.
Prueba dolorosa es la del pastor que agota sus fuerzas durante veinte años predicando el evangelio ante una congregación burlona, ignorante y profana, sin más vida que los bancos en los que duermen. A una madre le cuesta gran dolor parir a su hijo, pero mayor es la angustia de la que alumbra a un hijo muerto. Este es el dolor del pastor que tiene un pueblo de corazón muerto. Pero Dios siempre ha llamado a sus siervos más eminentes para los trabajos más duros.
La integridad alivia la aflicción y suministra lo necesario para soportarla. Pablo se dio cuenta de que no podía llevar al Cielo a todo aquel que le oyera predicar. Para muchos, el evangelio era “olor de muerte para muerte” (2 Cor. 2:16). El aroma del evangelio era una peste fatídica que anticipaba y resaltaba su condenación. El médico amable se duele al ver a sus pacientes morir en sus manos, pero da gracias a Dios que le lleva en “triunfo en Cristo Jesús” (v. 14). ¿Pero cómo va a regocijarse el pastor cuando las almas caen en el Infierno bajo su ministerio? No se alegra por su muerte, pero tampoco es culpable de su sangre; no porque estén malditos, sino que invirtió todo lo que Dios le dio en su salvación. “Pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios, hablamos en Cristo” (v. 17).
Si Pablo hubiera echado alguna calabaza silvestre de error en su doctrina, o hubiera mezclado algún ingrediente suyo con lo que Cristo el gran Médico ordenó, no tendría razón para gozarse. Pero predicó el evangelio puro con corazón íntegro, para poder triunfar primero en el Salvador que lo hizo fiel. Sabía que se encontraría de nuevo con los incrédulos en el Ultimo Día y testificaría en su contra, votando con Cristo para su destrucción eterna.
Oigo como todos los fieles pastores de Cristo le rinden cuentas en el lenguaje de la oración de Jeremías: “Ni deseé día de calamidad, tú lo sabes” (Jer. 17:16). “Avisamos a aquellos infelices porque la vida de sus almas nos era preciosa. Hubiéramos sacrificado nuestra vida temporal por salvar sus almas para la eternidad, pero nada de lo que hacíamos ni decíamos les hacía cambiar de parecer. Fueron al castigo eterno a pesar de toda oración, lágrima y clamor de tu Palabra, que se interponía entre ellos y el Infierno”. Los pastores sinceros pueden levantar la cabeza con gozo, pero los rebeldes atormentados tendrán que agacharla de vergüenza al mirar a Cristo, aunque ahora miren a los predicadores con resentimiento rebelde por invadir su terco “derecho a decidir”.
Cuando no veas brotar la simiente que sembraste con tu ejemplo santo, con enseñanza y corrección oportuna, consuélate. David andaba en medio de su casa con integridad (cf. Sal. 101:2). Pero también tuvo fallos: un hijo cometió incesto, otro se lavó las manos en la sangre de su hermano, y otro codició la corona de su padre. Pero aún en la confusión de sus relaciones familiares, David descansó en paz en el lecho de muerte: “No es así mi casa para con Dios; sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado” (2 S. 23:5). Había hecho lo mejor que pudo; y he aquí la prueba de su inclusión en el pacto divino, que era todo su deseo y salvación.
Es decir, que cuando la ira de Dios inunda una nación como olas irresistibles por las brechas del pecado, los justos se ponen en la brecha para rogar por la vida de la nación y Dios no les responde. Pero aun entonces, la integridad será un dulce apoyo si hay que participar de la adversidad nacional.
Hasta en el caso de los justos amados por Dios como Noé y Daniel, a veces Dios niega la liberación de un pueblo que está bajo el castigo de su juicio. Jeremías testificaba valientemente contra los pecados de su época e intercedió fervorosamente por el pueblo; pero no pudo convertirlo con su predicación ni alejar la ira de Dios con sus oraciones. Por fin los judíos le pidieron que no profetizara más contra ellos, y Dios lo mandó dejar de orar por el pueblo.
El juicio planeaba como el águila que acecha la presa. Lo único que consolaba el corazón de Jeremías, lleno de dolor por el pecado de Israel, era la memoria de su integridad personal ante Dios y el hombre: “Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira” (Jer. 18:20). En otras palabras: “Señor, no puedo obligar a esta generación rebelde a arrepentirse de su pecado, y parece que no soy capaz de convencerte para que anules tu decreto de castigo, pero he sido fiel en mi puesto delante de ti y de ellos”.
Al contrario, el terror y un espíritu atemorizado será la porción de los hipócritas ante el juicio. Pasur fue enemigo empedernido de Jeremías y del mensaje profético de Dios. Se esforzó mucho por tranquilizar al rey con esperanzas vanas de días dorados que se acercaban. ¡Todo en contra de la Palabra del Señor en boca de Jeremías! Cuando el juicio de Dios cayó como un torrente, Jeremías derribó el refugio imaginario diciéndole a Pasur que conocería personalmente la ira de Dios en su vida, además de compartir la calamidad general del pueblo (Jer. 20:1-6).
- – – – –
Extracto del libro: “El cristiano con toda la armadura de Dios” de William Gurnall