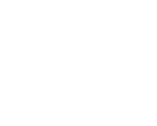“Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos.” Heb. 7:26.
A lo largo de los siglos, la Iglesia ha confesado que Cristo tomó sobre Sí mismo la verdadera naturaleza humana, a partir de la virgen María; no como era antes de la caída, sino tal como aquello en lo que se había convertido, después de la caída y debido a ella.
Esto se establece claramente en Heb. 2:14-17: “Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo…Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos…para expiar los pecados del pueblo.”
Su participación de nuestra naturaleza fue tal, que incluso le hizo sentir el aguijón de Satanás, porque luego dice: “Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.” Entonces, basándose en la autoridad de la Palabra divina, no se puede dudar de que el Hijo de Dios se hizo hombre en nuestra naturaleza caída. En virtud de la culpa heredada de Adán, nuestro sufrimiento consiste en que no podemos vivir ni actuar sino como partícipes de carne y sangre que fueron corrompidas por la caída. Y dado que como hijos somos participantes de carne y sangre, Él también ha llegado a ser partícipe de lo mismo. De ahí que no se pueda hacer suficiente hincapié en que, caminando entre los hombres, el Hijo de Dios llevó la misma naturaleza en la que nosotros vivimos nuestras vidas; que Su carne tenía el mismo origen que nuestra carne; que la sangre que corrió por Sus venas fue la misma que la nuestra, y que llegó a Él del mismo modo que llegó a nosotros, desde la misma fuente en Adán. Nosotros debemos sentir, y atrevernos a confesar, que nuestro Salvador agonizó en Getsemaní en nuestra propia carne y sangre; que fue nuestra carne y sangre lo que fue clavado en la cruz. La “sangre de la reconciliación” es tomada de la propia sangre que está sedienta por llevar a cabo la reconciliación.
Sin embargo, doblegándonos ante la autoridad de las Escrituras, confesamos con la misma seguridad que esta unión íntima del Hijo de Dios con la naturaleza humana caída, no implica Su más mínima participación en nuestro pecado y en nuestra culpa. En la misma epístola en la cual el apóstol establece claramente la comunión de Jesús con la carne y sangre humana, alberga testimonio igualmente claro de Su condición sin mancha, de modo que todo malentendido pueda ser obviado. Como por causa de nuestra concepción y nacimiento somos impíos, culpables y corruptos, uno con los pecadores, y por lo tanto, agobiados con la condenación del infierno, es por ello que el Mediador fue concebido y nacido santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más alto que los cielos. Y el apóstol declara con igual prominencia que el pecado no entró a Sus tentaciones, pues, a pesar de que fue tentado en todas las cosas al igual que nosotros, aun así, Él se mantuvo siempre sin pecado.
Por lo tanto, el misterio de la Encarnación yace en la aparente contradicción de la unión de Cristo con nuestra naturaleza caída, la cual por un lado es tan íntima, como para que Él se haga vulnerable a sus tentaciones, mientras que por otro lado, Él resulta completamente aislado de toda comunión con el pecado. Cuando se desarrolla lógicamente la confesión que debilita o elimina cualquiera de estos factores, esto degenera en grave herejía. Al decir, “El Mediador es concebido y nacido en nuestra naturaleza, tal como era antes de la caída,” cortamos la comunión entre Él y nosotros; y al aceptar que Él tuvo la porción menos personal de nuestra culpa y pecado, cortamos Su comunión con la naturaleza divina.
Pero, ¿acaso las Escrituras no enseñan que el Mediador fue hecho pecado y llevó la maldición por nosotros, y que sufrió la agonía más profunda “como un gusano y no como hombre”? Respondemos: Así es, si no hubiera sido por esto, ciertamente no podríamos tener redención. Pero en todo esto Él actuó como nuestro Sustituto. Su propia personalidad no fue afectada en lo más mínimo por ello. El que Él pusiera nuestros pecados sobre Sí mismo, fue un acto Sumo Sacerdotal, llevado a cabo en nuestro lugar. Él fue hecho pecado, pero nunca pecador. Un pecador es aquel que es personalmente afectado por el pecado; la persona de Cristo nunca lo fue. Él jamás tuvo comunión alguna con el pecado, aparte de aquella de amor y compasión, para cargar con él como nuestro Sumo Sacerdote y Sustituto. Sin embargo, aun cuando Él fue extraordinariamente afligido, incluso hasta la muerte; aun cuando fue severamente tentado, hasta exclamar “Que pase de Mí esta copa,” en el centro de su Ser, permaneció absolutamente libre del más mínimo contacto con el pecado.
-.-.-.-.-.
Extracto del libro: “La Obra del Espíritu Santo”, de Abraham Kuyper