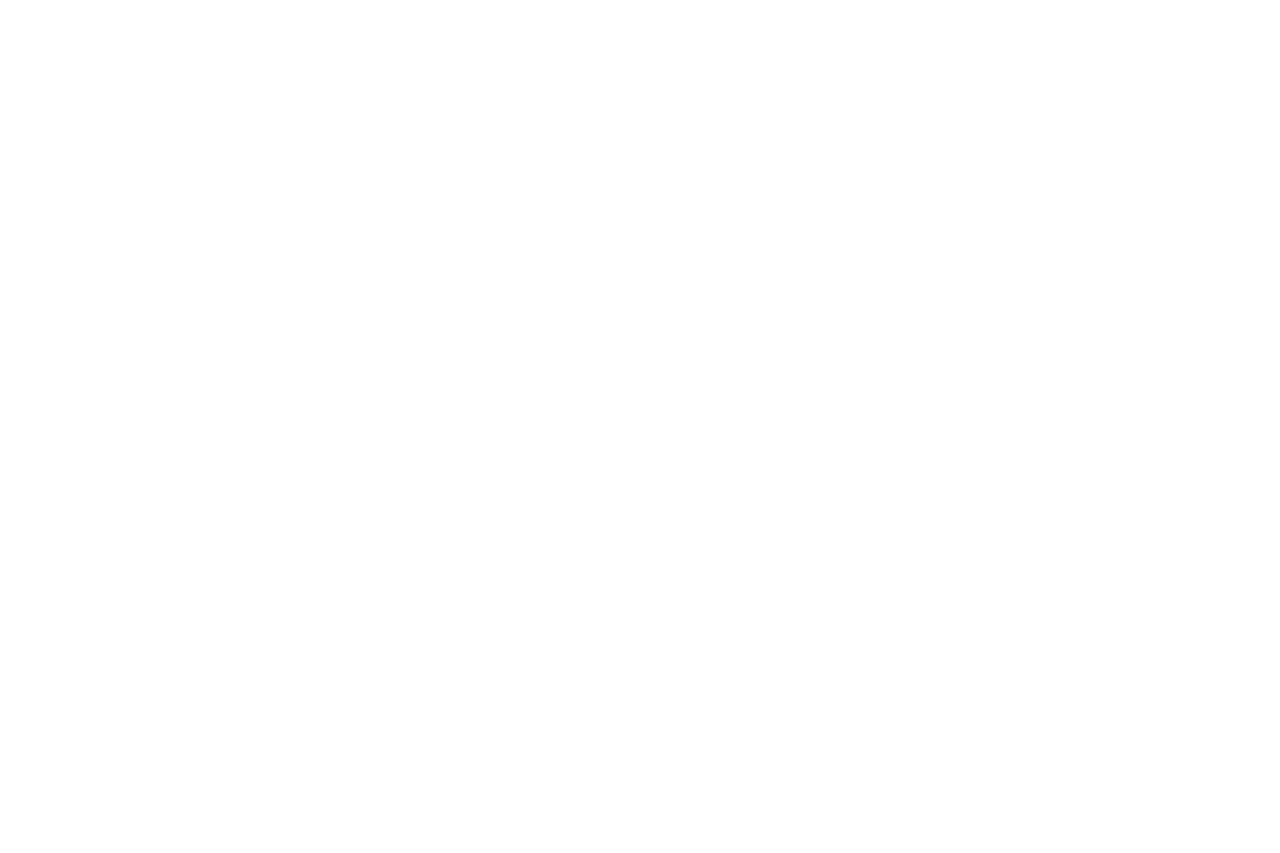“La justicia que es de Dios por la fe.”—Fil. 3:9.
Se ha hecho evidente que el tema que nos concierne más cercanamente es, no si somos más o menos santos, sino si nuestro estatus es aquel del justo o del injusto; y que esto es determinado, no por lo que somos en un momento dado, sino por lo que Dios es como nuestro Soberano y Juez.
En la creación de Adán Dios nos puso, sin ningún mérito precedente de nuestra parte, en el estado de justicia original. Después de la caída, de acuerdo a la misma prerrogativa soberana, nos puso, como descendientes de Adán, en el estado de injusticia, imputando la culpa de Adán a cada uno personalmente. Y exactamente de la misma manera ahora justifica al impío, es decir, lo ubica, sin mérito alguno previo de su parte, en el estado de justicia de acuerdo a Su propia santa e inviolable prerrogativa.
En la creación, Dios no esperó primero para ver si el hombre desarrollaría la santidad por sí mismo, para declararlo justo sobre la base de esta santidad; sino que lo declaró originalmente justo, aún antes de que hubiera una posibilidad de su parte para mostrar un deseo de santidad. Y después de la caída, Él no esperó a ver si el pecado se manifestaría en nosotros para asignarnos el estado de injusticia sobre la base de este pecado; sino que antes de nuestro nacimiento, antes de que hubiera una posibilidad de pecado personal, Él nos declaró culpables. Y de la misma manera, Dios no espera a ver si un pecador muestra señales de conversión para restaurarlo al honor de una persona justa, sino que declara justo al impío antes de que haya tenido la más mínima posibilidad de hacer una buena obra.
Por lo tanto, hay una línea divisoria entre nuestra santificación y nuestra justificación. La primera tiene que ver con la calidad de nuestro ser, depende de nuestra fe, y no puede realizarse fuera de nosotros. Pero la justificación se lleva a cabo fuera de nosotros, independientemente de lo que somos, dependiente sólo de la decisión de Dios, nuestro juez y Soberano; de tal manera que la justificación precede a la santificación, lo segundo procediendo de lo primero como un resultado necesario. Dios no nos justifica porque nos estamos volviendo más santos, sino que cuando Él nos ha justificado crecemos en santidad: “Estando ya justificados en Su sangre, por Él seremos salvos de la ira” (Rom. 5:9).
No debería existir jamás la más mínima duda respecto a este tema. Todo esfuerzo por revertir este orden establecido por la Escritura debe ser seriamente resistido. Esta gloriosa confesión, declarada con tanto poder a las almas de los hombres en los días de la Reforma, debe conservar esa preciosa joya, para ser transmitida intacta por nosotros a nuestra posteridad como una sagrada herencia. Mientras nosotros mismos no hayamos entrado aún a la Nueva Jerusalén, nuestro consuelo jamás deberá fundarse en nuestra santificación, sino exclusivamente en nuestra justificación.
Aunque nuestra santificación estuviera muy avanzada, mientras no seamos justificados permanecemos en nuestro pecado y estamos perdidos. Y si un pecador justificado muere inmediatamente después que su justificación, ha sido sellada en su alma, puede gritar de alegría, porque, a pesar del infierno y de Satanás, está seguro de su salvación. El profundo significado de esta confesión es tenuemente discernible en nuestras relaciones terrenales.
Para poder hacer negocios en el parquet de la bolsa, un corredor debe ser un ciudadano honorable. Si es condenado por un crimen, justa o injustamente, será expulsado de la bolsa, aunque sea diez veces más honesto que otros cuyas transacciones fraudulentas nunca han sido descubiertas. ¿Y cómo podrá este hombre deshonrado ser restaurado a su anterior posición? ¿Sobre la base de futuras transacciones de negocios honradas? Eso está fuera de discusión; porque mientras se le cuente como deshonroso, no tiene permitido hacer negocios. Por lo tanto, no puede demostrar su honradez con transacción alguna en la bolsa o en el mercado. De manera que para comenzar de nuevo, primero debe ser declarado como hombre honorable. Entonces, y no antes, puede establecer su negocio una vez más. Llámese a este hacer negocios santificación, y a esta declaración de ser un hombre de honor justificación, y el tema quedará ilustrado. Porque tal como este comerciante, al ser declarado deshonroso, no puede hacer negocios mientras continúe en ese estado, y debe ser declarado honorable antes de que pueda comenzar de nuevo, también un pecador no puede realizar buenas obras mientras se le cuente como perdido. Por lo tanto, primero debe ser declarado como justo por su Dios, para poder realizar el honorable negocio de la santificación.
Para demostrar que esto se lleva a cabo absolutamente sin nuestro propio mérito, haciendo o no haciendo, y completamente sin nuestra condición real, nos referimos a la prerrogativa real de conceder perdón y restitución. Aunque, entre nosotros, las decisiones del poder judicial se entregan en el nombre del rey, y no por el rey mismo, es imaginable una cierta oposición entre el rey y el poder judicial. Puede ocurrir que el poder judicial declare culpable y deshonroso a un hombre, a quien el rey desea que no se le declare de esa manera. Para mantener inviolable la majestad de la corona en tales casos, la prerrogativa de otorgar perdón y restitución es retenida por casi todas las coronas; una prerrogativa que en la actualidad está estrechamente circunscrita pero que, no obstante, representa aún la idea exaltada de que la decisión del rey, y no nuestra efectiva condición, determina nuestra suerte. De ahí que un rey pueda conceder perdón, es decir, remitir la pena y liberar al culpable de todas las consecuencias de su crimen; o, aún más poderosamente, otorgar la restitución, es decir, que pueda restaurar al acusado y condenado a la condición de uno que jamás fue declarado culpable. Y esta exaltada prerrogativa real, de la cual, debido al pecado, no queda en los reyes terrenales sino una leve sombra, es el inviolable derecho en el que Dios se regocija, siendo Él mismo la Fuente y la Idea que abarca toda majestad. No tú, sino que es Él quien determina lo que será Su criatura; por lo tanto, Él dispone soberanamente, por la palabra de Su boca, el estatus donde te ubicarás, ya sea de justicia o de injusticia.
.-.-.-.-
Extracto del libro: “La Obra del Espíritu Santo”, de Abraham Kuyper