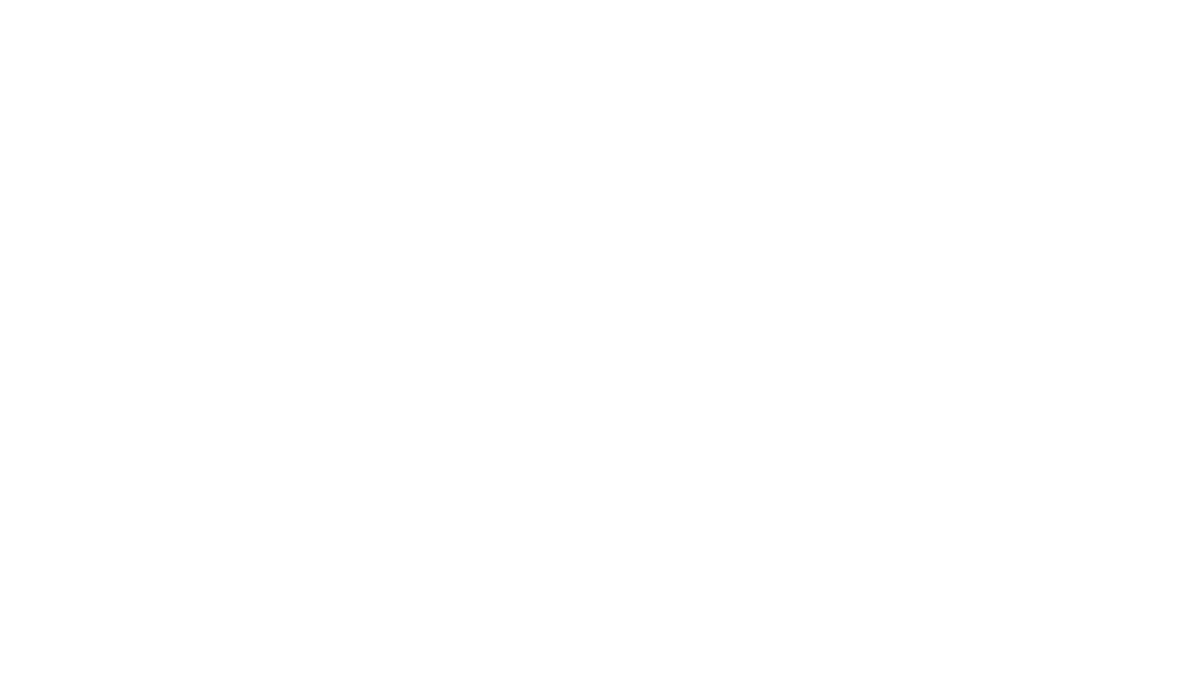El pecado no es una bacteria espiritual, escondida en la sangre de la madre y recibida en las venas del niño. El pecado no es material ni tangible; su naturaleza es moral y espiritual, y pertenece a las cosas invisibles, cuyos resultados podemos percibir, pero cuyo verdadero ser escapa a la detección. Por tanto, en oposición al maniqueísmo y herejías semejantes, la Iglesia siempre ha confesado que el pecado no es una sustancia material en nuestra carne y sangre, sino que consiste en la pérdida de la justicia original en la que Adán y Eva florecieron y prosperaron en el Paraíso. Los creyentes tampoco difieren en este punto, pues todos reconocen que el pecado es la pérdida de la justicia original.
Sin embargo, rastreando el siguiente paso en el curso del pecado, nos encontramos con una grave diferencia entre la Iglesia de Roma y la nuestra. La primera, enseña que Adán emergió perfecto de la mano de su Creador, aun antes de que fuera dotado de la justicia original. Esto implica que la naturaleza humana está completa sin la justicia original, ya que es la que se pone sobre él como una túnica o adorno. Tal como nuestra naturaleza presente está completa sin vestimenta ni adornos, los cuales son sólo necesarios para parecer respetables frente al mundo, así era la naturaleza humana según Roma, completa y perfecta en sí misma sin la justicia, que sólo sirve como vestido y joya. Sin embargo, las iglesias Reformadas siempre se han opuesto a este punto de vista, manteniendo que la justicia original es una parte esencial de la naturaleza humana; es por ello que la naturaleza humana en Adán no estaba completa sin ella; que no fue simplemente añadida a la naturaleza de Adán, sino que él fue creado en posesión de la misma, como la manifestación directa de su vida.
Si la naturaleza de Adán era perfecta antes de que él poseyera la justicia original, se deduce que sigue siendo perfecta después de la pérdida de la misma, en cuyo caso el pecado se describe simplemente como “carentia justitix origirialis”; es decir, la falta de justicia original. Esto solía ser expresado así: ¿Es la justicia original un bien natural o sobrenatural? Si fuera natural, entonces su pérdida causaría que la naturaleza humana fuera totalmente corrupta; si fuera sobrenatural, entonces su pérdida podría llevarse la gloria y el honor de esa naturaleza, pero como naturaleza humana retendría casi todo su poder original.
Belarmino dijo que el deseo, las enfermedades, los conflictos, etc., pertenecen ciertamente a la naturaleza humana; y que la justicia original era una brida de oro situada sobre esta naturaleza, para contener y controlar este deseo, enfermedad, conflictos, etc. De ahí que, cuando la brida de oro se perdió, la enfermedad, el deseo, los conflictos y la muerte, se soltaron de su freno (tomo IV, capítulo 5, col. 15, 17, 18).
Tomás de Aquino, con quien Calvino estaba profundamente en deuda, y a quien el Papa presente elogió fervientemente frente a sus sacerdotes, tenía una postura más acertada. Esto es evidente en su definición de pecado. Si la enfermedad, el deseo, etc., ya existían en el hombre cuando este emergió de la mano de Dios, y sólo la gracia sobrenatural puede refrenarlos, entonces el pecado no es más que la pérdida de la justicia original, y por lo tanto, es puramente negativo. Pero, si la justicia original pertenece a la naturaleza humana y no fue simplemente añadida a ella en forma sobrenatural, entonces el pecado es doble: en primer lugar, constituye la pérdida de la justicia original; en segundo lugar, constituye la ruina y la corrupción de la propia naturaleza humana, desorganizándola y desarticulándola. Tomás de Aquino reconoce este último aspecto, ya que enseña («Summa Theologiae», prima secundæ, IX, secc. 2, art. 1) que el pecado no es sólo privación y pérdida, sino también un estado de corrupción en el que debe distinguirse: la falta de lo que debería estar presente, es decir, la justicia original; y la presencia de lo que debería estar ausente, es decir, un desarreglo anormal de las partes y facultades del alma.
Nuestros padres sostuvieron casi igual criterio. Ellos consideraron que el pecado no es material, sino la pérdida de la justicia original. Sin embargo, como la justicia original pertenece a la naturaleza humana que se encuentra en buen estado, su pérdida no dejó esa naturaleza intacta, sino dañada, inconexa, y corrompida.
A modo de ilustración: Un hermoso geranio que adornaba una ventana, murió por causa de las heladas. Sus hojas y sus flores se marchitaron, dejando sólo una masa de moho y descomposición. ¿Cuál fue la causa de su muerte? Simplemente, la pérdida de la luz y del calor del sol. Y eso fue suficiente, pues éstos pertenecen a la naturaleza de la planta y son esenciales para su vida y belleza. Privados de ellos, no puede seguir siendo lo que son, sino que su naturaleza pierde su solidez; esto provoca descomposición, moho y gases tóxicos, los que pronto la destruyen. Lo mismo se puede decir de la naturaleza humana: en el Paraíso, Adán fue como la plantas en floración; floreciendo en la calidez y el brillo de la presencia del Señor. Por causa del pecado, él huyó de esa presencia. El resultado fue, no sólo la pérdida de luz y calor, sino que como éstos eran esenciales a su naturaleza, esa naturaleza perdió vitalidad, desfalleció y se marchitó. El moho de la corrupción se formó sobre él, y el proceso auténtico de disolución se inició, sólo para finalizar en la muerte eterna.
Incluso ahora, los hechos y la historia demuestran que el cuerpo humano se ha debilitado desde la época de la Reforma; que a veces, un cierto tipo de malos hábitos pasa de padres a hijos, aun cuando la temprana muerte de los primeros impida su propagación a través de la educación y del ejemplo. De ahí la diferencia entre Adán cuerpo y alma, antes de la caída, y su descendencia después de la caída; no se trata sólo de la pérdida del Sol de Justicia, que por naturaleza ya no brilla sobre ellos, sino del daño que esta pérdida provoca a la naturaleza humana, en el cuerpo y en el alma, los cuales se ven debilitados, enfermos, corrompidos y arrojados fuera de su equilibrio.
.-.-.-.-.-
Extracto del libro: “La Obra del Espíritu Santo”, de Abraham Kuyper