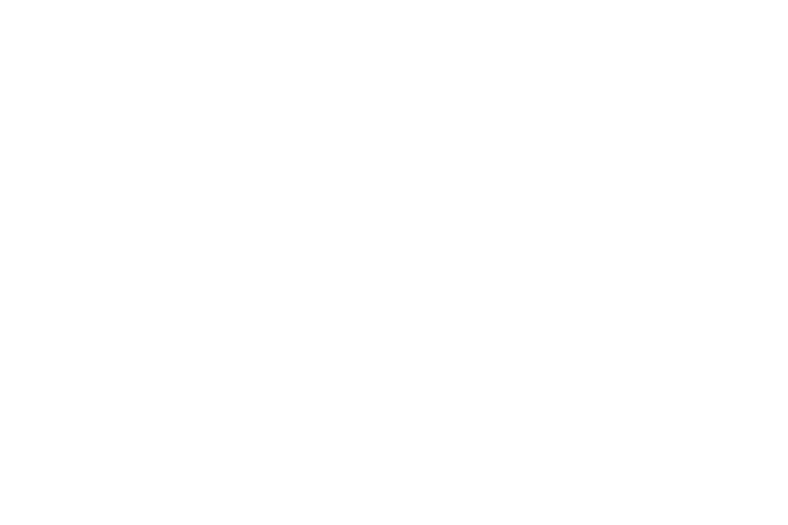“Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la Redención que es en Cristo Jesús.”—Rom. 3:24
Dios justifica a los impíos, y no a aquel que es justo en sí mismo. Esto afirma Cristo: “Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado” (Jn. 15:3). Dios no determina nuestro estatus de acuerdo a lo que somos, sino que, por el estatus que Él nos asigna, Él determina lo que hemos de ser. La Confesión Reformada, que en todas las cosas parte de las obras de Dios y no de las del hombre, es clara, elocuente, y transparente. De esta forma, la divina Palabra, normalmente rebajada a un mero anuncio de lo que Dios encuentra en nosotros, se manifiesta una vez más sobre el mandato de Su poder creativo. Encontró a un hombre impío y dijo, “Sé justo,” y he aquí se hizo justo. “Eze 16:6 Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: ¡Vive! «
De esta manera, las diversas partes de la obra redentora fueron dispuestas cronológicamente cada una en su lugar.
Mientras prevaleciera la falsa y estrecha idea de que un hombre se justificaba después de la conversión sobre la base de su aparente santidad, la justificación no podía preceder a la santificación, sino que debía venir después. En ese caso, el hombre se hace primero santo, y, como recompensa o reconocimiento a su santidad, es declarado justo. Por lo tanto, la santificación viene primero, y la justificación segundo; una justificación, por lo tanto, sin valor alguno, porque, ¿cuál es la utilidad de declarar que una pelota es redonda?
La Escritura rehúsa aceptar una justificación posterior. En la Escritura, la justificación es siempre el punto de partida. Todas las otras cosas nacen de ella y vienen después de ella. “Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación,” y sólo entonces “santificación y redención” (1 Cor. 1:30). “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada” (Rom. 5:1). “Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús” (Rom. 3:24). “Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó” (Rom. 8:30).
Por esta razón, la Reforma hizo de la justificación por la fe el punto de partida de la conciencia, y con esta confesión, valiente y enérgica se opuso a la justificación de Roma por las buenas obras; porque en esta justificación por buenas obras esa prioridad de la santificación encontró su raíz.
La Iglesia de Cristo no puede desviarse de esta línea recta de la Reforma sin alejarse y separarse de su Cabeza y Fuente de Vida, vitalmente hiriéndose a si misma. Las sectas que, como los éticos y los metodistas, se apartan de esta verdad, cortan la fe de su raíz. Si nuestras iglesias desean una vez más ser fuertes en la doctrina y resueltas en el testimonio, no deben reposar letárgicamente en la mera forma de la doctrina, sino que deben enérgicamente abrazar la doctrina; porque presenta este punto cardinal de una forma superior y excelente. Sólo aquel que heroicamente se atreve a aceptar la justificación del impío se vuelve efectivamente partícipe de la salvación. Sólo él puede confesar enérgicamente y sin reservas la redención que es soberana, inmerecida, y libre en todas sus partes y obras.
La última pregunta a ser discutida es: ¿cómo la justificación de los impíos puede ser reconciliada con la divina omnisciencia y santidad?
Debe reconocerse que, en un aspecto, esta completa representación parece fallar. Se debe objetar:
“Vuestro argumento ha sido pensado ingeniosamente pero no resiste la prueba. Cuando un soberano terrenal decide que el estado de un hombre será distinto a lo que en realidad es, actúa por ignorancia, error, o arbitrariedad. Y como estas cosas no pueden ser adscritas a Dios, estas ilustraciones no pueden ser aplicadas a Él.»
Y nuevamente: “Que un juez terrenal a veces condene al inocente y exculpe al culpable, y haga que el primero ocupe el estatus del segundo, y viceversa, es posible sólo porque el juez es una criatura falible. Si hubiera sido infalible, si pudiera haber sopesado la culpabilidad y la inocencia con perfecta exactitud, el perjuicio no podría haberse cometido. Por lo tanto, si el pecado no hubiera entrado, ese juez no podría haber actuado arbitrariamente, sino que habría actuado de acuerdo al derecho, y habría decidido lo correcto porque es correcto. Y dado que el Señor Dios es un juez que prueba las riendas y que está familiarizado con todas nuestras formas de ser, en quien no puede haber fracaso o error o ignorancia, es impensable, es imposible, es inconsistente con el Ser de Dios que, como el Juez justo, pueda pronunciar alguna vez un juicio que no estuviera perfectamente de acuerdo con las condiciones realmente existentes en el hombre.»
Sin la más mínima vacilación nos sometemos a esta crítica. Es bien tomada. El error mediante el cual un niño puede ser registrado como una niña; el hijo del campesino por aquel del noble; mediante el cual el ciudadano que cumple las leyes puede ser juzgado como aquel que las quebranta, y viceversa, es imposible que ocurra con Dios. Y, por lo tanto, cuando Él justifica a los impíos, tal como el juez terrenal declara al delincuente ser honorable, entonces estos dos actos, que son aparentemente similares, son totalmente diferentes y no pueden ser interpretados de la misma forma.
Y sin embargo, lo correcto de la objeción no invalida en sí misma la comparación. La Escritura misma a menudo compara los actos de los hombres, que son necesariamente pecaminosos, con los actos de Dios. Cuando el juez injusto, fatigado por las lágrimas y la insistencia de la viuda, dijo finalmente, “Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia,” (Lc. 18:5) el Señor Jesús no vacila un momento en referir esta acción, a pesar de que surgió de un motivo impío, al señor Dios, diciendo: “¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche?” (Lc. 18:7).
Y no puede ser de otra manera. Porque como todos los actos de los hombres, aún los mejores de entre lo más santos de ellos, están siempre contaminados por el pecado, por otro lado, sería imposible comparar los actos del hombre con las obras de Dios, o uno debería necesariamente considerar tales obras de los hombres separadas del motivo pecaminoso, y aplicar a Dios sólo un tercio de la comparación.
Y como Jesús no quería decir que finalmente Dios debía responder a sus escogidos para que «no se le agotara la paciencia,»—sino que, sin hablar del motivo, simplemente señaló el hecho de que la plegaria inoportuna es finalmente escuchada—también nosotros comparamos la decisión equivocada del juez, declarando inocente al culpable, a la infalible decisión de Dios, justificando al impío, ya que, a pesar de la diferencia en los motivos, coincide con un tercio de la comparación.
Más aún, los errores humanos están fuera de cuestión en lo referente a otorgar el perdón y la restitución. De ahí que esta expresión de soberanía real es en realidad un tipo directo de toda la soberanía del Señor nuestro Dios.
Pero esto no resuelve la pregunta. A pesar de que concedemos que el motivo impío del error no puede ser atribuido a Dios, sin embargo, debemos inquirir: ¿Cuál es el motivo de Dios, y cómo puede la justificación de los impíos ser consistente con Su naturaleza divina? Respondemos apuntando a la hermosa respuesta del Catecismo, pregunta 60: “¿Cómo seréis justos ante Dios? Sólo por una verdadera fe en Jesucristo; de manera que, a pesar de que mi conciencia me acusa, que he transgredido groseramente todos los mandamientos de Dios, y no he cumplido ninguno de ellos, y aún estoy inclinado al mal; no obstante, Dios, sin ningún mérito mío, pero sólo por mera gracia, me otorga e imputa la perfecta satisfacción, justicia, y santidad de Cristo; tal como si yo nunca hubiera tenido, ni cometido pecado alguno: sí, como si yo hubiera cumplido a cabalidad toda esa obediencia que Cristo ha cumplido por mí; en la medida en que abrace tal beneficio con un corazón creyente.»
.-.-.-.-
Extracto del libro: “La Obra del Espíritu Santo”, de Abraham Kuyper