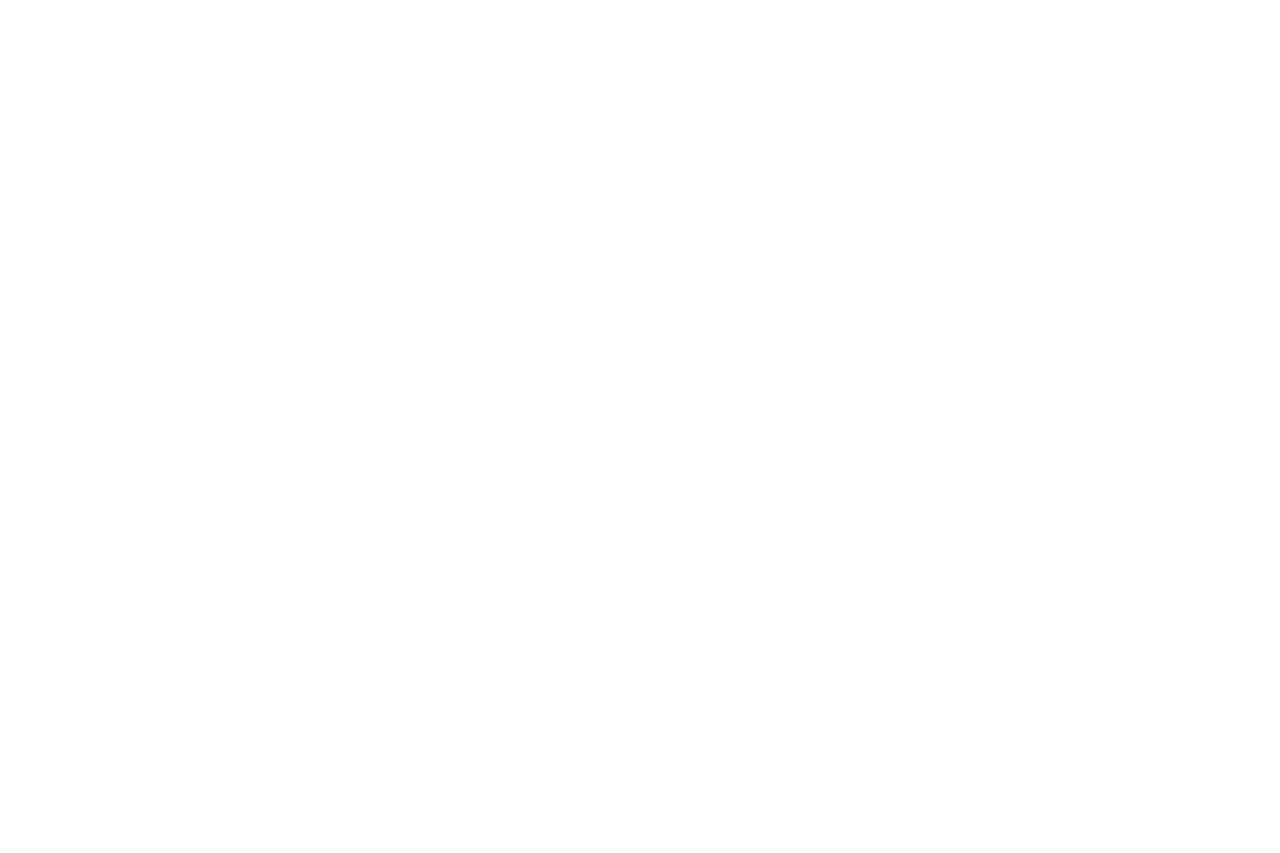No hay ninguna manera mejor de conocer al hombre, que atribuirle los títulos con que le pinta la Escritura. Si todo hombre queda descrito con estas palabras de Cristo: «Lo que es nacido de la carne, carne es” (Jn. 3:6), bien se ve que es una criatura bastante miserable. Porque como dice el Apóstol, todo afecto de la carne es muerte, puesto que es enemistad contra Dios; y por eso no se sujeta a la Ley de Dios, ni se puede sujetar (Rom. 8:6-7). ¿Es tanta la perversidad de la carne que osa disputar con Dios, que no puede someterse a la justicia de Su Ley, y que, finalmente, no es capaz de producir por sí misma más que la muerte? Supongamos que no hay en la naturaleza del hombre más que carne: decidme si podréis sacar de allí algo bueno.
Pero alguno puede que diga que este término “carne» tiene relación únicamente con la parte sensual, y no con la superior del alma. Respondo que eso se puede refutar fácilmente por las palabras de Cristo y del Apóstol. El argumento del Señor es que es necesario que el hombre vuelva a nacer otra vez, porque es carne (Jn. 3:6). No dice que vuelva a nacer según el cuerpo. Y en cuanto al alma, no se dice que renace si sólo es renovada en cuanto a alguna facultad, y no completamente. Y se confirma por la comparación que tanto Cristo como san Pablo establecen; pues el espíritu se compara con la carne de tal manera, que no queda nada en lo que convengan entre sí. Luego, cuanto hay en el hombre, si no es espiritual, por el mismo hecho tiene que ser carnal. Ahora bien, no tenemos nada espiritual que no proceda de la regeneración; por tanto, todo cuanto tenemos en virtud de nuestra naturaleza no es sino carne. Y sj alguna duda nos queda sobre este punto, nos la quita el Apóstol, cuando, después de describir y pintar al viejo hombre, del que dice que está viciado por sus desatinados deseos, manda que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente (Ef.4:23). No pone los deseos lícitos y malvados solamente en la parte sensual, sino también en el mismo entendimiento; y por eso manda que sea renovado. Y poco antes hace una descripción de la naturaleza humana, que demuestra que estamos corrompidos y pervertidos en todas nuestras facultades. Pues cuando dice que los gentiles «andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón» (Ef. 4:17-18), no hay duda de que se refiere a todos aquellos que Dios no ha reformado aún conforme a la rectitud de su sabiduría y justicia. Y más claramente se puede ver por la comparación que luego pone, en la cual recuerda a los fieles que no han aprendido así de Cristo. Porque de estas palabras podemos concluir que la gracia de Jesucristo es el único remedio para librarnos de tal ceguera y de los males siguientes.
Lo mismo afirma Isaías, quien había profetizado acerca del Reino de Cristo diciendo: «He aquí que las tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; más sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria» (Is. 60:2). No citaré todos los textos que hablan de la vanidad del hombre, especialmente los de David y los profetas. Pero viene muy a propósito lo que dice David, que pesando al hombre y a la vanidad, se vería que él es más vano que ella misma (Sal. 62:9). Es éste un buen golpe a su entendimiento, pues todos los pensamientos que de él proceden son tenidos por locos, frívolos, desatinados y perversos.
- El corazón del hombre es vicioso y esta vacío de todo bien
Y no es menos grave la condenación proferida contra su corazón, cuando se dice que todo él es engañoso y perverso más que todas las cosas (Jer. 17:9). Más, como quiero ser breve, me contentaré con una sola cita, que sea como un espejo muy claro en el cual podremos contemplar la imagen total de nuestra naturaleza.
Queriendo el Apóstol abatir la arrogancia de los hombres, afirma: «No hay justo, ni aun uno; no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta; con su lengua engañan; veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura; sus pies se apresuran para derramar sangre; quebranto y desventura hay en sus caminos; y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos» (Rom. 3:10-18; Sal. 14:1-3). El Apóstol fulmina con estas graves palabras, no a cierta clase de personas, sino a todos los descendientes de Adán. No reprende las malas costumbres de éste o del otro siglo, sino que acusa a la perpetua corrupción de nuestra naturaleza. Pues su intención en este lugar no es simplemente reprender a los hombres para que se enmienden, sino enseñarles a todos, desde el primero al último, que se encuentran oprimidos por tal calamidad, que jamás podrán librarse de ella si la misericordia de Dios no lo hace. Y como no se podía probar esto sin poner de manifiesto que nuestra naturaleza se halla hundida en esta miseria y perdición, alega estos testimonios con los que claramente se ve que nuestra naturaleza está más que perdida. Queda bien establecido que los hombres son como el Apóstol los ha descrito, no simplemente en virtud de alguna mala costumbre, sino por perversión natural. Pues de otra manera el argumento que usa no serviría para nada. Muestra el Apóstol que nuestra única salvación está en la misericordia de Dios; pues todo hombre está por si mismo sin esperanza y perdido. No me detengo aquí a aplicar estos testimonios a la intención de san Pablo, pues los acepto ahora como si el Apóstol hubiera sido el primero en proponerlos, sin tomarlos de los Profetas.
En primer lugar, despoja al hombre de la justicia, es decir, de la integridad y pureza.
Luego le priva de inteligencia dando como prueba el haberse apartado el hombre de Dios, que es el primer grado de la sabiduría.
A continuación afirma que todos se han extraviado, y están como podridos, de suerte que no hacen bien alguno.
Cuenta luego las abominaciones con que han contaminado su cuerpo los que se han entregado a la maldad.
Finalmente, declara que todos están privados del temor de Dios, el cual debiera ser la regla a la que conformáramos toda nuestra vida.
Si tales son las riquezas que los hombres reciben en herencia, en vano se busca en nuestra naturaleza cosa alguna que sea buena. Convengo en que no aparecen en cada hombre todas estas abominaciones; pero nadie podrá negar que todos llevamos en nuestro pecho esta semilla del mal. Porque igual que un cuerpo cuando tiene en sí la causa de su enfermedad no se dice ya que esté sano, aunque aún no haya hecho su aparición la enfermedad ni experimente dolor alguno, del mismo modo el alma no podrá ser tenida por sana encerrando en sí misma tanta inmundicia. Y aun esta semejanza no tiene plena aplicación; porque en el cuerpo, por muy enfermo que esté, siempre queda alguna fuerza vital; pero el alma, hundida en este cieno mortal, no solamente esta cargada de vicios, sino además vacía de todo bien.
—
Extracto del libro: “Institución de la Religión Cristiana”, de Juan Calvino