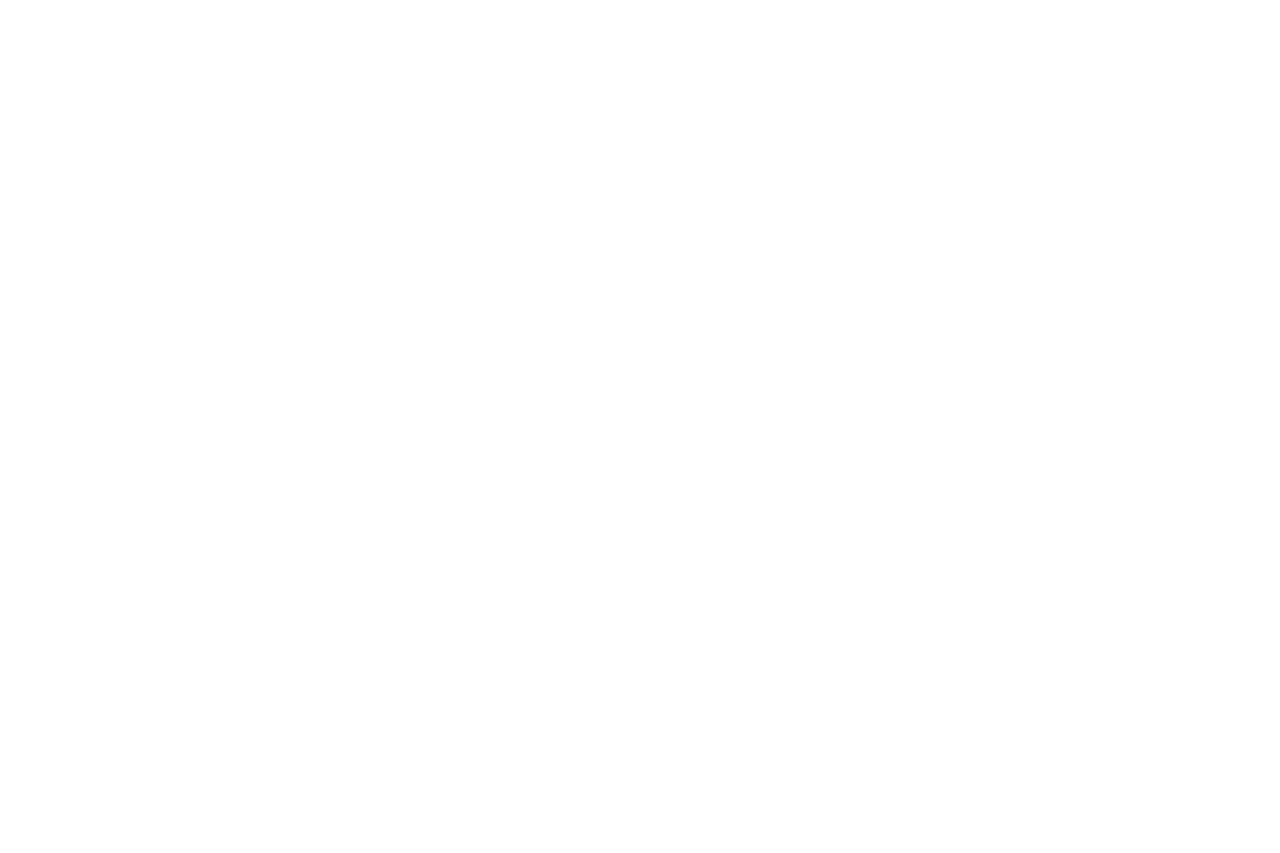Rom. 3:23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,
¿El pecado? ¡Que risa! La simple sugerencia del hecho del pecado, se considera a menudo como una vuelta atrás a las supersticiones de la antigüedad. Eso era el principio del pensamiento religioso del siglo XX en América. El racionalismo europeo del siglo XIX había sido importado y se estaba haciendo sentir. El hombre no había pecado. Las acciones malas en el hombre, no eran sino un vestigio de las bestias de las cuales el hombre había evolucionado. El hombre era tan sólo culpable de ignorancia. A veces los hombres se hallan mal ajustados, pero ¿pecado?, ¿culpa? ¡Esa es una idea ridícula!
Por lo que respecta al futuro, el hombre conquistaría el vestigio que pudiera quedarle de la bestia, su ignorancia y su mala adaptación y desajuste. El futuro era brillante. El hombre se levantaría por encima de sus actuales limitaciones. Social, económica y políticamente, el hombre resolvería sus propios problemas. ¿Dios? Si existiera un Dios, el hombre tendría poca necesidad de Él.
Pero las cosas no salieron de esa manera. La «Gran Depresión» de los años 20 y principios de los 30, suministraron un terrorífico golpe. La confianza del hombre en sí mismo, fue sacudida hasta los cimientos. La Segunda Guerra Mundial trastornó de nuevo la confianza del hombre en sí mismo con un segundo y espantoso golpe.
Si hacía falta una prueba más convincente de la incapacidad del hombre para guiar su propio destino con éxito, llegó después con la venida de la fisión nuclear. Los científicos que se habían burlado de la religión solicitaron de los pensadores religiosos que éstos les proveyeran de una guía moral.
Sin embargo el hombre siguió alimentando una chispa de fe en sí mismo. Esta débil esperanza quedó plasmada en las Naciones Unidas. Mediante este instrumento, el hombre estaría en condiciones de resolver sus problemas, al menos a un nivel internacional. Fue una característica de la fe todavía orgullosa y errática del hombre en sí mismo, el que Dios quedara excluido de las Naciones Unidas, ya que no hubo ningún reconocimiento de Dios, ningún lugar de culto, ni ningún lugar para la oración.
Como una especie de tapujo para los que profesaban convicciones cristianas, y después de pensarlo mejor, se instaló en la sede de la Sociedad de las Naciones una sala de «Meditación», con la expresa condición de que no se permitiría ningún símbolo religioso entre su mobiliario. La fe cristiana de los Estados Unidos, tal y como había sido, quedó no solamente comprometida, sino incondicionalmente sometida al materialismo dialéctico de los comunistas. El hombre podría establecer la paz con el hombre solamente si Dios quedaba excluido de las deliberaciones.
Pero, no hubo paz. Por todo el mundo la «Guerra Fría» amenazaba con convertirse en una «Guerra Caliente». El conflicto coreano y la crisis del canal de Suez fueron un aviso luminoso de la locura del hombre en el abortivo intento de encontrar una solución para sus propios problemas.
La situación no es hoy diferente, ni lo será. No es preciso disponer de una visión profética para ofrecer la prognosis de que el hombre no está ahora tampoco en condiciones de resolver sus propios problemas, ni lo estará jamás. Esta es la lección de la Historia que se repite.
El profesor Quincy Adams de la universidad de Chicago, ha escrito una obra monumental en dos volúmenes titulada «Estudio Sobre la Guerra». Sus investigaciones abarcan un periodo de 461 años que van de 1480 a 1941. Los análisis del profesor Adams indican que durante este periodo de 461 años, se han producido no menos de 278 guerras. Además si se dividiera este período en segmentos de doce años, descubriríamos que, por término medio, han transcurrido once años de guerra por cada año de paz. El último año de paz, esto es, el último año en que todo el mundo permaneció en estado de paz, fue el año 1911.
¿Por qué fin citamos estos hechos? Por un propósito; para indicar la incapacidad del hombre de vivir en paz con el hombre; esto es sintomático del problema que existe dentro de cada individuo.
Pero los hombres han buscado evitar esta conclusión. Cada generación ha surgido con su propio chivo expiatorio. Napoleón Bonaparte, el Káiser Guillermo, Benito Mussolini, Adolfo Hitler y José Stalin no son sino unos pocos de los que han llevado la etiqueta de la «bestia».
Pero todas las personas que piensan, se dan cuenta que ni un Hitler, ni un Mussolini, ni un Stalin ni cualquier otro hombre podría perpetrar una conflagración internacional excepto por un hecho: la totalidad del mundo está maduro para ella. Esto no es buscar una justificación para cualquiera de esos hombres en sus espantosas acciones, sino que es tomar nota de que lo que ellos hicieron fue aprovecharse de la situación del mundo, como ellos la encontraron. Lo que encontraron fue un mundo poblado con gentes como tu y como yo, personas que no eran lo bastante fuertes, ni lo bastante sabias, ni lo bastante valientes, ni, por encima de todo, lo bastante piadosas para evitar una catástrofe de dimensiones mundiales. Dentro de nuestro propio pecho, yacen las semillas del desastre. Los criminales internacionales no han hecho ni más ni menos que proveer la chispa que hace explotar el barril de pólvora.
Los síntomas de los problemas del hombre, o «el predicamento humano» como el profesor D. Elton Trueblood prefiere llamarlo, pueden encontrarse, no solamente muy cerca de casa, sino a un nivel más claramente individualista. El divorcio, el hogar destrozado, la delincuencia juvenil, el crimen, la violencia, el vandalismo, el alcoholismo, las psicosis, las neurosis…, y todo un ejercito de otras aflicciones son comúnmente etiquetadas como «enfermedades de la sociedad». Pero, ¿qué es la sociedad? La sociedad no es nada más ni menos que las personas individuales, personas como tu y como yo, que conviven juntas. Las enfermedades de la sociedad, son las enfermedades tuyas y mías. Nosotros no solamente estamos afectados por ellas, sino que estamos y somos en cierto modo responsables de ellas. Si estas enfermedades no se encontrasen en ti, ni en mí, ni en personas como nosotros, tampoco se encontrarían entre nosotros colectivamente.
Hemos de encararnos al hecho de que tu y yo somos las personas que forman parte de un grupo que como nosotros tienen la culpa de estas cosas; no nadie más, sino tu y yo. Tenemos que aceptar nuestra carga proporcional de culpabilidad y no hay ninguna excepción a la regla.
Las Sagradas Escrituras lo expresan así: «No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno».
- – – – –
Extracto del libro: “La fe más profunda” escrito por Gordon Girod