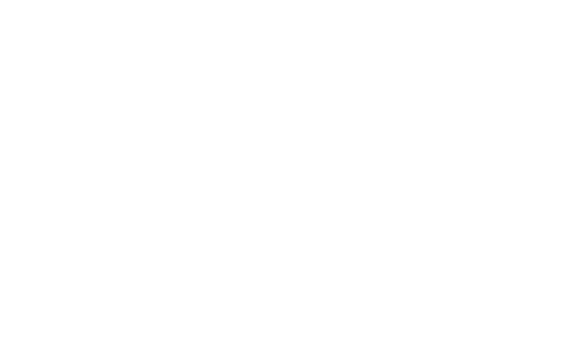por FIERRE MARCEL
«Es conveniente que aprendamos a vivir y a morir humildemente» (Com., Gen. 11:4).
«Demóstenes, el orador griego, cuando se le preguntó respecto a cuál era el primer precepto de la elocuencia, respondió que era la buena pronunciación. Cuando se le preguntó por el segundo, respondió lo mismo y así para el tercero. Así —dijo San Agustín—, si me preguntáis respecto a los preceptos de la religión cristiana, responderé que el primero, el segundo y el tercero son la humildad» (Inst., II, ii, 1).
El orgullo es la fuente principal de todos los pecados. Además, resulta un veneno sutil e insidioso. Los otros vicios se dan en las cosas malas; pero éste es de temer en las mejores acciones. Para Calvino, por el contrario, la humildad incorpora todos los preceptos de la religión cristiana y es la madre de todas las virtudes. La humildad, en consecuencia, aparece en Calvino en el primer plano de la explicación de la Sagrada Escritura y forma el verdadero pilar de toda su doctrina. Como en la totalidad de su enseñanza, la originalidad de la doctrina reformada de la humildad brota de su no originalidad, o sea de su fidelidad a la Sagrada Escritura.
Su punto de partida es el mismo de toda teología, el conocimiento de Dios. Esto sólo nos conduce a una verdadera y religiosa comprensión de nosotros mismos. Recargo el énfasis del conocimiento religioso porque esto no tiene nada en común con los filósofos que magnifican las capacidades del hombre y dejan el curso de la vida a la sola razón. El verdadero conocimiento de uno mismo implica y exige el conocimiento de Dios. Conociéndose de esta forma a sí mismo, el hombre puede aprender la humildad.
En primer lugar, el orgullo surge cuando olvidamos lo relativo a la grandeza de Dios y su inmenso poder creativo, especialmente en comparación con nuestra propia debilidad e insignificancia. Nuestra visión se hace clara cuando reconocemos nuestra existencia corporal. Hemos nacido del polvo y el precio que podría ponerse a nuestros cuerpos no es mayor que el costo del «cieno y el barro». La ley de la naturaleza demanda que nuestros cuerpos vuelvan al polvo; así, nuestra insignificancia es evidente.
Si consideramos, a la luz de la Escritura, los dones que Dios nos ha otorgado desde el tiempo de la creación y nos damos cuenta de cuan perfecta habría sido nuestra naturaleza si hubiéramos conservado nuestra integridad, entonces nuestra debilidad y falta de importancia nos sorprende aún mucho más. La singular gracia con que Dios nos sostiene y el regalo de la vida de cara al desgaste y degradación de nuestros cuerpos, nos impelen a contemplar la vida después de la muerte. Nada excelente puede ser encontrado, excepto en Dios. Lo bueno en nosotros no es nuestro; se mantiene en nosotros por la bondad de Dios de forma tal que siempre dependeremos de El y desearemos servirle a El.
La grandeza y la eternidad de Dios, su bondad y generosidad, nos dan clara visión de nuestra propia fragilidad, nuestra transitoria naturaleza y la debilidad de nuestra condición. A poco que nos fijemos nos damos exacta cuenta de la relación que hay y que une a Dios con sus criaturas: El es creador y poseedor de todos Sus actos; nosotros somos Sus criaturas. El es el origen de todo bien, nosotros somos sus deudores. No podemos experimentar su poder a menos que primero nos sometamos respetuosamente a Su supremacía. Somos incapaces de comprender Su bondad antes de ser humildes y modestos; no conocemos a nuestro Creador hasta que Su generosidad nos mueve a servirle.
Por otra parte, Dios se revela en Su santidad y en Su justicia, que no tiene igual en la tierra. No estoy hablando de esas cualidades tales como las concebimos en nuestra mente; me refiero más bien a la santidad y la justicia tal y como son descritas en la Sagrada Escritura. En Su presencia el hombre ni es vindicado ni declarado puro. Nuestra miserable condición está declarada por la caída de Adán; estamos condenados por nuestro origen y apartados de la meta de nuestra creación. «Todo tiene que ser devorado y reducido a la nada por Su incomprensible gloria» (Sermones, Job 25:5). La impiedad, porque no reconoce a Dios, es siempre rebelde e insolente. He ahí por qué nada puede aplastar nuestro orgullo de la carne, excepto el conocimiento de Dios (Com., I Corintios 14:25).
Esta simultánea percepción de la santidad de Dios y de nuestra miseria humana es ciertamente, en parte, intuitiva; sin embargo, es la ley de la Escritura lo que nos revela la justicia de Dios y pone de manifiesto nuestra debilidad moral y nuestra falta de rectitud. Nuestra naturaleza, corrompida y perversa, está enteramente opuesta a Su justicia. Nuestra injusticia e impureza no puede responder a Su perfección (Inst., II, viii, 1). En la balanza de la ley de Dios, nuestra vida entera es examinada estrictamente. Los más secretos pensamientos de nuestro corazón quedan desvelados, y de nuestra conciencia emergen esos ocultos pensamientos que estaban enteramente olvidados. Después de ver esos vicios de los cuales nos creíamos de antiguo libres, conocemos la infinita distancia entre nuestras vidas y la verdadera santidad de Dios. La arrogancia, la presunción y la hipocresía quedan destruidas.
La ley nos emplaza ante el tribunal de Dios. Si mirásemos a los que tenemos cerca, podríamos juzgar por las reglas humanas, lo que nos cegaría. Pero ante Dios todas las medidas humanas carecen de fuerza y de validez. «Nunca conoceremos la verdadera humildad hasta que conozcamos que somos responsables a Dios, estamos emplazados en su Tribunal y tenemos que darnos cuenta de que Él es nuestro Juez. Además, no podemos escapar a Su mano. Allí es donde toda nuestra vida tiene que ser conocida y examinada» (Sermones, Job 5:8). Cal vino repite que tenemos que pensar de Dios como Él es. Vemos que Su justicia no es un juego. «Porque es burlado y despreciado más allá de la razón cuando su perfección no es reconocida. De acuerdo con el verdadero modelo de la justicia, todas las acciones del hombre, si tienen que ser juzgadas por su dignidad, son sólo suciedad e impureza; la justicia como es comúnmente considerada, es pura iniquidad ante Dios, la integridad sólo polución y la gloria no es sino deshonor» (Inst., III, xii, 1, 4). Dios no es nunca justamente alabado o verdaderamente exaltado a menos que se manifieste nuestra vergüenza, a menos que nuestro orgullo quede roto en pedazos y a menos que no nos hundamos en la vergüenza y enterremos en el polvo (Com., Daniel 4:37). Valoremos nuestra riqueza, o más bien nuestra pobreza; habiéndolo reconocido, caigamos en la vergüenza como si fuésemos reducidos a la nada. Entonces, nada queda de nosotros que pueda ser glorificado.
No es preciso creer, no obstante, que esta humildad nos es arrancada por la violencia como algo inevitable a lo que no prestemos consentimiento. Si tal cosa fuera verdad, hablaríamos res-pecto a la humillación y no de la humildad. La verdadera humildad es activa: exige que el hombre se torne humilde a sí mismo desde adentro, demanda un intento consciente, un espíritu libre, un fervoroso deseo, un consentimiento. Dios nos revela su justicia; pero «nosotros precisamos ver la justicia de Dios» (Inst., III, xii, 1). El se sienta en Su tribunal por un incontestable y soberano derecho; con todo, necesitamos someternos ante el Juez celestial. Cada hombre tiene que arrojarse a sí mismo al suelo y humillarse por su propio acuerdo (Inst., III, xii, 1). Dios está en nuestra presencia; sin embargo, «tenemos que ir a la presencia de Dios» (Com., Da¬niel 9:19). Su gloria resplandece frente a nosotros, pero «tenemos que desear el sentirla» (Sermones, Job 40). El desciende sobre nosotros; pero necesitamos inclinarnos de todo corazón ante El como si fuéramos despojados de toda nuestra vida» (Com., Daniel 9:19). Y tenemos que hacerlo voluntariamente (Sermones, Job 31:27; Com., I Pedro 5:5). Dios nos examina; pero tenemos que prestarnos a este examen; voluntariamente necesitamos aprender una perfecta humildad con objeto de despojarnos de toda la propia gloria (ínsí., II, vü, 1). Dios puede ser verdaderamente glorificado sólo si el hombre se despoja totalmente de su propio ser (Com., Habacuc 1:16). Calvino declara repetidamente que el hombre que se conoce a sí mismo tiene poca estimación propia. El que se da cuenta de la grave ofensa que es violar la justicia de Dios, no tiene respuesta hasta que glorifica a Dios en su humildad (Inst., IU, iv, 16).
Al llegar a este punto es preciso resaltar dos cosas como pertinentes. Esta debilidad y este pecado que hemos descubierto en nosotros mismos, nos concierne personalmente y no a nuestros vecinos. La parábola del publicano nos muestra que el hombre que se humilla a sí mismo ante Dios puede no encontrar alivio en el pecado de los otros. El juicio de Dios de uno de nosotros no está desviado por Su Estimación de nuestros semejantes. Una naturaleza de hombre no está cambiada por la de otro. En segundo lugar, el calvinista no es el pesimista y desconfiado crítico que desacredita y condena todo a su alrededor; es, por el contrario, el hombre que discierne y renuncia a todas las ilusiones respecto a sí mismo. Por contra, el darse cuenta de su propio pecado le conduce a la tolerancia y al amor de los demás. Conociéndose a sí mismo mejor que ningún otro, se condena a sí mismo, y eso ya es bastante. El calvinista sabe que el derecho de juzgar pertenece solamente a Dios y a Su Palabra.
Además de todo esto, esta humildad voluntaria no es una tendencia enfermiza o masoquista que da por resultado un crónico complejo de inferioridad frente a uno mismo o a los demás. La humildad no es desesperanza, no es un fin en sí misma. Por el contrario, es el estrecho camino que conduce a la gracia, el único sendero que nos lleva a la gracia de Dios (Sermones, 28 y s.; Job 7) y a la gracia de Jesucristo (Sermones, Deut. 7:5-8; Ezeq., Sermones, 2). Nuestra propia pena encuentra su opuesto en la alegría de Dios. La humildad del hombre y la gracia de Dios forman una pareja inseparable. Para los humildes mortales que El quiere salvar, Dios no deja nada, salvo la sola esperanza en: «Cuanto más débil te sientas dentro de ti mismo, con mejor voluntad te recibe Dios», declara San Agustín.
Necesitamos siempre estar en guardia contra la caída, por nuestra humildad, en el desaliento y la desesperación. La astucia de Satán tiene una trampa que siempre nos está acechando: lo que es indispensable para nuestra salvación puede convertirse en veneno. Si el hombre crece en orgullo, Satán es el vencedor. Si se humilla a sí mismo, Satán está al borde de la derrota. Desde ese punto, no obstante, Satanás intenta arrojar a los hombres que conocen su miseria en una desesperación que les priva de toda esperanza en Dios, desconfiando de su misericordia y haciéndoles impermeables a su Gracia. Como hemos de enfrentarnos con más de un asalto, tengamos siempre el remedio presto: el temor que resulta de la humildad, que no abandona la esperanza del perdón, y que no puede ser excesivo (Inst., III, iii, 15). En tanto que el hombre conoce que en la perfección de Dios está el remedio para su propia debilidad, su humildad no encuentra límites (Inst., II, ii, 10).
La humildad es un aspecto de nuestra adoración a Dios. Es un sacrificio completamente agradable a El (Sermones, Job 31). ¡Tiene que ser total! Ello no significa que inclinemos nuestras cabezas o que remedemos la verdadera humildad mediante expresiones externas. No implica tampoco el que tengamos innecesariamente que achicarnos. Además, nunca denota el aparecer modestos cuando nos sentimos a nosotros mismos llenos de virtud. «Si queda alguna vanidad, no llamo yo a eso humildad» (Inst., TU, xii, 6). La humildad no nos quita ningún derecho; es la humillación de nuestro corazón sin pretensiones, una aniquilación sin disfraz. Procede realmente de una cordial percepción de nuestra miseria y nuestra pobreza. ¿Cómo podemos confesar a Dios si no es desde nuestro corazón? Entonces, produzcamos una verdadera confesión y no una falsa defensa.
Dios recibe sólo la mitad de la gloria cuando nosotros nos humillamos a medias y nos sometemos a El sólo en parte. Lo que es Suyo, Dios lo reserva enteramente para Sí mismo. No podemos compartir su gloria. Si estamos tentados a hacerlo, hemos de pensar en la virtud de Dios, en Su poder, en Su justicia y en toda Su gloria. Esto bastará para reducirnos a la nada. Además, tenemos que mirar a Dios para encontrar el origen de nuestras virtudes. Nosotros no tenemos ninguna, se nos dan sólo por la gracia. Finalmente, cuando nos examinamos con más profundidad, descubrimos nuestro pecado indisolublemente mezclado en nosotros y a través de nuestras propias faltas con la gracia de Dios; tenemos que humillarnos para recibir esta gracia y entonces usarla aunque imperfectamente. Si Dios juzgase nuestras mejores acciones, El encontraría en ellas Su justicia y nuestra propia vergüenza. Recordemos nuestra condición y dejemos a Dios toda la gloria (Coro., Hechos 12:23). «En esto —declara San Bernardo— está la entera virtud del hombre: tiene que depositar todas sus esperanzas en el único que puede salvarle» (Inst., III, xii, 3).
En realidad, todo es de gracia. Nuestra salvación procede de Dios y descansa en El. En su sermón sobre Deuteronomio 9:1-6 Calvino exclama: «Si el hombre no merece las cosas decrépitas de este mundo, ¿cómo puede merecer la vida eterna? Si no puedo ganar un centavo, ¿cómo podré ganar un reino? La doctrina que más correctamente establece y mantiene la humildad en nosotros es la de la elección por la sola gracia. El principio de una vida piadosa es la fe; y, de acuerdo con la Escritura, la fe es un don gratuito. Dios quita de nosotros nuestro corazón de piedra y nos da uno de carne. Todo lo que está en nosotros tiene que ser abolido y todo lo que se ponga en su lugar surge de la gracia de Dios. Nuestra regeneración es una creación. «Nada bueno procede de nuestra voluntad hasta que es formado de nuevo, y después de tal reforma, en cuanto es bueno, procede de Dios y no de nosotros mismos» (Inst., II, iii, 8). «La ignorancia de este principio disminuye la gloria de Dios y acorta la verdadera humildad: tal ignorancia falla en colocar la dádiva de la salvación sólo en las manos de Dios» (Inst., III, xxi, 1). Si se arranca esta raíz de humildad, se injuria al hombre no menos que a Dios; si falta el reconocimiento de la elección voluntaria y gratuita de parte de Dios, no nos sentiremos debidamente humildes y no reconoceremos nuestra obligación hacia Dios (cf. Ibid.).
Solamente mediante la humildad podemos ir a Cristo y recibir al Redentor que confirma con Su preciosa sangre la esencia de la doctrina de la humildad. Aunque somos miserables y pecadores de poco valor, la faz de nuestro Padre, que todo lo perdona, brilla hacia nosotros a través de Jesucristo. Cuando observamos el día de descanso del Señor, olvidamos nuestros méritos y nos regocijamos en su lugar con los actos maravillosos del Señor: «Sin mí, dice Cristo, no podéis hacer nada» (Juan 15:4-5). ¡Nada! No es una cuestión de insuficiencia: Cristo suprime de nosotros cualquier idea de nuestra propia capacidad. Cuando nos unimos a Él, llevamos fruto como la vid que toma su fuerza del alimento de la tierra, del rocío de los cielos y del calor del sol. No podemos atribuirnos ningún crédito por nuestras buenas acciones. La sola y verdadera dignidad de un cristiano es su indignidad. «Sólo de los siguientes modos podemos ofrecer a Dios una genuina dignidad: presentándole a Él nuestra abyección, para que Él pueda hacernos dignos de El por Su gracia, desesperando de nosotros para que Él pueda consolarnos, humillándonos para que podamos ser exaltados en El, acusándonos para poder ser justificados en El, que muramos en nosotros para vivir en El… Llegamos como pobres indigentes a un liberal benefactor, como enfermos a un médico, como pecadores al autor de la justicia y como cadáveres al Único que puede dar la vida» (Inst., IX, xvii, 42).
En vez de hacernos soberbios, la gracia que hemos recibido quita el velo de nuestros ojos para que podamos percibir más profundamente nuestra verdadera naturaleza. «Aprendemos que Dios, por Su Gracia, nos hace escudriñar hasta el fondo y encontrar lo que hay en nosotros» (Sermones, Deut. 7:5-8). Sólo el pecador perdonado comienza a comprender la virulencia de su pecado; sólo él comprende el amor de Dios revelado en Cristo y, ciertamente, se comprende a sí mismo. La humildad que sabe cómo recibir, nutre e incluso hace crecer una mayor humildad. Glorificar a Dios en nuestra pobreza nos conduce a glorificarle en Su riqueza. Esta, a su vez, hace más real en nosotros la indigencia de las criaturas. Y así glorificamos aún más a Dios (Com., Núm. 18:8; cf. Gen. 21:14).
La gracia es nuestra; pero nunca se convierte en nosotros. Hemos de estar siempre separados de la gracia que Dios nos imparte por Su bondad. Poniéndonos a un lado y Dios en otro, hemos de decir: «La gracia no es mía, no la poseo de mí mismo; si la tengo, es preciso que alabe a Dios por habérmela dado» (Sermones, Job 7:8). Nosotros no tenemos nada nuestro, excepto el pecado. No intentemos compartir la alabanza por la bondad de Dios, devolvámosla toda a Él. La gentileza de su gracia nos enseña a maravillarnos con temor, para que dependamos totalmente de Él y nos humillemos bajo su poder (Inst., III, ii, 23). Calvino recalca vigorosamente en su «Tratado sobre la oración», en la Institución Cristiana, que la dependencia se expresa siempre a sí misma en la oración.
Nuestro conocimiento de Cristo mediante la Sagrada Escritura y la oración, además de ser un medio de comunión con El a través de la unión mística, completan nuestra humildad. Y entonces olvidémonos de nosotros mismos y pensemos sólo en servir a Dios. La única cura para los vicios ocultos de nuestra alma es renunciar, sea como sea, a nuestros placeres. Es preciso que dirijamos nuestra inteligencia y nuestros sentimientos a la búsqueda de las demandas de Dios y la gloria de Su nombre. Esto lo ha resumido Calvino en su famoso pasaje de Inst.: «No somos nuestros, sino de Dios» (III, vii, I). El sello de Calvino, un corazón presentado con una mano y su lema: «Ofrezco mi corazón como sacrificio a Dios», ilustra vívidamente la actitud de un hombre a quien Dios ha subyugado completamente en Su servicio.
Como hombre, denuncia su propia voluntad, también renuncia a su propia razón, a su juicio, a su sabiduría, a su inteligencia y a sus sentimientos, para aplicar todas sus facultades y energías al servicio de Dios. Calvino deja esto bien sentado en su famosa definición: «Yo llamo servicio, no solamente a lo que se refiere a la obediencia verbal a la Palabra de Dios, sino aquello por lo cual la mente humana, vacía de su propio juicio, se entrega enteramente a la dirección del Espíritu de Dios» (Inst., III, vii, 1). Esta actitud es ignorada por los filósofos. La filosofía cristiana requiere que la razón dé paso al Espíritu Santo, de forma que el hombre no viva en sí mismo, sino en el Espíritu de Cristo vivo y reinante» (cf. Ibid.). «La humildad es el principio de toda verdadera inteligencia» (Com., Ezeq. 1:13).
El tener a Cristo vivo y reinante en nosotros sólo es posible mediante la recepción del testimonio de las Sagradas Escrituras. Es necesario que el Espíritu, a quien Calvino llama el Espíritu de modestia (Com., Mat. 20:24), nos ilumine y subyugue intelectual-mente. Cuando él Espíritu de Dios no prevalece, no hay humildad (Com., Hab. 1:16). El orgullo es, en efecto, un insuperable obstáculo para la recepción de la Escritura. El orgulloso desprecia una revelación que no está conforme con la razón humana. Incapaces de aprehender su grandeza, la sabiduría de Dios es para ellos pura locura; pero considerando lo insensato de su propia sabiduría, su rebelión conduce a la estupidez. El orgulloso no tiene más capacidad para probar los misterios de Dios que un asno para entonar una melodía musical. Aquí abajo todo entorpece nuestro espíritu y nos impide escuchar a Dios (Inst., II, ii, 21). No obstante, por una vivida experiencia, el esplendor y la sabiduría del poder de las Escrituras subyuga a Calvino y a sus discípulos, quienes no cesan nunca de implorar al Espíritu Santo para que les revele la majestad de la Palabra de Dios (.Sermones, Deut. 5:22).
Cuando Dios habla, Su Palabra tiene que ser tomada seriamente: No hay juego que valga con Dios. En la presencia de Su Palabra, deberíamos estar avergonzados, y someternos, admitiendo que El nos gobierna como a un rebaño al cual conduce de acuerdo con Su voluntad. De la seguridad de la perfecta sabiduría de Dios revelada en Su Palabra, Calvino forma sus principios para leer y aprender las Sagradas Escrituras: hay que ir a la Biblia sumisamente y no con curiosidad; sobriamente y no con astucia, voluntariosamente y no con descuido.
Es preciso que seamos sumisos, ya que Dios es revelado en Cristo y Cristo se nos revela mediante las Sagradas Escrituras. Así, el límite de nuestro conocimiento queda circunscrito. «No tenemos que buscar a Dios excepto por Su Palabra, ni pensar de El sin estar guiados por ella, ni decir nada al respecto que no esté concretado en la Escritura» (Inst., I, xii, 21). Adán no estuvo contento, para su conocimiento, con sólo la Palabra de Dios. Buscó una más alta perfección por un conocimiento más abundante. Abandonando la verdadera Palabra de Dios, para creer el falso mensaje de Satanás, hizo a Dios mentiroso y a Satanás verdadero. ¿Qué nos ocurrirá a nosotros, quienes aún sufrimos todas las cicatrices del pecado original, si, en nuestra miseria, presumimos levantarnos por nosotros mismos? ¿Quién será el maestro o el doctor que nos enseñe lo que Dios ha escondido de nosotros? No abandonemos nunca la edificante sobriedad de la fe.
¿Tenemos la curiosidad de conocer por qué Dios no creó el mundo más pronto? «No se nos está permitido inquirir por qué Dios aguardó tanto tiempo; si el espíritu humano intenta elevarse a tan alto, fracasará cien veces en el camino. Además, no nos servirá de nada el conocer aquello que Dios, no sin causa, ha querido esconder de nosotros para probar la sobriedad de nuestra fe» (Inst., I, xiv, I).
¿Estamos preocupados, acerca de la creación, con el número, la jerarquía y las funciones de los ángeles? «Todo esto cae en secretos cuya completa revelación está diferida hasta el último día. En consecuencia, tenemos que guardar muy bien nuestra curiosidad sobre este asunto y no intentar descubrir cosas que no son para que las conozcamos nosotros; necesitamos tener cuidado con la audacia que consiste en hablar de cosas de las que nada sabemos» (Inst., I, xiv, 8).
¿Buscamos encontrar el porqué, el cómo y el tiempo de la caída de Satán, fuera de la Biblia, que nada dice sobre este punto?
«Porque estas cosas tienen poca o ninguna importancia para nosotros, sería mejor que nada dijésemos, o lo tocásemos de pasada. No está de acuerdo con el Espíritu Santo el satisfacer nuestra curiosidad contando relatos frívolos y sin fruto» (Inst., I, xiv, 16). Así, «en todos los secretos celestiales de las Escrituras hemos de mostrarnos sobrios y modestos. Necesitamos estar siempre en guardia respecto a hablar más allá de los límites que la Palabra de Dios permite» (Inst., I, xiii, 21).
Un caso particular es la providencia de Dios, que se manifiesta a sí misma en los sucesos que acaecen en nuestra familia, en lo personal y en la historia del mundo. «La admirable forma en que gobierna al mundo es con buena razón llamada un abismo, porque tenemos que adorarla reverentemente cuando está escondida para nosotros» (Inst., I, xvii, 2). Un corazón que adora toma el lugar de una comprensión que falla. Tenemos que tomarlo todo pacientemente y no atribuir a los demás el mal que sufrimos; debemos más bien darnos cuenta de que somos nosotros la causa (cf. Sermones, Job 5:8).