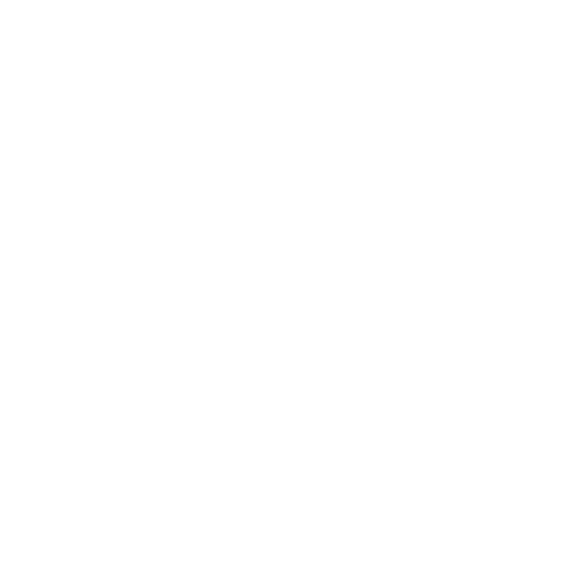Vamos a considerar el diálogo que mantuvieron Dios y Moisés sobre el pecado de Israel. En un sentido, este pasaje ocurre entre la declaración de la ira de Dios contra el pecado y la siguiente revelación del camino de Dios para llevar a cabo la salvación. Moisés iba a estar cuarenta días en el monte Sinaí recibiendo la Ley. Cuando los días transcurrían y se convertían en semanas, el pueblo se empezó a inquietar con la espera y a asumir que algo le había pasado a Moisés. En este contexto, lograron convencer a Aarón de que les hiciera un dios sustituto. Ahora bien, sabiendo lo que estaba ocurriendo en el valle, Dios interrumpió la revelación de la Ley para contarle a Moisés lo que el pueblo estaba haciendo.
Era una situación irónica. Dios acababa de entregarle a Moisés los Diez Mandamientos. Estos comenzaban diciendo: «Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos» (Ex. 20:2-6). Mientras Dios le estaba entregando estas palabras, el pueblo que había sido liberado de la esclavitud en Egipto estaba haciendo precisamente lo que Él estaba prohibiendo. Y no sólo eso, también estaban cometiendo adulterio, mintiendo, codiciando, deshonrando a sus padres y sin duda quebrando el resto de los mandamientos. Llegado ese punto, cuando Dios le declara a Moisés su intención de juzgar al pueblo inmediata y completamente, Moisés intercede por ellos.
Finalmente, Moisés descendió del monte para encontrarse con el pueblo. Aun desde una perspectiva humana y sin entrar a considerar ningún pensamiento relacionado con la gracia de Dios, el pecado debe ser juzgado. Fue así como Moisés comenzó a tratarlo de la mejor manera que pudo. Primero, reprendió a Aarón en público. Luego llamó a los que todavía permanecían del lado de Jehová a que se apartaran de los demás y se pusieran a su lado. La tribu de Leví respondió. A la orden de Moisés fueron enviados al campamento para que ejecutaran a los que habían conducido la rebelión. El capítulo nos dice que tres mil hombres murieron, aproximadamente el 0,5% de los seiscientos mil que habían dejado Egipto durante el éxodo (Ex. 12:37; 32:28; con las mujeres y los niños, el número total del éxodo puede haber sido de dos millones de personas). Al mismo tiempo, Moisés destruyó el becerro de oro. Lo molió hasta reducirlo a polvo, lo mezcló con agua, y se lo dio a beber al pueblo.
Desde el punto de vista humano, Moisés había tratado este pecado. Los líderes habían sido castigados. Aarón había sido reprobado. La alianza del pueblo, al menos por un tiempo, había sido restituida. Todo parecía estar en orden. Pero Moisés mantenía una relación especial con Dios como también tenía una relación especial con el pueblo. Dios en el monte todavía le esperaba, y su ira no se había aplacado. ¿Qué era lo que debía hacer Moisés? Para algunos teólogos, sentados en alguna biblioteca, la idea de la ira de Dios puede parecer nada más que una simple especulación. Pero Moisés no era un teólogo de sillón. Él había estado hablando con Dios. Había oído su voz. La ley todavía no había sido entregada en su totalidad, pero Moisés ya había recibido lo suficiente para conocer algo sobre el horror del pecado y la naturaleza intransigente de la justicia de Dios. ¿Acaso Dios no había dicho: «No tendrás dioses ajenos delante de mí»? ¿Acaso no había prometido visitar la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación? ¿Quién era Moisés para creer que el juicio limitado que había comenzado era suficiente para satisfacer la santidad de Dios?
La noche transcurrió, y llegó la mañana cuando Moisés tenía que volver a ascender el monte. Había estado pensando. En algún momento durante la noche se le había ocurrido una manera en la que era posible desviar la ira de Dios contra el pueblo. Recordó los sacrificios de los patriarcas hebreos y el recientemente instituido sacrificio de la Pascua. Sin duda Dios había mostrado por esos sacrificios que estaba preparado a aceptar un sustituto inocente en lugar de la muerte justa del pecador. Su ira a veces descendía sobre el sustituto. Quizá Dios lo podría aceptar… Cuando llegó la mañana, Moisés ascendió el monte con una firme determinación. Al llegar a la cima, le comenzó a hablar a Dios. Debe haber estado lleno de angustia, ya que el texto hebreo es irregular y la segunda oración de Moisés queda sin terminar, indicado por un guión en el medio de Éxodo 32:32. Es un grito ahogado, es el llanto que surge del corazón de un hombre que está pidiendo ser maldito si de esa manera es posible salvar al pueblo que ha llegado a amar. «Entonces volvió Moisés a Jehová, y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado —y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito» (Ex. 32:31-32).
Moisés se estaba ofreciendo a ocupar el lugar del pueblo como recipiente del juicio de Dios, de ser alejado de Dios en lugar de ellos. El día anterior, antes de que Moisés descendiera del monte, Dios había dicho algo que podría haber sido una gran tentación. Si Moisés estaba de acuerdo, Dios destruiría al pueblo por su pecado y comenzaría a crear una nueva nación hebrea a partir de Moisés (32:10). Pero ya entonces Moisés había rechazado la propuesta. Pero después de haber estado con su pueblo y de haber recordado el amor que sentía hacia ellos, su respuesta, nuevamente negativa, es todavía más rotunda. Dios le había dicho: «Los destruiré y haré de ti una gran nación». Y Moisés le responde: «No, destrúyeme a mí y sálvalos a ellos».
Moisés vivió durante los primeros años de la revelación de Dios a su pueblo, y posiblemente no comprendía mucho de lo que estaba ocurriendo. Sin duda que no sabía, como nosotros podemos saber, que lo que estaba rogando no era posible. Moisés se ofreció a entregarse para salvar a su pueblo. Pero Moisés no podía ni siquiera salvarse a sí mismo, por tanto, mucho menos a ellos; él también era un pecador. Una vez había cometido un asesinato, y había quebrantado el sexto mandamiento. No podría servir como sustituto de su pueblo. No podría morir por ellos.
Pero hay Uno que sí podría. Es así como «cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos» (Gá. 4:4-5). La muerte de Jesús no alcanzaba únicamente a los que habían creído en los tiempos del Antiguo Testamento, para los que habían pecado en el desierto y sus descendientes. También alcanza a los que vivimos hoy, tanto a judíos como a gentiles. Sobre la base de la muerte de Cristo, en la que Él recibió toda la carga judicial de la ira de Dios contra el pecado, las personas que ahora creen, pueden experimentar su gracia abundante, en lugar de sufrir su ira (aunque la merecemos). La gracia no elimina a la ira; la ira todavía se acumula contra los que no se arrepienten. Pero lo que la gracia sí elimina es la necesidad de que todos sufran la ira.
—
Extracto del libro «Fundamentos de la fe cristiana» de James Montgomery Boice