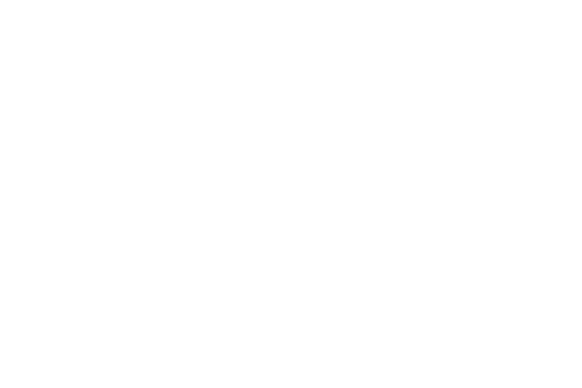4. La justificación: Su fundamento
En nuestro último capítulo contemplamos el problema que es presentado en la justificación o en declarar justo a uno que es un evidente violador de la Ley de Dios. Algunos pudieron haberse sorprendido por la utilización de un término como «problema»: así como hay muchos entre las filas de los impíos que creen que el mundo les debe dar un mantenimiento, así hay no pocos fariseos dentro del cristianismo que suponen que es debido que tras morir su Creador debería llevarles al cielo. Pero es muy diferente con uno que ha sido alumbrado y convencido por el Espíritu Santo, de modo que él se ve a sí mismo como un inmundo miserable, un vil rebelde contra Dios. Uno tal, viendo que la palabra de Dios tan llanamente declara «no entrará en ella [la Jerusalén celestial, el cielo] ninguna cosa inmunda, o que hace abominación» (Apoc. 21:27), se preguntará: ¿Cómo es posible que yo pueda de alguna forma lograr ser admitido en la Jerusalén celestial? ¿Cómo puede ser que uno tan completamente desprovisto de justicia como yo, y tan lleno de injusticia, sea alguna vez declarado justo por un Dios santo?
Varios intentos para resolver este problema han sido hechos por mentes incrédulas. Algunos han razonado que si ellos ahora dan vuelta la página, reforman profundamente sus vidas y de ahora en adelante caminan en obediencia a la Ley de Dios, ellos serán aprobados delante del Tribunal Divino. Este esquema, reducido a simples términos, es salvación por nuestras propias obras. Pero un esquema tal es absolutamente insostenible, y la salvación por tales medios es absolutamente imposible. Las obras de un pecador reformado no pueden ser la causa meritoria o eficaz de su salvación, y esto por las siguientes razones.
Primero, no se hace una provisión para sus fallas anteriores. Supongamos que de ahora en más yo jamás vuelva a transgredir la Ley de Dios, ¿Qué tengo para pagar por mis pecados pasados?
Segundo, una criatura caída y pecadora no puede producir lo que es perfecto, y nada imperfecto es aceptable para Dios.
Tercero, si fuera posible para nosotros ser salvados por nuestras propias obras, entonces los sufrimientos y la muerte de Cristo fueron innecesarios.
Cuarto, la salvación por nuestros propios méritos eclipsaría enteramente la gloria de la gracia divina.
Otros suponen que este problema puede ser resuelto por una apelación a la misericordia de Dios aislada. Pero la misericordia no es un atributo que eclipse a todas la otras perfecciones divinas: la justicia, la verdad y la santidad también actúan en la salvación del escogido de Dios. La ley no es dejada a un lado, sino que es honrada y magnificada. La verdad de Dios en sus solemnes advertencias no es enlodada, sino fielmente mantenida. La justicia divina no es despreciada, sino reivindicada. Ninguna de las perfecciones de Dios es ejercida en perjuicio de alguna de las otras, sino que todas ellas brillan con igual claridad en el plan que la sabiduría divina diseñó. La misericordia a expensas de una justicia pisoteada no se cuadra con el gobierno divino; y la justicia impuesta por la exclusión de la misericordia no es propio del carácter de Dios. El problema que la inteligencia infinita pudo resolver era como ambas podrían ser ejercidas en la salvación del pecador.
Un impresionante ejemplo de misericordia ineficaz ante las demandas de la ley ocurre en Daniel 6. Allí encontramos que Darío, el rey de Babilonia, fue impulsado por sus nobles a firmar un decreto por el que cualquier sujeto dentro de su reino que orase, o «que demandare petición de cualquier dios u hombre en el espacio de treinta días» excepto al rey mismo, debería ser echado al foso de los leones. Daniel conociendo esto, así y todo, continuó orando a Dios como hasta entonces. Con lo cual los nobles informaron a Darío acerca de su violación del edicto real, que «conforme a la ley de los medos y persas no puede ser cambiado,» y exigía su castigo. Pero Daniel era tenido en alta estima por el rey, y éste deseaba grandemente mostrarle clemencia , así «resolvió librar a Daniel; y hasta la puesta del sol él se esforzó por librarlo.» Pero él no halló escape a esta dificultad: la ley debe ser honrada, así Daniel fue arrojado al foso de los leones.
Un ejemplo igualmente impresionante de la ineficacia de la ley en presencia de la misericordia es encontrado en Juan 8. Allí leemos de una mujer sorprendida en el acto de adulterio. Los escribas y fariseos la aprehendieron y la llevaron delante de Cristo, acusándola del delito, y recordando al Salvador que «en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales.» Ella era incuestionablemente culpable, y sus acusadores estaban decididos a que la penalidad de la ley sería ejecutada sobre ella. El Señor se volvió a ellos y les dijo, «El que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero»; y ellos, siendo convencidos por su propia conciencia, salían uno a uno, dejando a la adúltera sola con Cristo. Volviéndose a ella, Él le preguntó, «¿Mujer, dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado?» Ella contestó, «Señor, ninguno», y Él dijo, «Ni yo te condeno: vete, y no peques más.»
Los dos principios opuestos son vistos funcionando conjuntamente en Lucas 15. El «Padre» no podía tener a su hijo (pródigo) sentado a Su mesa vestido con los harapos que traía de un país lejano, pero Él podía salir y encontrarle con aquellos harapos: Él podía echarse sobre su cuello y besarle aún con aquellos harapos –fue felizmente característico de Su gracia el hacer así; pero sentarle a su mesa con las vestimentas propias del comedero de cerdos no sería apropiado. Pero la gracia que llevó al Padre hasta el pródigo «reinó» por aquella justicia que trajo al pródigo hasta la casa del Padre. No hubiera sido de la «gracia» que el Padre esperara hasta que el pródigo se ataviara con vestimentas apropiadas de su propia provisión [del pródigo]; ni habría sido de la «justicia» llevarle a Su mesa en sus harapos. Ambas, la gracia y la justicia brillaron con sus respectivas bellezas cuando el Padre dijo «sacad el mejor ropaje, y vestidle.»
Es a través de Cristo y Su expiación [o pago] que la justicia y la misericordia de Dios, Su rectitud y Su gracia, se encuentran en la justificación de un pecador creyente. En Cristo es encontrada la solución a cada problema que el pecado ha causado. En la Cruz de Cristo todos los atributos de Dios brillan en su máximo esplendor. En la reparación que el Redentor ofreció a Dios cada demanda de la ley, ya sea de mandatos o de castigo, ha sido totalmente cumplida. Dios ha sido infinitamente más honrado por la obediencia del último Adán [Cristo] que lo que fue deshonrado por la desobediencia del primer Adán. La justicia de Dios fue infinitamente más engrandecida cuando su terrible espada golpeó a Hijo amado, que lo que sería por cada miembro de la raza humana quemado por los siglos de los siglos en el lago de fuego. Hay infinitamente más eficacia en la sangre de Cristo para limpiar, que la que hay en el pecado para contaminar. Hay infinitamente más mérito en una perfecta justicia de Cristo que la cantidad de demérito en la injusticia sumada de todos los impíos. Bien podemos exclamar, «Mas lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo» (Gál. 6:14).
Pero mientras muchos concuerdan en que el sacrificio expiatorio, [en pago por los pecados], de Cristo es la causa meritoria de la salvación de Su pueblo, actualmente hay verdaderamente pocos que pueden dar alguna clara escritural explicación del medio y la manera por los cuales la obra de Cristo asegura la justificación de todos los que creen. Por ello la necesidad de una clara y completa expresión sobre esto. Las ideas nebulosas sobre este punto son tanto deshonrosas para Dios como perturbadoras de nuestra paz. Es de primera importancia que el cristiano obtenga un claro entendimiento del fundamento sobre el cual Dios perdona sus pecados y le concede un derecho a la herencia celestial. Quizás esto podría ser mejor expuesto por medio de tres palabras: sustitución, identificación e imputación. Como su Fiador y Garante, Cristo entró al lugar ocupado por Su pueblo bajo la ley, así identificándose con ellos para ser su Cabeza y Representante, y como tal Él asumió y los liberó de todas sus obligaciones legales: siendo transferidas sus deudas a Él, Sus méritos siendo transferidos a ellos.
El Señor Jesús ha logrado para Su pueblo una perfecta justicia por obedecer la ley en pensamiento, palabra y obras, y esta justicia es imputada a ellos, puesta en su cuenta. El Señor Jesús ha sufrido las penalidades de la ley en lugar de ellos, y a través de Su muerte expiatoria ellos se han limpiado de toda culpa. Como criaturas ellos estaban bajo obligaciones de obedecer la Ley de Dios; como criminales (transgresores) ellos estaban bajo la sentencia de muerte de la ley. Por lo tanto, para cumplir nuestras obligaciones y pagar nuestras deudas fue necesario que nuestro Sustituto obedeciera y muriera. El derramamiento de la sangre de Cristo borró nuestros pecados, pero esto, por sí solo, no nos provee la «mejor vestidura». Silenciar las acusaciones de la ley contra nosotros de modo que ahora «ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús» es simplemente una bendición negativa: algo más era requerido, a saber, una justicia positiva, la conformidad a la ley, para que pudiéramos tener derecho a su bendición y a su premio.
En tiempos del Antiguo Testamento el nombre bajo el cual fue predicho el Mesías y Mediador es, «JEHOVA, JUSTICIA NUESTRA» (Jer. 23:6). Daniel predijo explícitamente que Él vendría aquí para «terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna» (9:24). Isaías anunció «Y diráse de mí: Ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza: a Él vendrán, y todos los que contra Él se enardecen, serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la generación de Israel» (45:24, 25). Y de nuevo, él representa a los redimidos exclamando, «En gran manera me gozará Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque me vistió de vestiduras de salvación, rodeóme de manto de justicia» (Isa. 61:10).
En Romanos 4:6-8 leemos, «Como también David dice ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado.» Aquí se nos muestra la inseparabilidad de dos cosas: Dios imputando «justicia» y Dios no imputando «pecados.» Las dos nunca son divididas: a quien Dios no imputa pecado Él imputa justicia; y a quien Él imputa justicia, Él no imputa pecado. Pero el punto específico por el que estamos más preocupados que el lector llegue a entender es, ¿La «justicia» de Quién es la que Dios imputa o pone en la cuenta de aquel que cree? La respuesta es, aquella justicia que fue forjada por nuestro Fiador, aquella obediencia a la ley que fue cumplida de forma vicaria [en nuestro lugar] por nuestro Garante, es decir «la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo» (2 Pedro 1:1). Esta justicia no es solo «para todos» sino también «sobre todos los que creen» (Rom. 3:22). Ésta es llamada «la justicia de Dios» porque fue la justicia del Dios-hombre Mediador, así como en Hechos 20:28 Su sangre es llamada la sangre de Dios.
La «justicia de Dios» que es mencionada tan frecuentemente en la Epístola a los Romanos no se refiere a la justicia esencial del carácter divino, porque ella no es posible que pueda ser imputada o transferida legalmente a ninguna criatura. Cuando se dice en 10:3 que los judíos «ignoraron la justicia de Dios» sin dudas no significa que ellos estaban a oscuras en cuanto a la rectitud divina o que ellos nada conocían acerca de la justicia de Dios; sino que esto significa que ellos eran ignorantes acerca de la justicia que el Dios-hombre Mediador ha traído en forma vicaria [en representación] para Su pueblo. Esto es abundantemente claro por el resto de ese versículo: «y procurando establecer su propia justicia» –no una rectitud o justicia propia de ellos, sino haciendo obras por las cuales ellos esperaban merecer aceptación ante Dios. Tan firmemente se aferraron a esta ilusión, que ellos «no se sujetaron a la justicia de Dios»: es decir, ellos rehusaron abandonar su justicia propia y poner su confianza en la obediencia y los sufrimientos del Hijo de Dios encarnado.
«Explicaré lo que queremos significar por la imputación de la justicia de Cristo. A veces la expresión es tomada por nuestros teólogos en un sentido más amplio, por la imputación de todo lo que Cristo hizo y sufrió por nuestra redención con lo cual somos libres de culpa, y permanecemos justos ante los ojos de Dios; y así la imputación implica tanto la satisfacción [la reparación o el pago] como la obediencia de Cristo. Pero aquí yo la uso en un sentido más estricto, como la imputación de aquella justicia o virtud moral que consiste en la obediencia de Cristo. Y por esa obediencia imputada a nosotros, se quiere decir no otra cosa que esto, que esa justicia de Cristo es aceptada para nosotros, y admitida en lugar de aquella perfecta justicia interior que debería estar en nosotros mismos: la perfecta obediencia de Cristo será puesta a nuestra cuenta, así que tendremos los beneficios de ella, como si nosotros mismos la hubiéramos realizado: y así asumimos, que se nos es dado un derecho a la vida eterna como la recompensa de esta justicia» (Jonathan Edwards).
El pasaje que irradia la más clara luz sobre aquel aspecto de la justificación que ahora estamos considerando es 2 Corintios 5:21, «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él.» Aquí tenemos las contra imputaciones: de nuestros pecados a Cristo, de Su justicia a nosotros. Como la enseñanza de este versículo es de tan vital importancia permítanos empeñarnos en considerar sus términos lo más detenidamente. ¿Cómo fue Cristo «hecho por nosotros pecado»? Por la imputación que Dios hizo sobre Él de nuestra desobediencia, o de nuestras transgresiones a la ley; de igual manera, nosotros somos hechos «justicia de Dios en Él» (en Cristo, no en nosotros mismos) por la imputación que Dios nos hace de la obediencia de Cristo, de Su cumplimiento a los preceptos de la ley por nosotros.
Como Cristo «no conoció pecado» ni por impureza interior ni por cometerlo personalmente, así nosotros no «conocimos» o tuvimos justicia propia ni por conformidad interior a la ley, ni por obediencia personal a ella. Como Cristo fue «hecho pecado» por haber sido nuestros pecados puestos a Su cuenta o cargados sobre Él en un modo judicial, y como no fue por una conducta criminal de Sí mismo que Él fue «hecho pecado,» así no es por alguna actividad piadosa de nosotros mismos que llegamos a ser «justos»: Cristo no fue «hecho pecado» por la infusión de maldad, ni nosotros somos «hechos justos» por la infusión de santidad. Aunque personalmente santo, nuestro Garante, entrando a nuestro lugar legal, se entregó a sí mismo de oficio sujeto a la ira de Dios; y así aunque personalmente malvados, somos, a causa de nuestra identificación legal con Cristo, con derecho al favor de Dios. Como la consecuencia de que Cristo fue «hecho pecado por nosotros» fue, que «Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros» (Isa. 53:6), así la consecuencia de que la obediencia de Cristo fue puesta a nuestra cuenta es que Dios atribuye justicia «sobre todos los que creen» (Rom. 3:22). Como nuestros pecados fueron el fundamento judicial de los sufrimientos de Cristo, sufrimientos por los cuales Él satisfizo a la Justicia; así la justicia de Cristo es el fundamento judicial de nuestra aceptación con Dios, por lo que nuestro perdón es un acto de Justicia.
Nótese cuidadosamente que en 2 Corintios 5:21 es Dios quien «hizo» o estableció legalmente a Cristo para que fuera «pecado por nosotros,» aunque como Hebreos 10:7 muestra, el Hijo gustosamente accedió a esto. «Él fue hecho pecado por imputación: los pecados de todo Su pueblo fueron transferidos a Él, cargados sobre Él, y puestos a Su cuenta y teniéndolos sobre sí, Él fue tratado por la justicia de Dios como si Él hubiera sido no solamente un pecador, sino una masa de pecado: porque ser hecho pecado es una expresión más fuerte que ser un pecador» (John Gill). «Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él» significa ser legalmente constituidos justos delante de Dios –justificados. «Esta es una justicia ‘en Él,’ en Cristo, y no en nosotros mismos, y por lo tanto debemos dar a entender la justicia de Cristo: así llamada, porque es forjada por Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, el verdadero Dios, y la vida eterna» (de la obra recién citada).
El mismo intercambio que ha estado ante nosotros en 2 Corintios 5:21 es encontrado de nuevo en Gálatas 3:13, 14, «Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición; (porque está escrito: Maldito cualquiera que es colgado en madero:) Para que la bendición de Abraham fuese sobre los Gentiles en Cristo Jesús.» Como el Fiador de Su pueblo, Cristo fue «hecho súbdito a la ley» (Gál. 4:4), ubicado an la posición judicial y en lugar de ellos, y teniendo todos sus pecados imputados a Él, y la ley encontrándolos todos sobre Él, lo condenó a Él por ellos; y así la justicia de Dios lo entregó a la infame muerte de la cruz. El propósito, así como la consecuencia, de esto fue «que la bendición de Abraham fuese sobre los Gentiles»: la «bendición de Abraham» (como muestra Rom. 4) fue la justificación por la fe a través de la justicia de Cristo.
Extracto del libro: «la justificación» de A. W. Pink