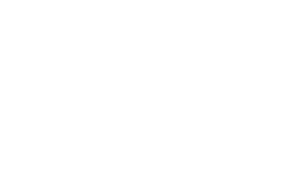3. Su problema
En este capítulo y en el siguiente nuestro objetivo será cuádruple. Primero demostrar la imposibilidad para cualquier pecador de obtener la aceptación y el favor con Dios sobre la base de su propio desempeño. Segundo, mostrar que la salvación de un pecador presentaba un problema que nada excepto la omnisciencia podía resolver, que solamente la perfecta sabiduría de Dios ha ideado un modo por el cual Él puede declarar justo a un culpable transgresor de Su Ley sin poner en duda Su veracidad, manchando Su santidad, o ignorando las demandas de la justicia; ¡sí!, de un modo tal que Sus perfecciones han sido mostradas y exaltadas, y el Hijo de Su amor glorificado. Tercero, señalar el fundamento único sobre el cual una conciencia despertada puede encontrar una paz sólida y estable. Cuarto, buscar dar a los hijos de Dios una más clara comprensión de las extraordinarias riquezas de la gracia divina, para que sus corazones puedan ser provocados a una ferviente alabanza al Autor de una «salvación tan grande.»
Pero permítaseme señalar para comenzar que, cualquier lector que nunca se ha visto a sí mismo bajo la luz pura de la santidad de Dios, y que nunca ha sentido Su Palabra atravesándole hasta los mismos tuétanos [(Heb. 4:12), hasta lo profundo de su ser], será incapaz de entrar plenamente dentro de la fuerza de lo que vamos a escribir. Sí, seguramente, el que es irregenerado es probable que adopte una crítica decidida a mucho de lo que será dicho, negando que exista alguna dificultad semejante en la cuestión de un Dios misericordioso perdonando a una de Sus criaturas pecadoras. O, si él no contradice hasta ese grado, muy probablemente aún considerará que hemos exagerado groseramente los varios elementos del caso que vamos a plantear, que hemos descripto la condición del pecador en un tono mucho más oscuro del que era razonable. Esto debe ser así, porque él no tiene un compañerismo experimental con Dios, ni es consciente de la terrible plaga de su propio corazón.
El hombre natural no puede soportar el pensamiento de ser profundamente examinado por Dios. La última cosa que él desea es pasar bajo el ojo que todo lo ve de su Hacedor y Juez, tanto que cada uno de sus pensamientos y deseos, sus más secretas imaginaciones y motivaciones, están expuestas delante de Él. Verdaderamente es la más solemne experiencia cuando somos llevados a sentir con el salmista, «Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi senda y mi acostarme has rodeado, y estás impuesto en todos mis caminos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me guarneciste, y sobre mí pusiste tu mano» (Sal. 139:1-5).
Sí, verdaderamente la última cosa que el hombre natural desea es ser examinado, hasta lo profundo por Dios, y tener su carácter real expuesto a la vista. Pero cuando Dios se empeña en hacer esta mismísima cosa –que Él la hará en la gracia en esta vida, o en el juicio en el Día por venir– no hay escape para nosotros. Entonces podemos bien exclamar, «¿Adónde me iré de tu espíritu? ¿Y adónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú: Y si en abismo hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba, y habitare en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere: Ciertamente las tinieblas me encubrirán; aún la noche resplandecerá tocante a mí» (Sal. 139:7-11). Entonces aseveraremos, «Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día: Lo mismo te son las tinieblas que la luz.» (v.12).
Entonces el alma es despertada a una comprensión de quien es Aquél con el que tiene que vérselas. Entonces es cuando él ahora percibe algo de las altas demandas de Dios sobre él, los justos requerimientos de Su Ley, las demandas de su santidad. Entonces es que él entiende cuan completamente ha fallado en considerar aquellas demandas, cuan horrendamente ha descuidado aquella ley, cuan miserablemente falla en satisfacer aquellas demandas. Ahora percibe que ha sido un «rebelde desde el vientre» (Isa. 48:8), así es que lejos de haber vivido para glorificar a Su Hacedor, no hizo nada más que seguir la corriente de este mundo y satisfacer los deseos de la carne. Ahora cae en la cuenta de que «no hay en él cosa ilesa» sino que, desde la planta del pie hasta la cabeza, hay «herida, hinchazón y podrida llaga» (Isa. 1:6). Ahora él es llevado a entender que todas sus justicias son como «trapo de inmundicia» (Isa. 64:6).
«Es fácil para cualquiera en los claustros de las escuelas entregarse a especulaciones ociosas sobre el mérito de las obras para justificar a los hombres; pero cuando él llega a la presencia de Dios, debe decir adiós a estos pasatiempos porque allí el asunto es llevado a cabo con seriedad, y no son practicadas ridículas contiendas de palabras. En este punto, entonces, nuestra atención debe ser dirigida, si deseamos hacer alguna búsqueda provechosa relacionada con la verdadera justicia; a como podemos responder al Juez celestial, cuando Él nos llame a dar cuentas. Pongamos a aquel Juez delante de nuestros ojos, no de acuerdo a las imaginaciones espontáneas de nuestras mentes, sino de acuerdo a las descripciones que son dadas de Él en las Escrituras; que lo representa como a uno cuyo resplandor oscurece a las estrellas, cuyo poder derrite las montañas, cuya ira hace temblar la tierra, cuya sabiduría atrapa a los astutos en su propia astucia, cuya pureza hace parecer todas las cosas impuras, cuya justicia incluso los ángeles son incapaces de soportar, quien no perdona al culpable, cuya retribución, una vez encendida, penetra aún los abismos del infierno» (Juan Calvino).
Ah, mi lector, verdaderamente son tremendos los efectos producidos en el alma cuando uno es realmente llevado delante de la presencia de Dios, y le es dada una visión de Su imponente majestad. Mientras nos medimos por nuestros semejantes, es fácil llegar a la conclusión de que no hay mucho mal en nosotros; pero cuando nos acercamos al temible tribunal de santidad inefable, nos formamos una estimación totalmente diferente de nuestro carácter y conducta. Mientras estamos ocupados con objetos terrenales nos podemos enorgullecer en la fuerza de nuestra capacidad de visión, pero fijando la mirada en el sol del mediodía y bajo su deslumbrante resplandor la debilidad del ojo será inmediatamente evidenciada. De manera semejante, mientras me comparo a mí mismo con otros pecadores solo puedo formarme una incorrecta estima de mí, pero si calibro mi vida con la plomada de la Ley de Dios, y hago así a la luz de Su santidad, debo «aborrecerme, y arrepentirme en polvo y en ceniza» (Job 42:6).
Pero el pecado no solamente ha corrompido al ser del hombre, éste ha cambiado su relación con Dios: éste lo ha hecho «ajeno» [de Dios] (Ef. 4:18), y lo ha llevado bajo Su justa condenación. El hombre ha quebrantado la Ley de Dios en pensamiento, palabra y acción, no una vez, sino veces sin número. Él es declarado por el tribunal divino como un infractor incorregible, un rebelde culpable. Él está bajo la maldición de su Hacedor. La ley demanda que su castigo sea infligido sobre él; la justicia clama para ser reparada. El estado del pecador es deplorable, entonces, hasta el último grado. Cuando esto es dolorosamente sentido por la conciencia culpable, su agonizante poseedor exclama, «¿Cómo pues se justificará el hombre con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer?» (Job 25:4). ¡Ciertamente, cómo! Déjenos ahora considerar los diferentes elementos que intervienen en este problema.
1. Las demandas de la Ley de Dios. «Cada cuestión por lo tanto, con respecto a la justificación, necesariamente nos lleva delante de los tribunales judiciales de Dios. Los principios de aquellas cortes deben ser definidos solamente por Dios. Incluso a los gobernantes terrenales les concedemos el derecho de establecer sus propias leyes, y de fijar el modo de su ejecución.
¿Otorgaremos esta facultad al hombre, y se la negaremos al Dios omnisciente y todopoderoso? Seguramente ninguna osadía puede ser mayor a que la criatura asuma el derecho de juzgar al Creador, y pretenda determinar cuales deberían, o no deberían ser, los métodos de Su gobierno. Nuestro lugar debe ser el de escuchar respetuosamente Su propia exposición de los principios de Su propio tribunal, y humildemente agradecerle por Su bondad en acceder a explicarnos cuales son aquellos principios. Como pecadores, no podemos tener reclamos sobre Dios. Nosotros debemos reclamar una revelación que nos dé a conocer Sus caminos.
«Los principios judiciales del gobierno de Dios, están, como podría ser esperado, basados sobre la absoluta perfección de Su propia santidad. Esto fue completamente evidenciado en los mandamientos de la ley como fue dada en el Sinaí tanto en los que prohiben algo como en los que exigen algo. La ley prohibió no sólo las malas acciones y los malos designios del corazón, sino que fue aún más profundamente. Ella prohibió aún los malos deseos y la malas inclinaciones, diciendo ‘no codiciarás’ –es decir, tú no tendrás, ni aún momentáneamente, un deseo o tendencia que sea contrario a la perfección de Dios. Y por lo tanto, así como en sus requerimientos positivos, ella demandó la perfecta, incondicional y permanente rendición de alma y cuerpo, con todas sus fuerzas, a Dios y a Su servicio. No sólo fue requerido, que el amor a Él –amor perfecto e incesante– debería morar como un principio viviente en el corazón, sino que también debería ser desarrollado en la acción, y esto sin variaciones. Además fue requerido que el modo durante todo el proceso, fuera tan perfecto como el principio desde el cual el proceso emanó.
«Si alguno entre los hijos de los hombres es capaz de materializar una pretensión de perfección tal como ésta, las Cortes de Dios están prontas a reconocerla. El Dios de la Verdad reconocerá una pretensión veraz dondequiera se encuentre. Pero si somos incapaces de presentar una pretensión semejante –si la corrupción es encontrada en nosotros y en nuestros caminos– si en alguna cosa no alcanzamos la gloria de Dios, entonces es evidente que aunque las Cortes de Dios puedan estar gustosamente dispuestas en reconocer a la perfección donde sea que ella exista, tal disposición no puede servir de base para la esperanza de aquellos, quienes, en lugar de tener la perfección, tienen pecados e imperfecciones sin número» (B.W. Newton).
2. La acusación presentada contra nosotros. «Oíd, cielos, y escucha tú, tierra; porque habla Jehová: Crié hijos, y engrandecílos, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor: Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. ¡Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados! Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, tornáronse atrás» (Isa. 1:2-4). El eterno Dios nos culpa de haber quebrantado todos Sus mandamientos –algunos por obra, todos ellos en el pensamiento y con la imaginación.
La gravedad de esta acusación es aumentada por el hecho de que contra la luz y el conocimiento elegimos la maldad y nos alejamos del bien: de tal manera que una y otra vez deliberadamente nos desviamos de la justa Ley de Dios, y fuimos descarriados como ovejas extraviadas, siguiendo los malos deseos y las inclinaciones de nuestros propios corazones. Más arriba, encontramos a Dios reclamando que puesto que nosotros somos sus criaturas, deberíamos haberle obedecido, ya que como debemos nuestras mismas vidas a Su diario cuidado nosotros deberíamos haberle rendido nuestra fidelidad en lugar de desobediencia, y deberíamos haber sido Sus leales súbditos en vez de ser traidores a su reino. No se nos puede acusar de exagerar sobre el pecado, sino que se expresó una afirmación de la realidad que nos es imposible de contradecir. Somos desagradecidas, rebeldes e impías criaturas. ¿Quién tendría un caballo que rehusa trabajar? ¿Quién poseería un perro que nos ladra y nos ataca? Sin embargo nosotros hemos quebrantado los días de descanso de Dios despreciando Sus reprensiones, abusando de su misericordia.
3. La sentencia de la ley. Es claramente proclamado en las declaraciones divinas, «Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, para hacerlas» (Gál. 3:10). Quienquiera que viole un solo precepto de la Ley divina se expone a sí mismo a la desaprobación de Dios, y al castigo como la expresión de esa desaprobación. No se hace excusa por la ignorancia, ni se hace distinción entre personas, ni es permitida una disminución de su severidad: «El alma que pecare morirá» es el pronunciamiento inexorable. No se hace excepción si el transgresor es joven o viejo, rico o pobre, judío o gentil: «la paga del pecado es muerte»; porque «la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres» (Rom. 1:18).
4. El Juez mismo es inflexiblemente justo. En la elevada corte de la justicia divina, Dios toma la ley en sus más estrictos y rigurosos aspectos, y juzga rígidamente de acuerdo a la letra. «Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas… el cual pagará a cada uno conforme a sus obras» (Rom. 2:2, 6). Dios es inexorablemente justo, y no mostrará parcialidad alguna ni hacia la ley ni hacia su transgresor. El Altísimo ha determinado que Su Santa Ley será fielmente sostenida y sus castigos estrictamente ejecutados.
¿A qué se asemejaría este país si todos sus jueces dejaran de sostener y de hacer cumplir las leyes de la nación? ¿Qué condiciones predominarían si una misericordia sentimental reinara a expensas de la justicia? Ahora bien, Dios es el Juez de toda la tierra y el gobernador moral del universo. Las Sagradas Escrituras proclaman que «justicia y juicio,» y no compasión y clemencia, son el «cimiento» de Su «trono» (Sal. 89:14). Los atributos de Dios no se oponen unos a otros. Su misericordia no anula Su justicia, ni Su gracia jamás es exhibida a expensas de la justicia. A cada una de Sus perfecciones le es dada libre curso. Para Dios dar a un pecador entrada al cielo simplemente porque Él lo amaba, sería como un juez que alberga en su propia casa a un preso condenado que se fugó simplemente porque se compadeció de él. Las Escrituras declaran enfáticamente que Dios, «de ningún modo justificará al malvado» (Éxo. 34:7).
5. El pecador es incuestionablemente culpable. No es que él solamente tiene debilidades o que no es tan bueno como debería ser: él ha desafiado la autoridad de Dios, violado Sus mandamientos, pisoteado sus leyes. Y esto es verdad no sólo para una cierta clase de pecadores, sino que «todo el mundo» es «culpable delante de Dios» (Rom. 3:19). «No hay justo, ni aún uno: Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno» (Rom. 3:10,12). Es imposible para todo hombre librarse a sí mismo de esta terrible carga. Él no puede probar que los crímenes de los que es acusado no han sido cometidos, ni que habiendo sido cometidos, tenía derecho a hacerlos. Él tampoco puede desmentir los cargos que la ley presentó en su contra, ni justificarse por haberlos ejecutados.
Aquí entonces es como el caso permanece. La ley demanda un personal, perfecto, y perpetuo amoldamiento a sus preceptos, en corazón y obras, en motivación y realización. Dios acusa a cada uno de nosotros de haber fallado en cumplir aquellas justas demandas, y declara que hemos violado Sus mandatos en pensamientos en palabras y en obras. La ley por lo tanto pronuncia sobre nosotros una sentencia de condenación, nos maldice, y demanda la ejecución del castigo, que es muerte. Aquél delante de cuyo tribunal permanecemos es omnisciente, y no puede ser engañado o burlado; Él es inflexiblemente justo, y no es influido por consideraciones sentimentales. Nosotros, los acusados, somos culpables, incapaces de refutar las acusaciones de la ley, incapaces de reivindicar nuestra conducta pecaminosa, incapaces de ofrecer algún pago o compensación por nuestros crímenes. Verdaderamente, nuestro caso es desesperado hasta el último grado.
Aquí, entonces, está el problema. ¿Cómo puede Dios justificar al transgresor intencional de Su Ley sin justificar sus pecados? ¿Cómo puede Dios librarle de la penalidad de Su Ley quebrantada sin comprometer Su santidad y sin cambiar Sus palabras de que Él «de ningún modo justificará al malvado»? ¿Cómo puede ser dada la vida al delincuente culpable sin anular la sentencia «el alma que pecare, esa morirá»? ¿Cómo puede ser mostrada misericordia al pecador sin que la justicia sea burlada? Este es un problema que desde siempre debe haber confundido a toda inteligencia limitada. A pesar de todo, bendito sea Su nombre, Dios, en Su sabiduría perfecta, ha diseñado un modo por el cual el «primero de los pecadores» puede ser tratado por Él como si fuera perfectamente inocente; aún más, Él lo declara justo, de acuerdo al nivel requerido por la ley, y con derecho a la recompensa de la vida eterna. Como será visto en el capítulo siguiente.
Extracto del libro: «la justificación» de A. W. Pink