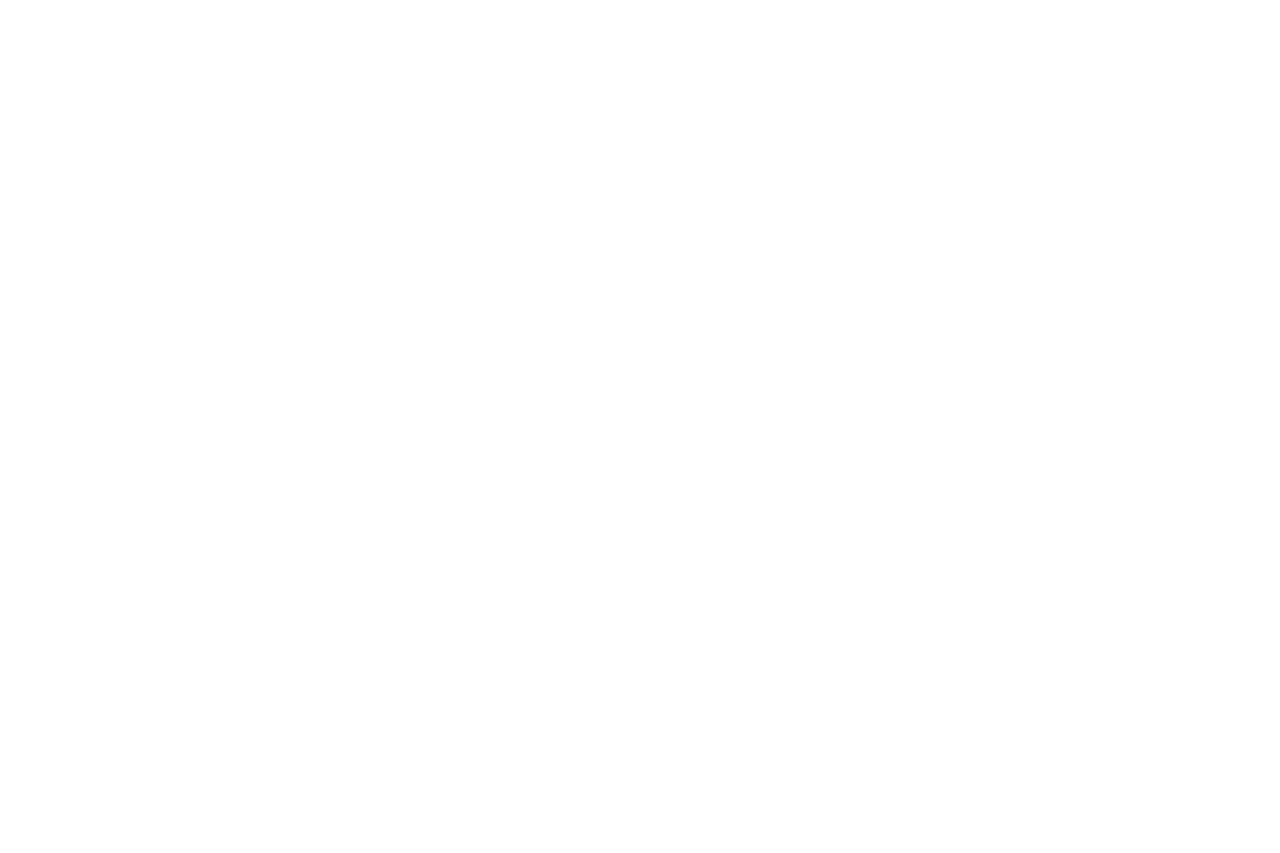La Escritura llama al Antiguo Testamento pacto de servidumbre, porque engendra el temor en los corazones de los hombres; en cambio, al Nuevo lo llama pacto de libertad, porque los confirma en la confianza y seguridad.
Así escribe san Pablo en su carta a los Romanos: «Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!» (Rom. 8:15). Está de acuerdo con esto lo que se dice en la epístola a los Hebreos:
Heb 12:18 Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, Heb 12:19 al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, Heb 12:20 porque no podían soportar lo que se ordenaba: Si aun u a bestia tocare el monte, será apedreada, o pasada con dardo; Heb 12:21 y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: Estoy espantado y temblando; Heb 12:22 sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles,
Lo que el Apóstol expone como de paso en el texto citado de la epístola a los Romanos lo explica mucho más ampliamente en la epístola a los Gálatas, donde construye una alegoría a propósito de los dos hijos de Abraham, como sigue: Agar, la sierva, es figura del Sinaí, donde el pueblo de Israel recibió la Ley; Sara, la dueña, era figura de la Jerusalén celestial, de la cual ha procedido el Evangelio. Como la descendencia de Agar crece en servidumbre y nunca puede llegar a heredar; y, al contrario, la de Sara es libre y le corresponde la herencia, del mismo modo, entonces se concluye en que es por la Ley que somos sometidos a servidumbre, y solamente por el Evangelio somos regenerados a la libertad (Gál.4, 22).
El resumen de todo esto es que el Antiguo Testamento causó en las conciencias temor y horror; en cambio el Nuevo les da gozo y alegría; que el primero tuvo las conciencias oprimidas con el yugo de la servidumbre, y el segundo las libera y les da la libertad.
Objeción y respuesta. Si alguno objeta que teniendo los padres del Antiguo Testamento el mismo Espíritu de fe que nosotros, se sigue que participaron también de nuestra misma libertad y alegría, respondo que no tuvieron por medio de la Ley ninguna de ambas cosas, sino que al sentirse oprimidos por ella y cautivos en la inquietud de la conciencia, se acogieron al Evangelio. Por donde se ve que fue un beneficio particular del Nuevo Testamento el que se vieran libres de tales miserias.
Además negamos que hayan gozado de tanta seguridad y libertad, que no sintieran en absoluto el temor y la servidumbre que les causaba la Ley. Porque aunque algunos gozasen del privilegio que habían obtenido mediante el Evangelio, sin embargo estaban sometidos a las mismas observancias, ceremonias y cargas de entonces. Estando, pues, obligados a guardar con toda solicitud las ceremonias, que eran como señales de una pedagogía que, según san Pablo, era semejante a la servidumbre, y cédulas con las que confesaban su culpabilidad ante Dios, sin que con ello pagasen lo que debían, con toda razón se dice que en comparación a nosotros estuvieron bajo el Testamento de servidumbre, cuando se considera el orden y modo de proceder que el Señor usaba comúnmente en aquel tiempo con el pueblo de Israel.
Las promesas del Antiguo Testamento pertenecen al Evangelio. Testimonio de san Agustín
Las tres últimas comparaciones que mencionamos son de la Ley y del Evangelio. Por tanto, en ellas bajo el nombre de Antiguo Testamento entenderemos la Ley, y con el de Nuevo Testamento, el Evangelio. La primera que expusimos tiene un alcance mayor, pues se extiende también a las promesas hechas a los patriarcas que vivieron antes de promulgarse la Ley.
En cuanto a que san Agustín niega que tales promesas estén comprendidas bajo el nombre de Antiguo Testamento, le asiste toda la razón. No ha querido decir más que lo que nosotros afirmamos. Él tenía presentes las autoridades que hemos alegado de Jeremías y Pablo, en las que se establece la diferencia entre el Antiguo Testamento y la doctrina de la gracia y misericordia. Advierte también muy atinadamente, que los hijos de la promesa, los cuales han sido regenerados por Dios y han obedecido por la fe, que obra por la caridad, a los mandamientos, pertenecen al Nuevo Testamento desde el principio del mundo; y que tuvieron su esperanza puesta, no en los bienes carnales, terrenos y temporales, sino en los espirituales, celestiales y eternos; y, particularmente, que creyeron en el Mediador, por el cual no dudaron que el Espíritu Santo se les daba para vivir rectamente, y que alcanzaban el perdón de sus pecados siempre que delinquían.
Esto es precisamente lo que yo pretendía probar: que todos los santos, que según la Escritura fueron elegidos por Dios desde el principio del mundo, han participado con nosotros de la misma bendición que se nos otorga a nosotros para nuestra salvación eterna. La única diferencia entre la división que yo he establecido y la de san Agustín consiste en esto: yo he distinguido entre la claridad del Evangelio y la oscuridad anterior al mismo, según la sentencia de Cristo: La Ley y los Profetas fueron hasta Juan Bautista, y desde entonces ha comenzado a ser predicado el Reino de Dios (Mt. 11:13); en cambio San Agustín no se contenta solamente con distinguir entre la debilidad de la Ley y la firmeza del Evangelio.
Los antiguos patriarcas han participado del Nuevo Testamento. También hemos de advertir respecto a los padres del Antiguo Testamento, que vivieron de tal manera bajo el mismo, que no se detuvieron en él, sino que siempre han aspirado al Nuevo, y han tenido una cierta comunicación con él. Porque a los que, satisfechos con las sombras externas, no levantaron su entendimiento a Cristo, el Apóstol los condena como ciegos y malditos. Y realmente, ¿qué mayor ceguera puede imaginarse que esperar la purificación de los pecados del sacrificio de un pobre animal, o buscar la purificación del alma en la aspersión exterior del agua, o querer aplacar a Dios con ceremonias de poca importancia, como si Dios se deleitase en ellas? Mas, todos los que, olvidándose de Cristo, se dan a las observancias exteriores de la Ley, caen en tales absurdos.
—
Extracto del libro: “Institución de la Religión Cristiana”, de Juan Calvino