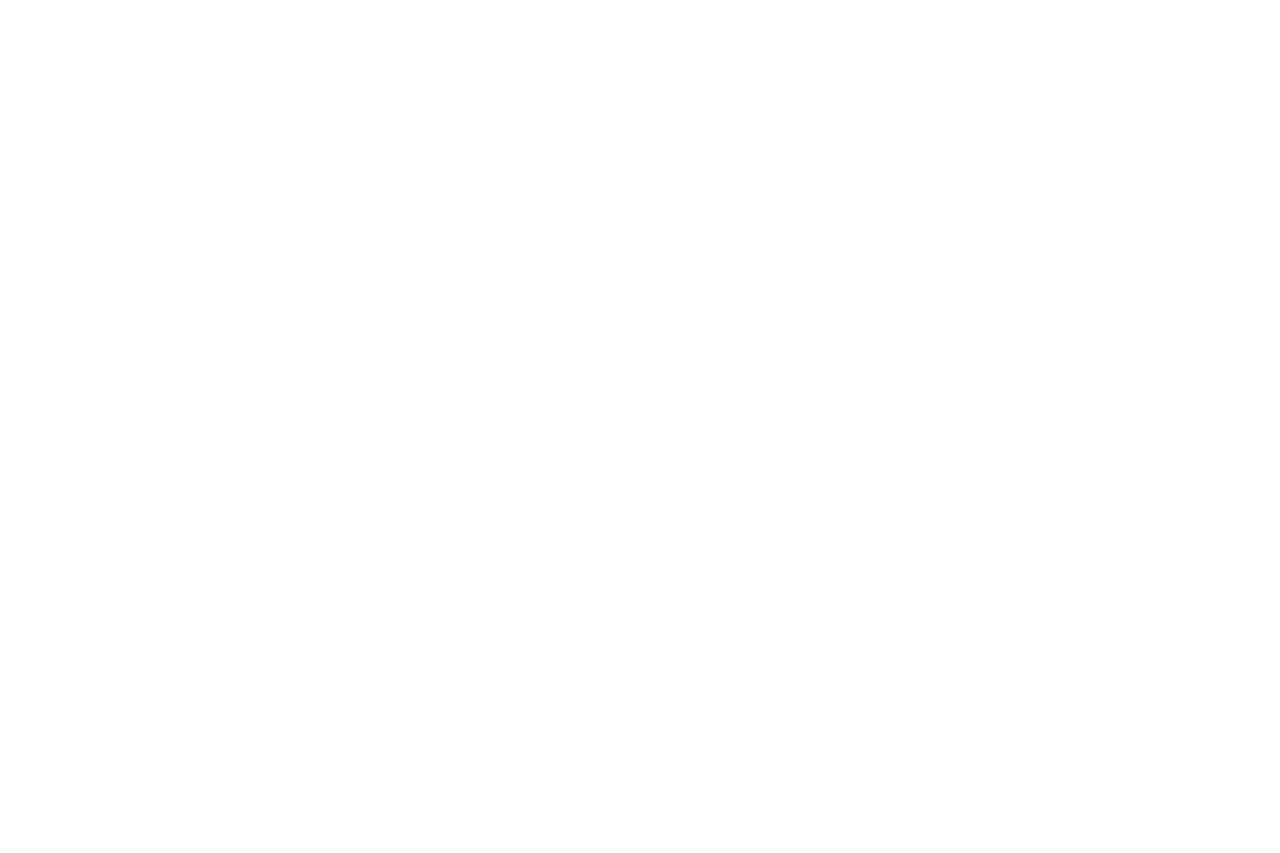Cuando se exponga la Ley del Señor, quedará mejor confirmado cuanto he dicho respecto a su función. Pero antes de comenzar a tratar en particular cada uno de sus puntos, es preciso comprender su aspecto general.
En primer lugar, hay que tener por cierto que la vida del hombre debe estar regulada por la Ley, no sólo por lo que se refiere a su honestidad externa, sino también en su justicia interna y espiritual. Lo cual, aunque nadie lo puede negar, sin embargo, muy pocos son los que lo consideran como se debe. Y ello sucede así, porque no tienen en cuenta al Legislador, por cuya naturaleza hay que juzgar también la misma Ley.
Si un rey diese un edicto prohibiendo fornicar, matar o hurtar, admito que el que hubiese deseado solamente en su corazón verificar algún acto contrario a tales prescripciones sin haberlo llevado a efecto ni intentarlo, ése tal estaría libre de la pena dispuesta para los transgresores. La causa de ello es que las disposiciones de un legislador mortal solamente comprenden la honestidad exterior; sus edictos son violados solamente cuando el mal se lleva a efecto. Mas Dios, cuyos ojos todo lo ven sin que nada se le pase, y que no se fija tanto en las apariencias externas sino en la pureza del corazón, al prohibir la fornicación, el hurto o el homicidio, prohíbe toda clase de deseo, de ira, de odio, de deseo de lo ajeno, de engaño, y cuanto es semejante a esto. Porque siendo un Legislador espiritual, no habla menos al alma que al cuerpo. Ahora bien, la ira y el odio son un homicidio del alma; la avaricia es un hurto; la concupiscencia desordenada es fornicación.
También las leyes humanas, dirá alguno, tienen en cuenta las intenciones y la voluntad de los hombres, y no solamente los acontecimientos fortuitos. Admito que es verdad; pero únicamente las intenciones que salen a luz y llegan a efecto. Consideran la intención con que un delito se ha cometido; pero no escudriñan los pensamientos ocultos. Por lo tanto, cualquiera que se abstuviere del acto externo habrá cumplido las leyes; en cambio, como la Ley de Dios mira a la conciencia, si la queremos guardar bien, es necesario que reprimamos precisamente nuestra alma. Pero la mayoría de los hombres, aunque, desean pasar por muy observantes de ella y que no la menosprecian, y adoptan actitudes exteriores de acuerdo con lo que ella prescribe, sin embargo, su corazón permanece del todo ajeno a su obediencia, y piensan que han cumplido perfectamente con su deber si han logrado ocultar a los hombres las transgresiones en que incurren ante la majestad divina. Oyen decir: No matarás, no fornicarás, no hurtarás. Por ella, no desenvainan la espada para matar, no van con mujeres deshonestas, ni tocan la hacienda ajena; pero en sus corazones están ansiosos de muertes, se abrasan en concupiscencias carnales, no pueden ver con buenos ojos el bien del prójimo, sino que todo lo querrían para ellos. Con esto falta lo que en la Ley es lo principal. ¿De dónde, os pregunto, procede tal necedad, sino de que haciendo caso omiso del Legislador acomodan la justicia a sus caprichos?
Contra todos éstos habla expresamente san Pablo al decir que la Ley es espiritual (Rom.7:14), con lo cual da entender, que no solamente exige la obediencia del alma, del entendimiento y de la voluntad, sino incluso una pureza angélica, que limpie de todas las inmundicias de la carne y se someta únicamente al espíritu.
Cristo nos ha dado el sentido verdadero y puro de la Ley
Al decir que es éste el sentido de la Ley, no inventamos una exposición nueva a nuestro capricho, sino que seguimos a Cristo, perfecto intérprete de la Ley. Pues, habiendo sembrado los fariseos entre el pueblo la perversa opinión de que, todo aquel que no transgredía externamente la Ley, ese tal la cumplía y guardaba, Él refuta este error perniciosísimo, y afirma que mirar deshonestamente a una mujer es fornicación (Mt.5:28); y que todo el que tiene odio contra su hermano es homicida (Mt. 5:21-22.44).Porque, Él hace reos de juicio a aquellos que hubieren concebido ira aunque sólo sea en su corazón; hace reos de ser sometidos al tribunal a los que con murmuraciones dieran alguna muestra de enojo o rencor; hace reos del fuego del infierno a los que con injurias o afrentas hubiesen abiertamente manifestado su malquerer.
Los que no comprendieron esto se imaginaron que Cristo era otro Moisés, qué había promulgado la Ley evangélica para suplir los defectos de la Ley mosaica. Y de ahí nació la sentencia tan difundida de la perfección de la Ley evangélica, como mucho más ventajosa que la antigua; doctrina que es en gran manera perjudicial. Pues claramente se verá por el mismo Moisés, cuándo expongamos en resumen los mandamientos, cuán gran injuria se hace a la Ley de Dios al decir esto. E igualmente se sigue de semejante opinión que la santidad de los padres del Antiguo Testamento no difería mucho de una hipocresía. Y, en fin, esto sería apartarnos de aquella verdadera y eterna regla de justicia.
Cosa muy fácil es refutar este error. Pensaron los que admitieron esta opinión que Cristo añadía algo a la Ley, siendo así que solamente la restituyó a su perfección, purificandola de las mentiras con que los fariseos la habían oscurecido y mancillado.
—
Extracto del libro: “Institución de la Religión Cristiana”, de Juan Calvino