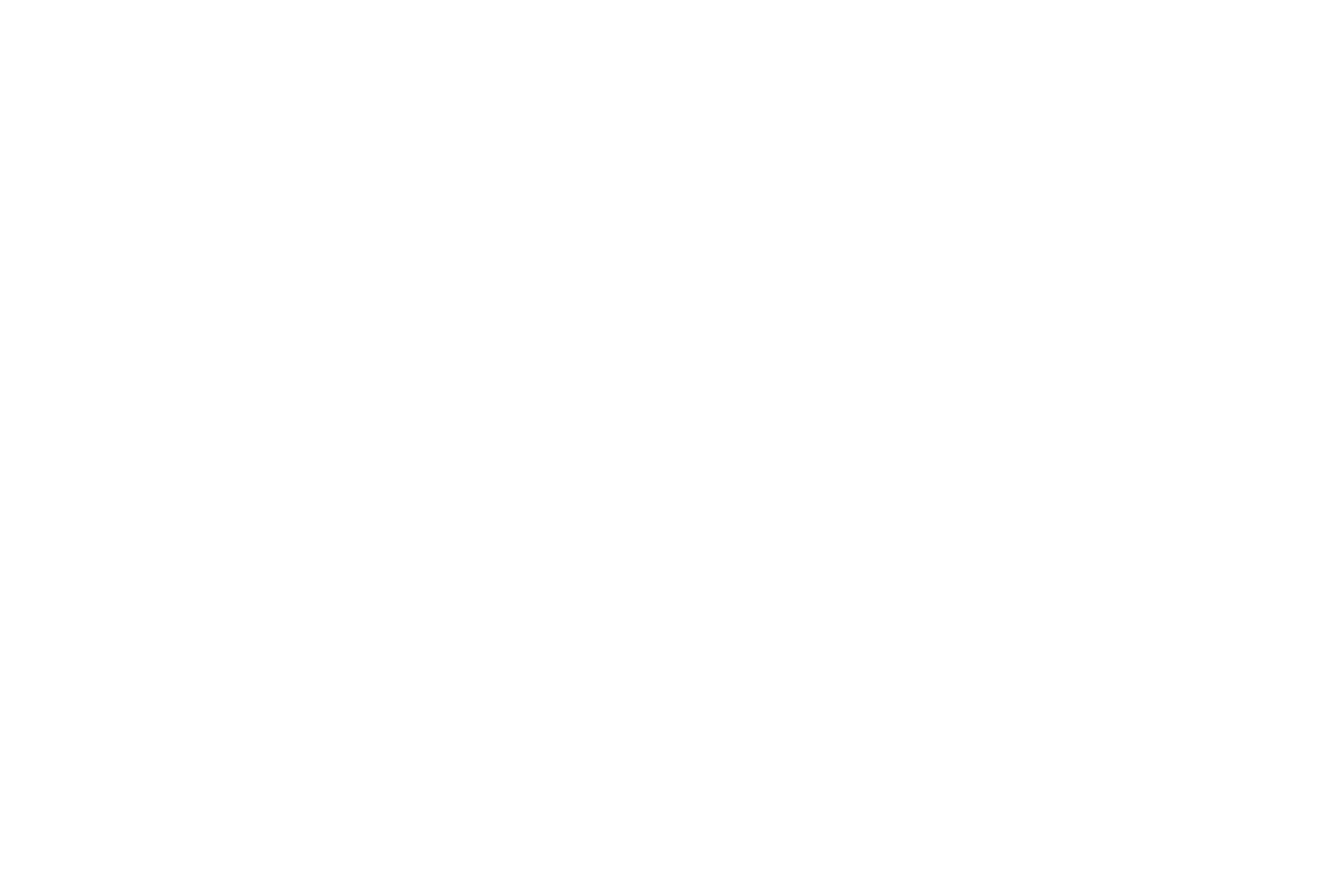Es necesario explicar en pocas palabras de qué modo somos precisamente más inexcusables por haber sido enseñados por la Ley moral, y esto es para incitarnos a pedir perdón.
Si es verdad que la Ley nos muestra la perfecta justicia, se deduce también que la entera observancia de la Ley es perfecta justicia delante de Dios, por la cual el hombre es tenido y reputado por justo delante del tribunal de Dios. Por eso Moisés, después de promulgar la Ley, no duda en poner como testigos al cielo y a la tierra de que había propuesto al pueblo de Israel la vida y la muerte, el bien y el mal (Dt. 30:19). Y no podemos decir que la perfecta obediencia de la Ley no sea remunerada con la vida eterna, como el Señor lo ha prometido.
Por otra parte, es menester también considerar si nuestra obediencia es tal que podamos con justo título esperar confiados la remuneración. Porque ¿de qué nos serviría saber que el premio de la vida eterna consiste en guardar la Ley, si no sabemos también que por este medio podemos alcanzar la vida eterna? Y aquí precisamente es donde se pone de manifiesto la singularidad de la Ley. Porque al no hallarse en ninguno de nosotros ese modo perfecto de guardar la Ley, somos excluidos de las promesas de la vida eterna y caemos en maldición perpetua. Y no me refiero a una cuestión de hecho, sino a lo que necesariamente tiene que acontecer. Porque, como quiera que la doctrina de la Ley excede en mucho a la capacidad de los hombres, podemos muy bien contemplar de lejos las promesas que se nos hacen, pero no podemos obtener provecho alguno de las mismas. Lo único que nos queda es ver mejor a su luz nuestra propia miseria, en cuanto que se nos priva de toda esperanza de salvación, y no vemos otra cosa que la muerte.
Por otra parte, se ofrecen ante nuestros ojos las horribles amenazas que allí se formulan, y que no pesan solamente sobre algunos, sino que incluyen a todos sin excepción. Y nos oprimen y acosan con un rigor tan inexorable, que vemos la muerte como certísima en la Ley.
Sin embargo las promesas de la Ley no son inútiles. Así que, si solamente consideramos la Ley, no nos queda más que desalentarnos, confundirnos y desesperarnos, pues por ella somos todos condenados, maldecidos y arrojados de la bienaventuranza que promete a los que la guardan.
Dirá quizás alguno, ¿es posible que de tal manera se burle Dios de nosotros? Porque, ¿qué falta para que sea una burla, mostrarle al hombre una esperanza, convidarlo y exhortarle a ella, afirmar que nos está preparada, y que al mismo tiempo no haya camino ni modo de llegar a ella?
A esto respondo, que aunque las promesas de la Ley por ser condicionales dependen de la perfecta obediencia de la Ley – que en ningún hombre puede hallarse -, sin embargo no han sido dadas en vano. Porque después de comprender nosotros que no nos sirven de nada, ni tienen eficacia alguna, a no ser que Dios por su bondad gratuita quiera recibirnos sin consideración alguna de nuestras obras, y que por la fe aceptemos su bondad que nos presenta en su Evangelio, estas mismas promesas no dejan de ser eficaces, incluso con la condición que se les pone. Porque entonces el Señor nos concede gratuitamente todas las cosas, y su liberalidad llega hasta no rechazar nuestra imperfecta obediencia, sino que, perdonándonos lo que nos falta, la acepta por buena e íntegra, y, por consiguiente, nos hace partícipes del fruto de las promesas legales, como si hubiésemos cumplido por entero la condición.
Nadie puede cumplir la Ley
En cuanto a lo que dijimos, que es imposible observar la Ley, es necesario explicarlo y probarlo brevemente, porque comúnmente se tiene esto por una sentencia absurda, de tal manera que san Jerónimo no duda en condenarla como herética. Qué razón ha tenido para ello, es cosa que no me interesa; me basta saber cuál es la verdad.
Yo llamo imposible a lo que por ordenación y decreto de Dios no existió nunca ni existirá jamás. Si consideramos desde su principio al mundo, afirmo que no ha habido santo alguno, que mientras vivió en la prisión de este cuerpo mortal, haya tenido un amor tan perfecto, que haya amado a Dios con todo su corazón, con todo su entendimiento, con toda su alma y con todas sus fuerzas; y asimismo, afirmo que no ha habido ninguno que no haya sido tocado por los deseos. ¿Quién dirá que esto no es verdad? Conozco muy bien la clase de santos que se ha imaginado la vana superstición, con una pureza y santidad tales, que los mismos ángeles del cielo apenas se pueden comparar con ellos. Pero esto no es más que una imaginación suya frente a la autoridad de la Escritura, que enseña otra cosa, y contra la misma experiencia. Y afirmo también que jamás habrá ninguno que llegue a ser verdaderamente perfecto, mientras no se vea libre del peso de este cuerpo mortal. Numerosos y muy claros son los testimonios de la Escritura, que prueban este punto.
Salomón en la dedicación del templo decía: «No hay hombre que no peque» (1 Re. 8:46). David dice: «No se justificará delante de ti ningún ser humano» (Sal. 143:2). Lo mismo afirma Job en varios lugares. Pero mucho más claro que todos se expresa san Pablo, diciendo: «el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne» (Gál. 5:17); y para probar que todos cuantos están bajo la Ley son malditos, no da más razón sino lo que está escrita: «Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la Ley, para hacerlas» (Gál. 3:10; Dt. 27:16). Con lo cual da a entender, o mejor dicho, da por cierto, que no hay ninguno que pueda permanecer en ellas. Ahora bien, todo cuanto se dice en la Escritura hay que aceptarlo por eterno y necesario, de tal manera que no puede suceder de otra manera.
Con esta misma sutileza molestaban los pelagianos a san Agustín. Decían que era una afrenta contra Dios suponer que Él pueda mandar más de lo que los fieles con su gracia pueden hacer. Él, para escapar de la calumnia, respondía, que el Señor podría, si lo quisiera, hacer que el hombre tuviese una perfección angélica, pero que nunca lo había hecho ni lo haría jamás, por haberlo así afirmado en la Escritura. Yo no niego esto, pero añado, que no hay por qué andar discutiendo del poder de Dios contra su verdad; por lo cual digo que no hay por qué burlarse, si alguno afirma que es imposible que sucedan determinadas cosas, que nuestro Señor ha anunciado que no sucederán jamás.
Pero si, no obstante, se quiere discutir la palabra, el Señor, cuando los discípulos le preguntaron quién podría salvarse, responde: “Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible» (Mt. 19:26). San Agustín muestra con firmísimas razones que jamás, mientras vivimos en esta carne corruptible, daremos a Dios el perfecto y legítimo amor que le debemos. El amor, dice, procede de tal manera del conocimiento, que ninguno puede amar perfectamente a Dios, sin que primero haya conocido perfectamente su bondad. Ahora bien, nosotros mientras peregrinamos por este mundo no le vemos sino oscuramente y como en un espejo; por lo tanto, el amor que le profesamos no puede ser perfecto.
Por lo tanto, tengamos como cosa cierta, que es imposible que mientras vivimos en la carne cumplamos la Ley, debido a la debilidad de nuestra naturaleza, como más adelante probaremos con el testimonio de san Pablo.
—
Extracto del libro: “Institución de la Religión Cristiana”, de Juan Calvino