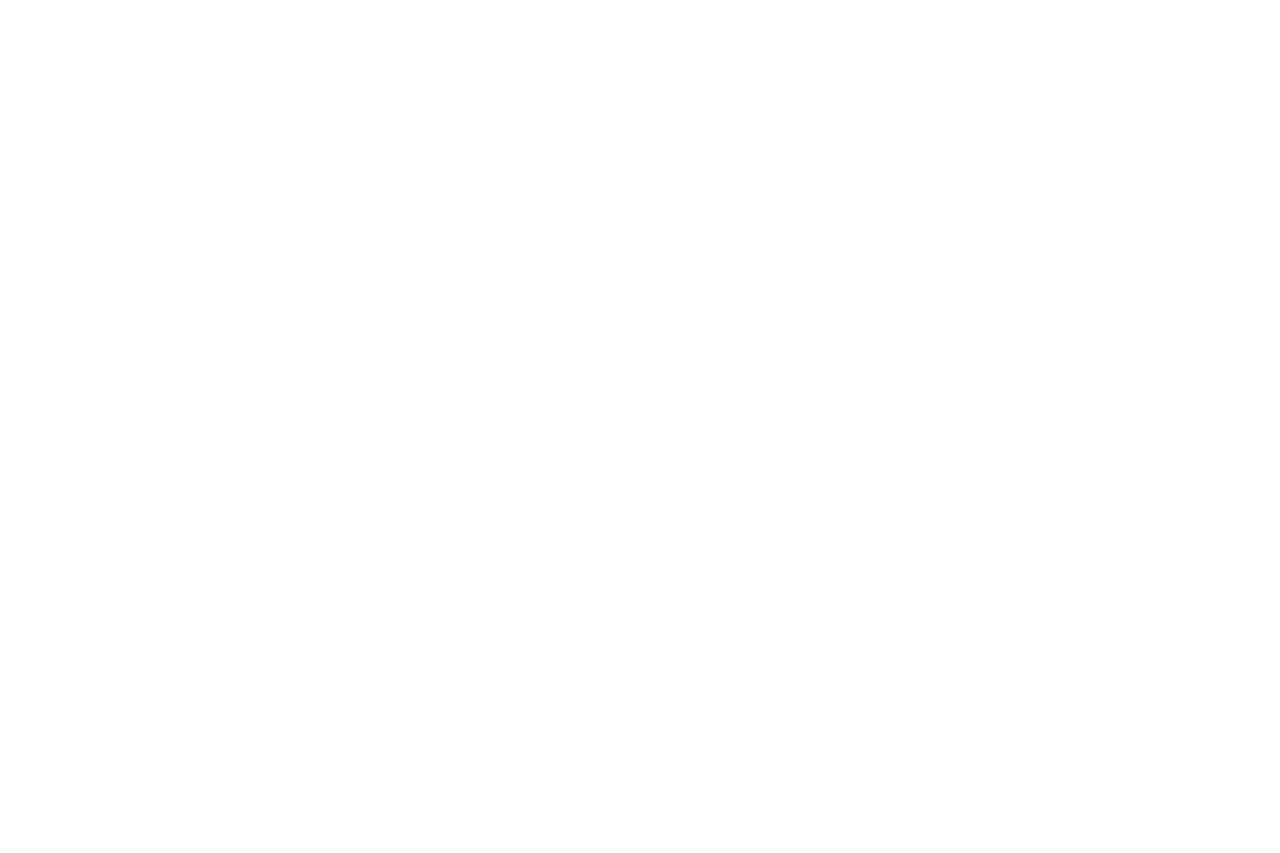En cuanto a que nuestra iniquidad y condenación es firmada y sellada con el testimonio de la Ley, no tiene el propósito de que desesperados, lo echemos todo por tierra y nos abandonemos a nuestra ruina, desalentados. Es cierto que los réprobos desfallecen de esta manera; pero eso les sucede por la obstinación de su espíritu. Pero los hijos de Dios han de llegar a una conclusión muy distinta.
El Apóstol afirma que todo el mundo queda condenado por el juicio de la ley, a fin de que toda boca sea tapada, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios (Rom. 3:19). Y en otro lugar dice: «Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos.» (Rom. 11:32). Osea, para que dejando a un lado la vana opinión que tenían de sus propias fuerzas, comprendan que no viven ni existen más que por la sola potencia de Dios; para que vacíos de toda otra confianza se acojan a su misericordia y a ésta sola tomen como justicia y méritos suyos, la cual se presenta en Jesucristo, a todos los que con verdadera fe la desean, la procuran y esperan en ella. Porque en los mandamientos Dios solamente remunera la perfecta justicia, de la cual todos estamos faltos; y, al contrario, se muestra juez severo de los pecados. Pero en Cristo resplandece su rostro lleno de gracia y dulzura para con nosotros, aunque seamos miserables e indignos pecadores.
Testimonio de san Agustín
En cuanto a la enseñanza que hemos de sacar de la Ley para implorar el auxilio divino, san Agustín habla de ello en diversos lugares. Así escribe a Hilario: «La Ley manda, para que nosotros, esforzándonos en hacer lo que manda y no pudiendo hacerlo por nuestra flaqueza, aprendamos a implorar el favor de la gracia de Dios». Y a Aselio: «La utilidad de la Ley es convencer al hombre de su debilidad, y forzarlo a que busque la medicina de la gracia que se halla en Jesucristo». Y a Inocencio Romano le escribe: «La Ley manda; la gracia da la fuerza para bien obrar». Y a Valentino: «Manda Dios lo que no podemos hacer, para que sepamos qué es lo que debemos pedirle». Y: «Se ha dado la Ley para hacernos culpables; para que siendo culpables, temiéseis, y temiendo, pidiéseis perdón, y no presumieseis de vuestras fuerzas». Y también: «La Ley ha sido dada para esto, para hacernos de grandes pequeños, a fin de mostrar que por nosotros mismos no tenemos fuerzas para vivir justamente, y viéndonos de esta manera necesitados, indignos y pobres, nos acogiésemos a la gracia». Y luego, dirigiéndose a Dios: «Hazlo así, Señor, hazlo así, misericordioso Señor; manda lo que no podemos cumplir; o por mejor decir, manda lo que no podemos cumplir sin tu gracia, para que cuando los hombres no puedan cumplirlo con sus fuerzas, sea toda boca tapada y nadie se tenga por grande; que todo el mundo se vea pequeño, y se vea culpable delante de Ti»
Pero no es necesario acumular testimonios de san Agustín sobre esta materia, ya que escribió todo un libro sobre el particular., al que puso por título “Del Espíritu y de la Letra”.
Respecto a la segunda utilidad, no la expone tan claramente. Quizás porque pensaba que la segunda era mera consecuencia de la primera, o porque no estaba tan convencido de la misma, o bien porque no conseguía formularla tan distinta y claramente como quería.
Aunque esta utilidad de que hemos hablado convenga propiamente a los hijos de Dios, sin embargo, también se aplica a los réprobos. Pues si bien ellos no llegan, como los fieles, hasta el punto de sentirse confusos según la carne, para renovarse según el hombre interior, que es el Espíritu, sino que aterrados se dejan llevar por la desesperación, sin embargo, sirve para manifestarles la equidad del juicio de Dios el que sus conciencias se vean de tal manera atormentadas por el remordimiento; ya que ellos, en cuanto les es posible, tergiversan siempre el juicio de Dios. Y aunque por ahora no se revele el juicio del Señor, sin embargo, de tal manera se ven abatidos por el testimonio de la Ley y de sus propias conciencias, que bien claramente dejan ver lo que han merecido.
—
Extracto del libro: “Institución de la Religión Cristiana”, de Juan Calvino