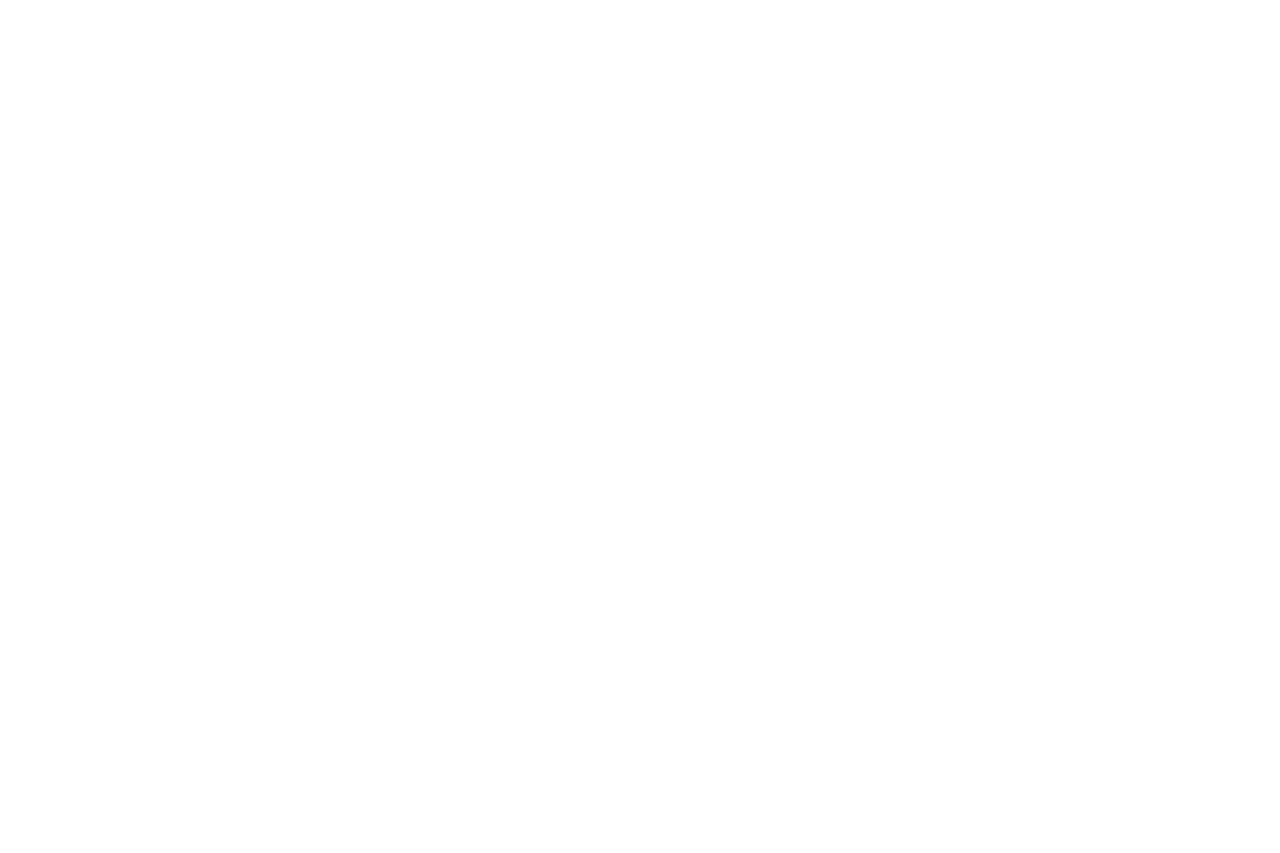Si nosotros nos hubiéremos aprovechado de la doctrina de la Ley, entonces ella misma nos dirigirá, y nos daría a conocer lo que somos; de lo cual sacaremos un doble fruto. En primer lugar, que cotejando la justicia de la Ley con nuestra vida veamos cuán lejos estamos de poder cumplir la voluntad de Dios, y que por ello somos indignos de ser contados entre sus criaturas, cuanto más entre sus hijos. En segundo lugar, que con la consideración de nuestras fuerzas nos demos cuenta de que no solamente no pueden cumplir lo que Dios nos manda, sino que carecen en absoluto de todo valor.
De ahí se sigue necesariamente la desconfianza de nuestras propias fuerzas, y una angustia y aflicción de espíritu. Porque la conciencia no puede tolerar el peso del pecado, sin que al momento se presente a sus ojos el juicio de Dios. Y no puede pensar en el juicio de Dios sin echarse a temblar con un horror de muerte. Asimismo la conciencia, convencida de su impotencia por experiencia, necesariamente tendrá que desesperar de sus fuerzas propias. Ambos sentimientos engendran depresión de espíritu y abatimiento.
Como resultado de todo esto, el hombre, atemorizado por el sentimiento de la muerte eterna, que ve amenazarle en virtud de sus injusticias, se acoge a la misericordia de Dios como único puerto de salvación; y sintiéndose impotente para saldar lo que debe a la Ley, desesperando de sí mismo, se anima a esperar y pedir socorro en otra parte.
Por esto precisamente la Ley contiene promesas de vida y amenazas de muerte
Mas el Señor, no contento can mostrar el respeto y obediencia que debemos tener a su justicia, para inducir nuestros corazones a amarla y aborrecer la maldad, añade además promesas y amenazas. Porque como nuestro entendimiento de tal manera se ciega, que es incapaz de conmoverse por la sola hermosura de la virtud, quiso este Padre clementísimo, conforme a su benignidad, atraernos con la dulzura y el galardón que nos ha propuesto, para que lo amemos y deseemos.
Por eso el Señor declara que quiere remunerar la virtud, y que el que obedezca a sus mandamientos no perderá su recompensa. Y, al contrario, afirma que no solamente detesta la injusticia, sino que no la dejará pasar sin castigo, pues ha determinado vengar los ultrajes a su majestad. Y para estimularnos por todos los medios posibles, promete las bendiciones de la vida presente y la eterna bienaventuranza a los que guardaren sus mandamientos; y, al contrario, amenaza a los transgresores con las calamidades de esta, vida y con la muerte eterna. Porque aquella promesa: «Las cuales (estatutos) haciendo el hombre, vivirá por ellos» (Lv. 18:5), . .. y la amenaza correspondiente: «El alma que pecare, esa morirá” (Ez. 18:4-20), sin duda alguna se entienden de la muerte a inmortalidad futura que jamás tendrá fin. Por la demás, en todos los lugares en los que se hace mención de la buena voluntad de Dios o de su ira, bajo la primera se contiene la eternidad de vida, y bajo la segunda, la eterna condenación.
En la Ley se recita un gran catálogo de maldiciones y bendiciones de esta vida presente. Por las primeras se ve cuánta es la pureza de Dios, que no puede tolerar la maldad. Por otra parte, en las promesas se muestra, además de aquel infinito amor que tiene a la justicia – que no permite que quede sin remuneración -, su admirable benignidad. Pues, como nosotros estamos obligados a su majestad con todo cuanto tenemos, con todo derecho, cuando nos pide una cosa, lo hace como algo que le debemos y sin que merezcamos premio por pagar una deuda. Por tanto, Él cede de su derecho, al proponer un premio a nuestros servicios, como si fuera una casa que no le debiéramos.
En cuando al provecho que podemos sacar de las promesas en sí mismas, ya se ha expuesto en otra parte, y se verá con mayor claridad en el lugar oportuno. Baste aquí saber que en las promesas de la Ley se contiene una singular exaltación de la justicia, a fin de que se vea más claramente lo que agrada a Dios la observancia de la misma; y por otra parte, que los castigos se ordenan para que se deteste la injusticia más y más, y para que el pecador seducido por los halagos del pecado, no se olvide del juicio del Legislador, que le está preparado.
La Ley contiene la regla de la justicia perfecta y suficiente, a la cual hemos de someternos
El que el Señor, queriendo dar una regla de justicia perfecta, haya reducido todas sus partes, a su voluntad, demuestra evidentemente que nada le agrada más que la obediencia. Lo cual es tanto más de notar cuanto que el entendimiento humano está muy propenso a inventar nuevos cultos y modos de servicio, para obligar a Dios. Pues a través de todos los tiempos ha florecido esta afectación de, religión sin religión; y aun, al presente florece, por lo arraigada que está en el entendimiento humano; y consiste en el deseo y tendencia de los hombres de inventar un modo de conseguir la justicia independientemente de la Palabra de Dios. De ahí viene que entre las que comúnmente se llaman buenas obras, los mandamientos de Dios ocupan el último lugar, mientras que se da la preferencia a una infinidad de preceptos meramente humanos.
Precisamente este deseo es lo que con más tesón procuró Moisés refrenar, cuando después de haber promulgado la Ley, habló al pueblo de esta manera “Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre.» «Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando; no añadirás a ello, ni de ello quitarás.» (Dt, 12:28,32). Y antes, después de haber declarado que la sabiduría e inteligencia del pueblo de Israel delante de todas las naciones era haber recibido del Señor juicios y ceremonias; añade a continuación: «Por tanto, guárdate, y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida» (Dt. 4:9).
Viendo Dios que los israelitas no obedecerían, sino que después de recibir la Ley inventarían nuevas maneras de servirle, de no retenerlos fuertemente, declara que en su Palabra se contiene toda justicia, lo cual debería refrenarlos y detenerlos; y sin embargo, ellos no desistieron de su atrevimiento, a pesar de habérselo tan insistentemente prohibido.
¿Y nosotros? También nos vemos frenados por la misma Palabra; pues no hay duda de que la doctrina de perfecta justicia que el Señor quiso atribuir a su Ley ha conservado siempre su valor. Sin embargo, no satisfechos con ella, nos esforzamos a porfía en inventar y forjar de continuo nuevas clases de buenas obras.
Para corregir este defecto, el mejor remedio será grabar bien en nuestro corazón la consideración de que el Señor nos dio la Ley para enseñarnos la perfecta justicia, y que en ella no se enseña más doctrina que la que está conforme con la voluntad de Dios; y, por tanto, que es vano nuestro intento de hallar nuevas formas de culto a Dios, pues el único culto verdadero consiste en obedecerle; y que, por el contrario, el ejercicio de buenas obras que están fuera de lo que prescribe la Ley de Dios, es una intolerable profanación de la divina y verdadera justicia. Y por esto se expresa muy bien san Agustín, cuando llama a la obediencia que se da a Dios, unas veces madre y guarda de todas las virtudes, y otras, fuente y manantial de las mismas.
—
Extracto del libro: “Institución de la Religión Cristiana”, de Juan Calvino