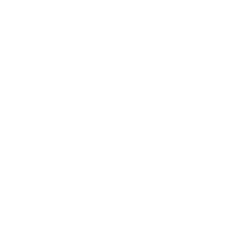LA MAJESTAD DE LA LEY DE DIOS
Si queremos restaurar el respeto a las leyes humanas, debemos acabar con
esa idea de que los jueces y los jurados sólo existen para el propósito
utilitario de proteger a la sociedad, y debemos restaurar la noción de
que existen para defender la justicia; Sin embargo, todo esto no toca el punto más importante. En el fondo de todas estas consideraciones acerca de las naciones y de la sociedad está el gran problema de la relación del alma con Dios. A no ser que los hombres sean justos ante Dios, nunca serán justos en sus relaciones mutuas.
Lo más elemental acerca del pecado es que se trata de algo que va contra la ley de Dios. No se puede creer en la existencia del pecado a no ser que se crea en la existencia de la ley de Dios. La idea de pecado y la idea de ley van juntas. Si se piensa en el pecado, en el sentido bíblico de la palabra, se piensa en la ley; si se piensa en la ley, se piensa por lo menos tal como es ahora la humanidad en el pecado.
Siendo esto así, sólo les pido que recuerden lo que dice la Biblia y que piensen qué constante es la Biblia en enseñar la ley de Dios.
Ya hemos observado cuán clara es esa enseñanza en el relato del primer pecado del hombre. Dios dijo, «No comerás del fruto del árbol.» Esa era la ley de Dios; era un mandato concreto. El hombre desobedeció dicho mandato; el hombre hizo lo que Dios le había dicho que no hiciera; y eso fue el pecado.
Pero la Ley de Dios figura en toda la Biblia. No se halla sólo en algún que otro pasaje, sino que constituye el telón de fondo de todo lo que la Biblia dice acerca de las relaciones entre Dios y el hombre.
Piensen por un momento en la parte tan considerable del Antiguo Testamento que ocupa la ley de Dios la ley que fue promulgada por medio de Moisés. ¿Creen que eso fue una casualidad? De ningún modo. Fue así porque la ley es una parte fundamental de lo que la Biblia tiene que decir.
En todo el Antiguo Testamento destaca un pensamiento básico Dios es el legislador, y el hombre le debe obediencia.
¿Y qué se puede decir del Nuevo Testamento? ¿Oscurece el Nuevo Testamento ese pensamiento; rebaja el Nuevo Testamento en algún modo la ley de Dios?
Ha habido quienes así lo han creído. El error llamado «antinomianismo» ha sostenido que la dispensación de gracia que Cristo inauguró abrogó la ley de Dios para los cristianos.
¡Qué error tan horrible! Es sin duda cierto, en un sentido, que los cristianos no están, como dice Pablo, bajo la ley sino bajo la gracia. No están sujetos a la maldición que la ley pronuncia contra el pecado; Cristo los ha liberado de esa maldición al llevar Él en la cruz la maldición que les correspondía. No se hallan bajo ninguna dispensación en la que su aceptación por parte de Dios dependa de su obediencia a la ley de Dios; en lugar de ello, su aceptación por parte de Dios depende de la obediencia que Cristo tuvo por ellos. Todo esto es del todo cierto. ¿Pero significa esto que para el cristiano la ley de Dios ya no es la expresión de la voluntad de Dios que tiene obligación absoluta de obedecer; significa que se halla libre de hacer lo que le plazca y que ya no se halla atado por los mandamientos de Dios?
Busquemos la respuesta en la Biblia toda, sobre todo en el Nuevo Testamento.
«No penséis,» dijo Jesús, «que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar sino para cumplir.» Luego continúa poniendo su justicia en contraste con la justicia de escribas y fariseos. ¿Es más fácil que la de éstos? No, él mismo nos dice que es más difícil. «Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.» ¿Acaso su justicia participa menos de la naturaleza de ley que las normas que los escribas y fariseos habían establecido? ¿Es su justicia algo que el hombre puede tomar según le parezca; es algo que puede convenirle escuchar? …Lo único que puedo decir es que si leen de este modo las palabras de Jesús que figuran en los Evangelios, es que no las entienden. «Si tu ojo derecho,» dice Jesús, «te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de tí; pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo el cuerpo sea echado al infierno.» «Mas yo os digo,» afirma en otro pasaje, «que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.» ¿son éstas las palabras de alguien que en lugar del reino de la ley de Dios pone otro reino? ¿Son éstas las palabras de alguien que creía que los hombres podían jugar con la ley de Dios?
Sé que algunas personas sostienen, en un delirio de necedad, que las palabras de Jesús pertenecen a la dispensación de la ley que concluyó con su muerte y resurrección y que por ello la enseñanza del Sermón del Monte, por ejemplo, no pertenece a la dispensación de gracia en la que nos hallamos ahora.
Bien, permítanme volver al apóstol Pablo, al apóstol que nos ha dicho que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. ¿Qué dice acerca de esto? ¿presenta a la ley de Dios como algo que ya no tiene validez en esta dispensación de la gracia divina?
De ningún modo. En el capítulo segundo de Romanos, al igual que (por implicación) en mu-chas otras partes de sus Cartas, insiste en la universalidad de la ley de Dios. Incluso los gentiles, aunque no conocen esa clara manifestación de la ley de Dios que se encontraba en el Antiguo Testamento, tienen la ley de Dios escrita en el corazón y no tienen excusa si desobedecen. Los cristianos, sobre todo, insiste Pablo, están muy lejos de estar emancipados del deber de obedecer los mandatos de Dios. El apóstol considera que una idea tal es un error de los más nefastos. «Y manifiestas son las obras de la carne,» dice Pablo, «que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a éstas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.»
Grande, en realidad, según Pablo, es la ventaja del cristiano, respecto incluso a los que antes de que Cristo viniera fueron salvos por el mérito del sacrificio que iba a ofrecer en la cruz siendo salvos, como lo son los cristianos, por la gracia de Dios por medio de la fe. Los cristianos no se hallan bajo la maldición de la ley; en ese sentido terrible no se hallan bajo la ley sino bajo la gracia. Cristo ha llevado el justo castigo de la ley en su lugar. Tienen además dentro de sí un poder nuevo, el poder del Espíritu Santo, que la ley por la misma no podría dar.
Pero ese poder nuevo no los exime de la obediencia a los mandamientos santos de Dios . De ningún modo, sino que los capacita para obedecer esos mandamientos en una forma que no les hubiera sido posible antes.
Piensen por un momento en la majestad de la ley de Dios tal como la Biblia la presenta. Una ley por encima de todo, válida para los cristianos, válida para los no cristianos, válida ahora y válida por toda la eternidad. ¡Con qué grandiosidad se proclama dicha ley en medio del retumbar de truenos en el Sinaí! ¡Con cuanta más grandiosidad y con mucho mayor seriedad se proclama en la enseñanza de Jesús ! Con qué terror estamos dispuestos a decir, con Pedro, en la presencia de esa pureza sobrecogedora : «Apártate de mi, Señor, porque soy hombre pecador.» En ninguna parte de la Biblia, ni en la enseñanza de Jesús nuestro Salvador, podemos eludir la terrible majestad de la ley de Dios escrita en la constitución del universo, que penetra los pliegues más recónditos del alma, que abarca toda palabra ociosa, toda acción y todo pensamiento secreto del corazón, ineludible, exhaustiva, santa, terrible. Dios es el legislador, el hombre el sujeto; Dios el que gobierna, el hombre el gobernado. El servicio de Dios es un servicio que es libertad perfecta, un deber qué es el mayor de los gozos; pero siempre es un servicio. No lo olvidemos. Dios fue siempre y es pare siempre el Rey soberano; todo el universo está bajo su ley santa.
Esta es la atmósfera en la que la Biblia se mueve. ¡La ley de Dios que todo lo abarca! ¿Es la promulgación arbitraria de un tirano cruel, un entretenimiento sin sentido de alguien cuyo poder es mayor que su sabiduría o bondad? No, esta ley se basa en la perfección infimita del ser de Dios mismo. «Sed, pues, vosotros perfectos,» dijo Jesús, «como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.» Esa es la norma. La ley de Dios no es una ley arbitraria o sin sentido; es una ley Santa, como Dios mismo es Santo.
Si esa es la ley de Dios, ¡qué terrible es el pecado! ¿Qué lengua puede contar lo horroroso que es? ¡No es una ofensa contra una norma temporal o arbitraria que procede de autoridad temporal o que se hace cumplir con castigos temporales, sino una ofensa contra el Dios infinito y eterno! ¡Qué terror tan indescriptible se cierne sobre nosotros cuando contemplamos realmente una culpa semejante!
¿Pero la contemplamos en realidad? La pregunta se debe formular. Sé que algunos de mis oyentes consideran lo que he venido diciendo coma algo que no merece más atención qué los duendes y fantasmas con que las niñeras solían asustar a los niños malos. Una característica destacada de la edad en que vivimos es la incredulidad respecto a cualquier cosa que se pueda llamar ley de Dios y sobre todo la incredulidad respecto a cualquier coca que se puede llamar propiamente pecado. El hecho patente es que los hombres de nuestros tiempos viven en su mayoría en un mundo de pensamiento, sentir y vida del todo diferente del mundo en el que vive el cristiano. La diferencia no se refiere a algún que otro detalle; se refiere a la base entera de la vida; se refiere a toda la atmósfera en que los hombres viven y mueven y tienen el ser. En la raíz de todo lo que la Biblia dice hay dos grandes verdades, del todo inseparables: la majestad de la ley de Dios y el pecado como ofensa contra esa ley. Estas dos verdades básicas se niegan en la sociedad moderna, y en la negación de las mismas está la característica principal de la edad en que vivimos.
Bien, ¿en qué clase de edad nos encontramos? ¿Qué clase de edad es ésta en la que la ley de Dios se considera como pasada de moda y en la que no hay conciencia de pecado?
Se lo voy a decir. Es una edad en la que la sociedad se está desintegrando a ritmo acelerado. Miren a su alrededor y ¿qué ven? Por doquier se contempla un relajamiento de restricciones, un abandono de normas, una vuelta a la barbarie.
Pero, dirán, ¿acaso no se ha alcanzado por fin la libertad? Ahora que la moralidad ha sido abandonada las convenciones tradicionales y todo lo demás, es evidente que la libertad tiene que haber alcanzado un gran apogeo. Pero yo pregunto, ¿lo ha alcanzado realmente? Hay que ser ciego para decir que sí. Antes al contrario, no hay libertad ni en Rusia, ni en Alemania, ni en Italia, ni en muchos otros países. Qué lenta fue la transición en Europa de la tiranía a la democracia y libertad! Y ahora esa libertad alcanzada a costa de tantos sacrificios se está deteriorando rápidamente.
Hay sin duda resistencia a la invasión del tirano. Hace muchos años leímos que la gente de Gran Bretaña quedó muda al recibir la noticia de que su rey , símbolo de libertad, había muerto. Pareció que el silencio se apoderaba de la nación y que las luchas egoístas cesaban. Fue un silencio elocuente de verdad que hablaba del amor de un gran pueblo por lo que el dinero jamás podrá comprar, que hablaba de siglos de historia gloriosa. Pero ¿creen que Gran Bretaña se encuentra a salvo, a salvo, quiero decir, no de los acorazados y aviones y ejércitos enemigos, sino a salvo de los enemigos mucho más peligrosos que están dentro de sus fronteras?
No lo creo. … Si repasamos la historia de Gran Bretaña creo que se puede ver que hasta ahora siempre poseyó algo que ahora está a punto de perder. Tuvo el convencimiento de que existe un principio trascendental de justicia al que todos los pueblos de la tierra están sujetos. Sé que hubo tiempos en que ese principio eterno de justicia se perdió casi por completo de vista. Hubo tiempos de mucho desenfreno. Hubo tiempos en la historia del Imperio Británico en que se cometieron crímenes nacionales terribles. Pero siempre hubo un núcleo considerable de ¡¡¡Británicos!!! que tenían una convicción firme y sólida de la obligación que los ataba a la ley de Dios. Esa fue la sal preciosa que preservó a la nación y le dio esa estabilidad maravillosa que debería ser objeto de emulación pare todo el mundo civilizado. La libertad bajo la ley de Dios, esto y no grandes frentes de batalla ni un Imperio en el que nunca se ponía el sol, es lo que hizo grande a Gran Bretaña.
Hoy día ese principio corre peligro en Gran Bretaña tanto como en el resto del mundo. También en ella hay multitud de personas que no creen que haya una ley de Dios, y el número de los que sí creen que existe es menor y mucho menos influyente en la vida nacional que nunca antes .
Bien, y ¿qué se puede hacer? Muchos no cristianos están de acuerdo con nosotros de que hay que hacer algo. Incluso hay materialistas y ateos que lo ven. Algo hay que hacer sin duda incluso para mantener a la parte animal del hombre en condiciones saludables para impedir que se destruya, por ejemplo, con otra guerra mundial.
Se han hecho muchas sugerencias para impedir los estragos del crimen. Alguien ha propuesto que se nos tomen a todos las huellas digitales y que se nos trate como criminales en libertad provisional a quienes, a capricho de la policía, se pide la identificación cuando circulan por las calles y a quienes no se les permita dedicarse libremente a sus asuntos a no ser que existan sospechas fundadas de que son reos de algún crimen. Otros proponen que se considere a los maestros, incluso a los de escuelas privadas y cristianas como funcionarios del gobierno, y que se les exija un juramento de fidelidad como el que se requería en la Alemania nazi. Mil panaceas se han surgido diferentes en cuanto a detalles pero semejantes en cuanto a que destruyen esa libertad civil y religiosa que nuestros padres se ganaron con tantos esfuerzos.
Tales medidas jamás podrán conseguir el fin que se proponen. Nunca se puede implantar por la fuerza el patriotismo en el corazón de las personas. Intentarlo sólo sirve para suprimirlo si ya está presente. El progreso del comunismo o de cualquier otra forma de esclavitud nunca se puede impedir con la supresión de la libertad de expresión. Tal supresión sólo sirve para volver más peligroso el progreso de las ideas destructoras.
¿Cuál es entonces el remedio para el amenazador descalabro de la sociedad y para el deterioro rápido y progresivo de la libertad?
Sólo hay un remedio. Es la vuelta a la ley de Dios.
Si queremos restaurar el respeto a las leyes humanas, debemos acabar con esa idea de que los jueces y los jurados sólo existen para el propósito utilitario de proteger a la sociedad, y debemos restaurar la noción de que existen para defender la justicia. Es cierto que no son más que exponentes imperfectos de la justicia. Hay muchos aspectos de la vida con los que no tienen nada que ver. Abusarían de la función que Dios les ha dado si trataran de obligar a una pureza intima de la vida personal, ya que a ellos les corresponde sólo obligar a esa parte de la justicia que atañe a las relaciones entre hombre y hombre. Pero siempre son instrumentos de la justicia, y si no se reconoce así, el estado va camino del desastre. La sociedad no se puede preservar con imponer castigos violentos a ofensas menores porque lo exija así el interés utilitario de la sociedad; no se puede preservar con la práctica perversa (que algunos jueces siguen) de «escarmentar» a algunos de una forma anárquica e injusta por creer que de este modo se puede apartar a los demás del crimen. No, decimos, no hay que perder nunca de vista a la justicia, la justicia abstracta, santa, trascendente, sean cuales fueren las consecuencias inmediatas que de ello se crea van a producirse. Sólo así se podrá volver a respetar la toga del juez e impedir que la decadencia progrese.
Sin embargo, todo esto no toca el punto más importante. En el fondo dé todas estas consideraciones acerca de las naciones y de la sociedad está el gran problema de la relación del alma con Dios. A no ser que los hombres sean justos ante Dios, nunca serán justos en sus relaciones mutuas.
¿Cómo, pues, pueden ser justos ante Dios? …. Allí está el evangelio, dirán. Está la dulce y consoladora enseñanza de Jesucristo.
Sí, ¿pero acuden los hombres a Jesucristo? Van a él para la salvación del alma? No, lo tienen por un magnífico maestro religioso, y luego pasan de largo.
¿Cómo, pues, llevarlos a él? La Biblia nos da la respuesta. «De manera,» dice, «que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe.» Así fue en el caso de los hebreos del Antiguo Testamento, acerca de quienes Pablo habla en ese pasaje; pero así es también en el caso de todos los que real y sinceramente acuden a Jesucristo como a su Salvador del pecado. Sólo la conciencia de pecado hace que los hombres acudan al Salvador del pecado, y la conciencia de pecado despierta sólo cuando el hombre se halla frente a frente con la ley de Dios.
Pero los hombres no tienen conciencia de pecado hoy día; ¿qué podemos hacer? Recuerdo que hace un tiempo oí presentar ese problema de una forma conmovedora a un predicador que se sentía tristemente confundido. Aquí estamos, decía. Vivimos en el siglo veinte. Tenemos que tomar las cosas tal como se nos presentan; y de hecho, nos guste o no, si hablamos con los jóvenes de hoy acerca del pecado y de la culpa no sabrán de qué hablamos; se apartarán de nosotros aburridos, y se apartarán del Cristo que predicamos. ¿No es realmente una calamidad? continuó. ¿No es una calamidad que se pierdan las bendiciones que Cristo tiene dispuestas para ellos si acudieran a él? ¿Si, pues, no van a acudir a Cristo a nuestro modo, no deberíamos invitarlos a que acudan a Él a su manera? Si no acuden a Cristo a través de la conciencia de pecado que nacería del terror de la ley de Dios, ¿no podríamos hacerlos llegar a Cristo por medio del atractivo de las enseñanzas éticas de Jesús y la utilidad de su enseñanza para la solución de los problemas de la sociedad?
Me temo que ante tal proposición debemos responder que no. Me temo que tenemos que afirmar que ser cristiano es mucho más trágico que lo que tales personas suponen. Me temo que tenemos que decirles que no se puede llegar a la vida eterna por ningún atajo. Me temo que tenemos que indicarles la puerta angosta y decirles que busquen al Salvador mientras lo pueden encontrar a fin de que los rescate del día de la ira.
¿Pero no es un caso perdido? ¿No es un caso perdido tratar de que la gente del siglo veinte tome la ley de Dios con toda seriedad y tema los pecados?
Mi respuesta es que sí es un caso perdido. Del todo perdido. Tan perdido como lo es que un camello pase por el ojo de una aguja.
Pero, no olvidemos que hay Alguien que puede hacer lo que parece imposible. Es el Espíritu del Dios vivo.
No teman, cristianos. El Espíritu de Dios no ha perdido su poder. Cuando lo crea conveniente, enviará a sus mensajeros incluso a una generación perversa, adúltera y negligente. Hará que el Monte Sinaí despida llamas; convencerá a los hombres de pecado; aniquilará su orgullo; derretirá sus corazones de piedra. Luego los conducirá al Salvador de las almas.
Extracto del libro: «Visión cristiana del hombre» de J. Gresham Machen