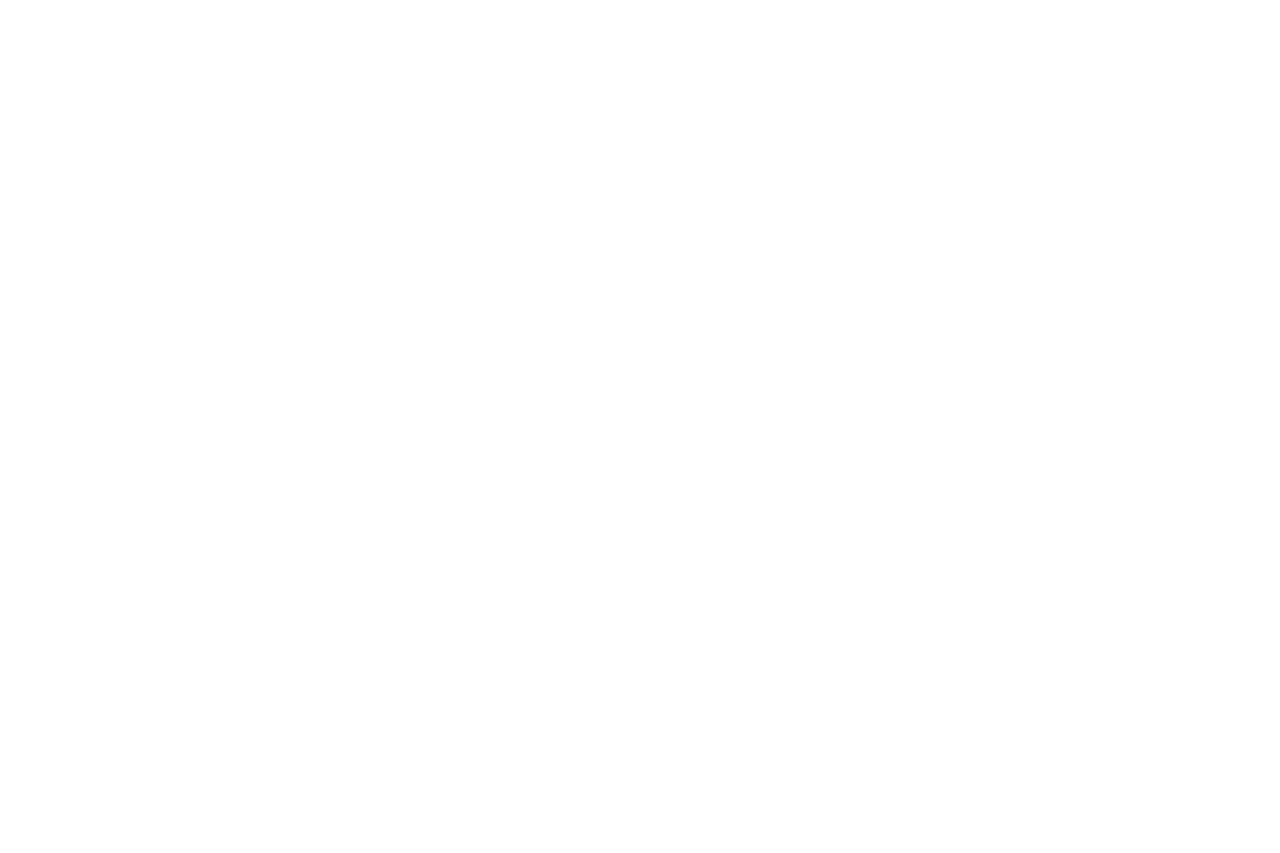Igual que no debes confiar en tu propia naturaleza, tampoco debes temerla. Ya has visto que es como un cubo oxidado, sujeto a la corrupción. David dice al respecto: “No temeré; ¿qué puede hacerme el hombre?” (Sal. 56:4). Si eres cristiano, ¿hay algo que temer? No tienes vida alguna que perder si ya te has entregado a Cristo. Y aunque Dios no te haya prometido inmunidad al sufrimiento, sí se encarga de sobrellevar tus pérdidas y pagarte cien veces más, aunque no recibas tu galardón en este mundo.
Otra consolación más: ¿Es el hombre mera carne? Nuestro Padre celestial lo sabe y hace sitio para nuestra debilidad: “Porque Él conoce nuestra condición; se acuerda de que somos polvo” (Sal. 103:14). Cuando empiezas a desmayar bajo el peso del deber o de la tentación, Dios corre hacia ti como una madre hacia su hijo desalentado, te aviva con su aliento dulce y no dejará que tu alma muera.
Cristiano, sabes que no debes temer a la carne ni a la sangre; sin embargo, tampoco puedes pasarlas por alto. Mientras la semilla de la corrupción resida en tu naturaleza carnal, Satanás entretejerá sus sutiles complots con los del hombre, de manera que no solo luchemos con el hombre mismo, sino con el hombre dirigido por Satanás. El creyente pelea contra dos clases de personas: las buenas y las malas. Satanás te golpea con ambas.
Primero, el cristiano lucha contra personas buenas. Muchos conflictos graves surgen entre los cristianos, luchando a oscuras debido a la incomprensión de la verdad y los unos de los otros. Abraham riñó con Lot; Aarón y Miriam disputaron con Moisés hasta que Dios se interpuso y concluyó la disputa avergonzando a Miriam (Nm. 12:10). En la presencia de Cristo mismo, los apóstoles discutían acaloradamente acerca de quién sería mayor entre ellos.
En las guerras civiles entre cristianos Satanás es el gran instigador invisible. Como Acab, él pelea disfrazado: primero a favor de una parte y luego de la otra, agravando cualquier injuria insignificante y provocando siempre a la ira y la venganza. Por ello, el apóstol nos advierte: “Ni deis lugar al diablo” (Ef. 4:27). Esto es: “No discutáis entre vosotros a no ser que deseéis la compañía del diablo. Él es un mercenario y, por tanto, corre allá donde hay esperanza de guerra”. Le atrae el calor de nuestra ira como a una polilla la llama. No puede trabajar bien si no hay fuego; de forma que él mismo es como un carbón encendido. Se echa sobre los rescoldos de contención que encuentra entre los santos y los aviva hasta hacerlos arder. Luego los emplea en su fragua para inflamar la ira en nuestra alma. Entonces nos hacemos maleables, fáciles de moldear a su gusto con el martillo.
La contención abre el alma al caos, y la ley de la gracia no puede obrar libremente cuando el alma está conmocionada. Aun el manso Moisés habló neciamente al ser provocado. Por lo menos, esta idea debería constituir un toque de retirada para nuestras insignificantes diferencias que un Joab ayudó a crear. Él siembra un mal espíritu entre los hermanos. Es una necedad que nos mordamos y devoremos unos a otros para diversión del diablo. Solemos confundir nuestro acaloramiento con el celo, cuando normalmente el conflicto entre cristianos es una nave infernal enviada por Satanás para deshacer la unidad y el orden. Unidos somos una armada invencible, y Satanás sabe que no puede hundirnos si no es mediante la discordia.
Para ello, no se contenta con crear conflictos entre los hombres buenos, sino que también azuza a los malos para desafiar al cristiano. Cristo dice que el mundo te odia porque no eres del mundo (Jn. 15:19).
La naturaleza y la vida del cristiano son anatema para el mundo; antes se reconciliarán entre sí el fuego y el agua, el Cielo y el Infierno. De ahí las guerras. El fuego de la persecución nunca se apaga en los corazones de los malos, que siguen diciendo en secreto, como antes gritaban en el Coliseo: “¡Los cristianos a los leones!”.
En todas las guerras de los santos contra los malos, Satanás es el comandante en jefe de estos últimos. Ellos cumplen las órdenes de su capitán, satisfaciendo sus deseos. Los sabeos saquearon a Job a instancias de Satanás. El hereje difunde doctrinas corruptas y pervierte la fe de muchos, pero solo es un ministro de Satanás (2 Cor. 11:15), el cuál le llama, le paga y le enseña sus artimañas. Los perseguidores —de palabra o de obra— son instrumentos del diablo (Ap. 2:9,10)
Cuando ves a alguien que lucha fieramente contra las verdades o los siervos de Cristo, tenle compasión como al más miserable de la tierra. No temas su poder ni admires sus talentos. Es un emisario de Satanás. Los antiguos mártires los llamaban esclavos y carniceros del enemigo. Agustín, en una carta a Licinio (hombre brillante y malvado que antes había sido su alumno), le dice: “¡Cómo lloro al ver tu brillante ingenio prostituido en el servicio del diablo! Si hubieras encontrado un cáliz de oro, lo habrías entregado a la iglesia; pero Dios te dio una cabeza de oro, talento e inteligencia, y con ellos brindas por el diablo”.
Cuando veas a hombres poderosos e inteligentes que utilizan sus talentos contra Dios, llora por sus almas. Mejor hubieran vivido y muerto esclavos y necios, en lugar de negociar para el diablo con sus capacidades divinamente otorgadas.
Cuando los malvados te reprochen y persigan, mira más allá: gasta tu ira contra Satanás, tu enemigo principal. Los hombres solo son sus títeres. Pueden ser ganados para Cristo haciéndose así tus amigos al final. Anselmo lo explica así: “Cuando el enemigo se acerca en la batalla, el valiente no se enfada con el caballo, sino con el jinete. Actúa para matar al jinete y así poder utilizar su caballo. De este modo debemos hacer con los malvados: no hemos de dirigir nuestra ira contra ellos, sino contra Satanás, el jinete que los monta y los espolea. Oremos fervorosamente, como Cristo en la cruz, para que el diablo sea desmontado y estas desdichadas almas liberadas”. Mayor honor se gana sacando a un alma viva de las garras del diablo, que dejando a muchas muertas sobre el campo de batalla.
Agustín demostró esta misma compasión hacia los malvados: Erasmo cuenta cómo rogaba a los oficiales del emperador que le entregaran la custodia de los herejes condenados a muerte por perseguir a los creyentes. ¿Cuál era su motivo? Ministrar a sus almas como buen medico, para que, de ser posible, pudiera sanarlas y hacerlas fuertes en la fe.
- – – – –
Extracto del libro: “El cristiano con toda la armadura de Dios” de William Gurnall